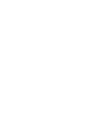Revista Latinoamericana de Derechos Humanos
http://www.revistas.una.ac.cr/derechoshumanos
Volumen 36 (1), enero-junio, 2025
ISSN: 1659-4304 • EISSN: 2215-4221
Doi: https://dx.doi.org/10.15359/rldh.36-1.6
/PortadaDDHH36-1.jpg) |
La protesta social y la educación en derechos humanos: estudiantes en movimiento1 Social Protest and Human Rights Education: Students on the Move O protesto social e a educação em direitos humanos: estudantes em movimento Karen Maricel Franco Bautista2 |
Resumen:
Este artículo hace parte de un proceso de investigación sobre la enseñanza en la escuela secundaria de la protesta social ocurrida en Colombia entre 2019 y 2021, desde la Educación en Derechos Humanos (EDH), muestra la importancia de esta para posibilitar otras formas de relación en la academia, evidenciando las dificultades para posicionarse en los espacios escolares y universitarios, las tensiones que persisten entre la teoría, la práctica y la formación política en los colegios. Entendiendo esto, la investigación busca responder, entre otras cuestiones, qué pasó con la escuela durante la protesta social y cómo impactó la movilización social a las comunidades educativas. Para dar respuesta se trabajó desde el enfoque de investigación cualitativo, que permite la recolección de materiales empíricos que describen momentos habituales y problemáticos, en un estudio de caso múltiple en colegios de Bogotá, Cali y Medellín. El análisis de resultados resalta la necesidad de reconocer las formas en que las protestas sociales ocurridas entre 2019 y 2021, en Colombia, conocidas también como estallido social, fueron o no parte de la escuela y de la universidad, en relación con la importancia de la EDH, la formación ciudadana y la apuesta por la transformación social, entendiendo el rol fundamental que jugaron los jóvenes y cómo asumieron el llevar o no las aulas a las calles o viceversa, estudiantes en movimiento por la defensa y promoción de los derechos humanos, una muestra de su necesidad en la formación básica, media y superior.
Palabras clave: educación en derechos humanos, estudiantes, formación ciudadana, protesta social.
Abstract
This article is part of a research process focused on teaching social protest in high schools, addressing the protests that took place in Colombia between 2019 and 2021, from the perspective of human rights education (HRE). The paper underscores the importance of this education to enable diverse relationships within academia, demonstrating the challenges of positioning this education in school and university spaces, as well as the ongoing tensions between theory, practice, and political training in schools. With this understanding, the research seeks to answer, among other questions, what happened to schools during the protests and how social mobilization impacted educational communities. To provide an answer, we employed a qualitative research approach, which facilitated the gathering of empirical data describing common and problematic moments through a multiple case study conducted in schools in Bogotá, Cali, and Medellín. The analysis of outcomes highlights the need to recognize how the social protests in Colombia between 2019 and 2021, also known as social outbursts, were, or were not, integrated into school and university contexts. This need is linked to the importance of HRE, citizen training, and the commitment to social transformation, understanding the fundamental role played by the young people, and how they either brought the classrooms to the streets or vice versa, as students mobilized for the defense and promotion of human rights. This demonstrates the necessity of incorporating human rights into primary, secondary, and higher education.
Keywords: human rights education, students, citizen training, social protest
Resumo:
Este artigo faz parte de um processo de pesquisa sobre o ensino no nível médio do protesto social ocorrido na Colômbia entre 2019 e 2021, a partir da educação em direitos humanos (EDH). O estudo destaca a importância da EDH para promover outras formas de interação na academia, ao mesmo tempo que evidencia as dificuldades para se posicionar nos espaços escolares e universitários, assim como as tensões que persistem entre teoria, prática e formação política nas escolas. Compreendendo isso, a pesquisa busca responder, entre outras questões, o que aconteceu com a escola durante o protesto social e como a mobilização social impactou as comunidades educativas. Para dar resposta, adotou-se uma abordagem de pesquisa qualitativa, que possibilitou a coleta de materiais empíricos que descrevem momentos habituais e problemáticos, em um estudo de caso múltiplo em escolas de Bogotá, Cali e Medellín. A análise dos resultados destaca a necessidade de reconhecer de que maneira os protestos sociais ocorridos entre 2019 e 2021, na Colômbia, também conhecidos como estallido social, integraram ou não o contexto escolar e universitário. Isso está relacionado à importância da EDH, da formação cidadã e do compromisso com a transformação social, entendendo o papel fundamental que os jovens desempenharam e como assumiram levar ou não as salas de aula às ruas ou vice-versa, estudantes em movimento pela defesa e promoção dos direitos humanos, uma demonstração de sua necessidade na formação básica, média e superior.
Palavras-chave: educação em direitos humanos, estudantes, formação cidadã, protesto social
El camino de la EDH en Colombia
En Colombia, el proceso de introducción de la EDH, en el ámbito escolar, inició con la Constitución Política de 1991, en la que se consagraron los derechos humanos como la condición mínima para la dignidad; la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) que integra los elementos constitucionales con miras a la participación, los derechos humanos, la democracia y la paz, reglamentada por el Decreto 1860 de 1994, que, entre otros aspectos, formalizó la creación y el uso de los manuales de convivencia (textos que contienen la normativa para los integrantes de las comunidades educativas) como parte integral de los proyectos educativos institucionales (PEI) de los colegios (Bonilla, 2018).
En 1998, se crearon los lineamientos curriculares de diferentes áreas y cátedras transversales, que promovieron la entrada de contenidos sobre derechos humanos en los currículos de asignaturas de educación básica, media y superior en Historia, Filosofía, Ética, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Derecho, Sociología y Economía, entre otras.
En 2009, fue publicada la primera versión del Plan de Acción Nacional para la Educación en los Derechos Humanos (PLANEDH) (MEN, 2009) y en 2021, su actualización (Presidencia de la República, 2021).
Como procesos adicionales, en el país, se llevaron a cabo diferentes iniciativas relacionadas con la EDH, a saber, el Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos (Eduderechos) (2006-2009), la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar (Ley 1620, 2013), con su Decreto reglamentario (Decreto 1965, 2013) y el establecimiento de la Cátedra de la Paz (Ley 1732, 2014).
En lo que tiene que ver con el ámbito de la educación superior, es importante recordar, que, de acuerdo con la ONU en 1989, la EDH debía estar vinculada con su presencia en la docencia, la investigación y la cotidianidad. En ese sentido, la docencia universitaria de los derechos humanos no podía reducirse a la teoría y debía direccionarse a relacionar a los estudiantes con las situaciones de injusticia, desigualdad, marginalidad y demás formas de vulneración de los derechos humanos (Naciones Unidas, citadas por Tünnermann, 1997).
Para hoy, en Latinoamérica, es claro que la EDH y su presencia en la formación superior, según la producción académica, es reducida en programas formales de titulación (pregrado), aunque existe mayor presencia de estos en los niveles de posgrado (Méndez, 2012).
Al respecto, son los programas de Derecho, Educación, Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología en los que se encuentra evidencia del empleo de formas organizativas y metodológicas, como cátedras, seminarios, conferencias y diplomados (Magendzo, 1999) en el fomento de la EDH.
En ese aspecto, en Colombia, vale la pena resaltar, las características de los procesos educativos en derechos humanos de los estudiantes en formación para la docencia. En estos, existen grupos de estudiantes que conocen algunos contenidos jurídicos y de mecanismos de protección a partir de vulneraciones vividas; en ese marco, el sentimiento de indignación es el que los ha movilizado hacia un discurso de los derechos humanos que busca la protección que requieren (Agudelo, 2015).
Es evidente que son pocos los espacios formales referidos a la EDH, esto hace necesario y urgente la existencia de una intención cognitiva, ética y política en los programas curriculares de licenciaturas (Agudelo, 2015), y de formación profesional en general, que atraviesen todos los escenarios académicos de los proyectos educativos de las facultades de educación, entre otras.
Entendiendo que el desempeño del personal docente debe estar permeado por la más alta calidad humana y, sobre todo, porque son quienes en las aulas facilitarán las herramientas para que los estudiantes puedan asumirse y proyectarse como ciudadanos sujetos de derechos.
¿Cómo aterriza la EDH en las aulas? Dos relaciones iniciales
La enseñanza de los derechos humanos ha ido cambiando en el marco de la educación formal, donde ha reivindicado la trascendencia de la dignidad humana, la importancia de estudiar el pasado y el presente y mediar las relaciones sociales que se dan en diferentes escenarios (Franco, 2022). A ese respecto, vale la pena abordar las relaciones entre el currículo, los derechos humanos, la EDH, la formación ciudadana y la educación para la paz.
Así, es posible encontrar dos relaciones entre el currículo, los derechos humanos y la EDH. Por un lado, podría entenderse desde los cuatro tipos de licuaciones de la genealogía curricular (Siede, 2013): la eidética en la que los derechos humanos se entienden como la categoría abstracta separada de los procesos históricos, ideológicos y culturales. La fenoménica para la que los derechos humanos se interpretan como fenómenos exclusivos de una coyuntura histórica específica. La globalizante donde los derechos humanos corresponden a una categoría holística desde la que se abordan e interpretan todos los procesos ideológicos y culturales desde valores supralegales. Y, la silente u omitiva en la que los derechos humanos no son mencionados en circunstancias en las que deberían ser empleados y su omisión u olvido no es justificado.
De esa forma, es posible determinar que la EDH no tiene una significación única o esencial, sino que adquiere significados circunstanciales como herramienta de disputas ideológicas que operan sobre el currículo escolar. Entonces, se encuentra tanto en el plan de estudios como fuera de este la articulación entre sus componentes y dimensiones, que entran en contradicción con el pasado y el presente, los derechos individuales y las demandas sociales, la lealtad a la nación y la adscripción a la humanidad, la ética y la política, entre otros (Siede, 2013).
Por otra parte, la relación entre el currículo y la EDH se posibilita desde las posturas críticas (Magendzo, 2002) con perspectiva holística e integral, presentes en el currículo explícito y en el implícito, desde una metodología problematizadora en la que se presenten los derechos humanos sobre la base de sus tensiones y conflictos, lo que implica incluir la cotidianidad, las estructuras discursivas y la práctica oficial en la educación.
De ese modo, el currículo está obligado a contener la diversidad, aceptar la multiplicidad de problemas y temas de las sociedades actuales en permanente estado de crisis, entendiendo la EDH como la oportunidad para preocuparse por la transformación y la dignidad de los seres humanos (Magendzo, 2002).
Debido a estas relaciones se evidencia la existencia de algunas tensiones en las estrategias empleadas para incluir los derechos humanos en el currículo. En primera instancia, desde la necesidad de incorporarlos como una asignatura que le daría estatus a la EDH, concebida como un área válida como las demás (Franco, 2022).
En segundo lugar, se determina que los derechos humanos deberían abordarse de forma transversal en el currículo, incorporados a todas las asignaturas y, en ese sentido, vinculándolos a todas las disciplinas s (Magendzo y Toledo, 2015) y proyectos que fortalezcan su estudio
Y, por último, la inexistencia de los derechos humanos en el currículo, reduciéndolos a menciones como requisitos legales y, por tanto, la ausencia de planificación intencional, sistematizada y consciente en los proyectos políticos escolares que relacionen la EDH (Barrios, 2020)
Ahora bien, en lo que se refiera a la relación entre la EDH en la formación ciudadana y la educación para la paz, es posible evidenciar que, varias han sido las apuestas desde organismos estatales e investigaciones por ofrecer herramientas conceptuales y didácticas para el abordaje institucional y la enseñanza de los contenidos éticos, políticos, históricos y jurídicos, como la Secretaría de Educación de Buenos Aires (1997), el IIDH (1999), Esquivel y García (2017), además de abordarla con la educación para la paz como enfoque complementario (Martínez, 2020).
En la escuela existen diferentes programas desarticulados que generan dificultades para fortalecer la EDH, lo que ha incidido en posiciones encontradas, entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa, ante la existencia de tantas acciones que son inconexas en la práctica de la escena escolar (Amador y Muñoz, 2021; Amador y González, 2022).
Se resaltan programas relacionados con la cívica, ética, la convivencia y la no violencia, para el desarrollo sustentable, la paz, la educación sexual, entre otros, que, aunque son programas orientados a la formación de los estudiantes y fortalecen la construcción de sociedades más igualitarias, justas y humanas, muchas veces no convergen entre sí (Magendzo, 1998)
Además, la situación de la EDH, en muchas escuelas, se plantea desde la cívica como articuladora del conocimiento y la comprensión de los derechos y de los deberes, pero no como contenidos prioritarios de enseñanza (Torquemada, 2007).
En contraste, con experiencias de formación en las que la EDH responde a las exigencias de las comunidades como un espacio que entrelaza la importancia de los derechos humanos y las reivindicaciones individuales y grupales, en el reconocimiento de contextos en conflicto y la diversidad, indispensables en la construcción colectiva de la paz (Marcon et ál., 2016).
En ese marco, es necesario entender los aportes que la formación ciudadana ha proporcionado al abordaje de la EDH. Así, por ejemplo, la educación cívica inicialmente formaba sujetos patriotas capaces de vivir en sociedad, a partir del conocimiento sobre el funcionamiento del Estado y del sistema político (Franco, 2022).
Actualmente, es posible relacionarla con los derechos humanos, la globalización y la democracia (Álvarez, 2003), ya que su implementación genera y fortalece las relaciones sociales que los individuos establecen con el Estado, el ámbito jurídico y con la política, desde donde se abordan contenidos relacionados con los valores, la comprensión de los derechos y deberes, el reconocimiento de las instituciones, la organización de la sociedad y el fortalecimiento de la identidad.
En la educación cívica, se hace preciso resaltar que su lugar no es solo el de la escuela, ya que el papel de la familia es fundamental como institución estructuradora que aporta a sus integrantes las bases de la socialización política, relacionada con la educación en virtudes cívicas, el bien común y la dignidad de las personas (Moreno et ál., 2019), que son necesarias en la escuela y en la vida para el fomento de la educación para la paz.
También, se propone la formación ciudadana para que los sujetos que pertenecen a la escuela se introduzcan en la vida política, a partir de aprendizajes en contexto que fortalecen las capacidades en la toma de decisiones que puedan incidir en la transformación de las sociedades (Franco, 2022).
Así, la ciudadanía se aborda interdisciplinariamente en lo político, lo social, lo económico, lo histórico, lo ético (Castro et ál., 2016, citados en Alcántara, 2017), lo moral y lo cultural, que, sin duda, atraviesan la vivencia de los derechos humanos y su enseñanza, siendo el propósito de la formación ciudadana la promoción, el conocimiento y la aplicación de los saberes y las actitudes que permiten participar de la comprensión de lo público, la democracia y los valores éticos y políticos que conforman los grupos sociales (Quiroz y Jaramillo, 2009).
En esta relación entre la EDH en la formación ciudadana y la educación para la paz aparece una tensión relacionada con la contradicción existente entre un discurso ciudadano que defiende los derechos humanos dirigido a la formación de defensores de los derechos humanos y la realidad económica, política, social y cultural que va en contra de estos (Magendzo y Toledo, 2015) y posibilita su vulneración. De este modo, se hace necesario que la familia, la escuela, la universidad, los docentes y en general, las comunidades educativas asuman la importancia de la EDH para la formación de ciudadanías en el camino de la dignidad humana y el fomento de la paz.
Las protestas sociales en Colombia 2019 a 2021
El 4 de octubre de 2019, se convocó en Bogotá-Colombia una jornada de protesta que conformó el Comité Nacional del Paro integrado por centrales obreras, organizaciones de pensionados, estudiantes, indígenas y campesinos. Los motivos iniciales que llevaron a la movilización se relacionaron, por un lado, con el rechazo al “paquetazo económico”3 promovido por el gobierno de Iván Duque y, por otro, a la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de Paz (firmados en 2016)4 y la protección urgente de líderes sociales y excombatientes. Rápidamente, se vincularon antiguas demandas arraigadas en las profundas desigualdades estructurales del país (Archila et ál., 2020), lo que le dio mucha más fuerza y trascendencia a la protesta social.
A los muchos requerimientos se sumó la petición de terminar con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), por su relación con la muerte de indígenas y estudiantes en diferentes protestas. Antes del 4 de octubre de 2019, en el país, se presenciaron movilizaciones estudiantiles en los meses de mayo y septiembre y, también, durante el 2018, a las que se vincularon otras poblaciones. La represión de estas marchas contribuyó a aumentar la exigencia frente al desmonte del ESMAD (Archila et ál., 2020) y la suma de más actores a las jornadas siguientes.
El 19 de noviembre de 2019, funcionarios de la fiscalía general de la Nación y la policía nacional allanaron medios alternativos y universitarios de comunicación, centros culturales y colectivos artísticos, adicionalmente, se presentaron amenazas colectivas que intentaron frenar la movilización nacional (Archila et ál., 2020), sin embargo, el 21 de noviembre (21N) se inició un paro nacional sin precedentes temporales y espaciales cercanos en Colombia.
Las ciudades principales (Bogotá, Cali, Medellín) fueron los escenarios mayoritarios de las marchas. El 22 de noviembre se decretó, en la capital, un toque de queda que restringió los derechos civiles de los ciudadanos; el 23 de noviembre (23N) la violencia empleada en medio de la represión de las marchas causó la muerte de Dilan Cruz, un estudiante de educación media que fue impactado por un proyectil disparado por un agente del ESMAD.
Las movilizaciones continuaron, consecutivamente, durante tres semanas, el 26 de noviembre (26N) el Comité Nacional del Paro presentó al Gobierno el pliego de peticiones, pero no fueron resueltas, mes a mes las protestas continuaron cada 21, hasta el 21 de febrero (21F) de 2020, días después empezó el confinamiento por la pandemia COVID-19 (Archila et ál., 2020).
Las consecuencias económicas derivadas de las restricciones por las medidas sanitarias, en el marco de la pandemia, la continuidad del conflicto armado en las regiones del país, el aumento de la violencia doméstica, el acrecentamiento de la crisis social, entre otros motivos, suscitaron la movilización ciudadana (Archila et ál., 2020). Los jóvenes vivieron la agudización de su precarización y la de sus comunidades, acompañados por grupos y colectivos locales continuaron el paro nacional que se convirtió en un levantamiento popular (Amador y Muñoz, 2021; Amador y González, 2022).
Según la Defensoría del Pueblo, durante 2020, se tuvo un promedio de 165 protestas sociales mensuales; el mes con mayor número de movilizaciones fue septiembre con 237 (Defensoría del Pueblo, 2021). Las acciones del ESMAD y la policía nacional en diferentes hechos durante el año, aumentó el descontento por el uso desmedido de la fuerza y la muerte de ciudadanos en diferentes procedimientos, como la del abogado Javier Ordoñez, que fue el detonante para que las marchas tomaran las calles de forma masiva.
Entre el 9 y el 14 de septiembre las movilizaciones fueron reprimidas fuertemente, los enfrentamientos entre la policía nacional, el ESMAD y los ciudadanos dejaron como resultado la muerte de 10 personas, 305 heridos y 216 policías lesionados (Defensoría del Pueblo, 2021). Las protestas llegaron hasta el 21 y luego continuaron el 21 de cada mes, como ocurrió en los meses posteriores al 21N de 2019 (Archila et ál., 2020).
El 2021 inició con el acrecentamiento de la brecha de desigualdades económicas, dificultades sociales, la crisis política y demás problemáticas que continuaban ahondándose en el país, aun así, el Gobierno Nacional radicó en el congreso el llamado Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible de la reforma tributaria y el Proyecto de Ley N.º 010 para reformar la prestación de los servicios de salud.
Estas acciones conjugadas a las demandas de las movilizaciones de los dos años anteriores y demás inconformidades de larga data, generaron que la protesta retomara su fuerza; en marzo de 2021, el Comité Nacional del Paro convocó la salida a las calles y a partir del 28 de abril (28A) se dio continuidad al paro nacional que, por su magnitud, ha sido también conocido como el estallido social (Archila et ál., 2020).
El paro nacional se mantuvo hasta el 4 de junio de 2021, la Defensoría del Pueblo registró 12 288 actos de protesta, en estos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos, se contaron 54 personas fallecidas, 1140 lesionados, entre los que se relacionan 18 daños oculares; 572 personas reportadas como no ubicadas, incluyendo cuatro casos de desaparición, al 10 de junio aún no se localizaban 84 (CIDH, 2021).
Sin embargo, las cifras no coinciden con las de la organización Temblores que informó 4687 casos de violencia policial, 73 personas fallecidas en el marco de las protestas (44 vinculadas con las acciones de la fuerza pública y 29 en proceso de verificación), 1617 víctimas de agresiones físicas, donde 82 presentaban traumas oculares, 2005 detenciones arbitrarias y 25 casos de vulneraciones sexuales que se atribuyen a la fuerza pública (18 mujeres, 9 hombres). Relacionado con esto, las organizaciones agrupadas en la Campaña Defender la Libertad informaron 1790 personas heridas, de las que 84 serían víctimas de lesiones oculares y 3274 detenciones en el marco de las protestas (CIDH, 2021).
Otra de las características de las protestas sociales ocurridas en 2021 fue la vinculación de personas armadas vestidas de civil, que contaban, aparentemente, con el apoyo de miembros de la policía nacional, se movilizaban en motos y camionetas ocultando las placas, intimidando y agrediendo a quienes participaban de las marchas. Estas formas de actuar presentaron su máximo apogeo el 28 de mayo (28M) en la ciudad de Cali con el registro de 13 personas muertas y 36 lesionadas. En general, se registraron hechos de violencia contra mujeres, población LGTBIQ, comunidades étnicas, periodistas y misiones médicas (CIDH, 2021).
Los estudiantes y las protestas sociales en Colombia 2019 a 2021
En el marco de las protestas sociales que vivió el país entre 2019 y 2021, las escuelas y universidades continuaban su quehacer, sin embargo, fue notorio desde 2019 que gran parte de las personas que marchaban y participaban eran jóvenes, no solo estudiantes universitarios, también de básica y media secundaria. Con el pasar de los días se vincularon docentes, padres y madres de familia y en general, las comunidades educativas, entre otros actores de la ciudadanía.
En 2020, en el contexto de la pandemia, las clases continuaron a través de la medicación virtual, de acuerdo con los recursos y posibilidades de estudiantes y maestros, en septiembre volvieron las protestas a las calles. Para el 28A de 2021, aún las instituciones educativas, en su mayoría, continuaban ejerciendo sus labores desde casa, por las restricciones del Covid-19, en algunos casos las movilizaciones contribuyeron a que el regreso a las aulas se postergara. En las calles ocurrían las marchas, en casa, aparentemente, continuaban las clases.
Fueron miles los niños y jóvenes estudiantes de secundaria y universitarios que protestaron para demandar el aumento presupuestal en la educación pública; a las protestas se sumaron jóvenes sin acceso a estudio ni trabajo, que consideraban que no había garantías para ser joven en el país.
Más allá de las exigencias frente a la posible dimisión del presidente Iván Duque, los jóvenes que participaron de las protestas exigían garantías para trabajar, estudiar y vivir plenamente, sin la estigmatización y criminalización (Amador y Muñoz, 2021) que se venía tejiendo como estrategia, desde años anteriores, para deslegitimar la protesta social y que fue evidente entre 2019 y 2021.
Estos niños y jóvenes representan una generación que en la lucha en las calles encontraron un compromiso que los une a partir del desencanto, el rechazo a la clase política privilegiada y el profundo malestar frente al gobierno de turno (Amador y Muñoz, 2021).
Los niños y jóvenes que participaron de las protestas sociales asumieron una política de la cultura juvenil basada en los gestos, los símbolos, signos y la metáfora. De esa forma, en medio del caos de las sublevaciones en la mayoría de las ciudades del país, generaron ordenamientos populares de confrontación, a partir del trabajo organizado en líneas, así como estrategias de deslegitimación a los lenguajes y acciones de las hegemonías desde de tres tipos de prácticas de resistencia: la presencia de la diferencia y la disidencia en las calles, a través de actos carnavalescos, atravesados por apuestas artísticas y estéticas y los llamados a denunciar públicamente la vulneración a los derechos humamos (Amador y González, 2022).
El desordenamiento semiótico de algunos lugares controlados por el sistema dominante, en este sentido, la ocupación popular de sitios privatizados con la ayuda del Estado y que fueron resignificados por quienes participaban de las protestas y, finalmente, el tecnoactivismo, relacionado con la ciberresistencia enmarcada en el producción y apropiación de contenidos digitales que asumieron roles de denuncia y de información confrontando la propaganda del establecimiento (Amador y González, 2022).
Aunque fueron diversos los actores en las protestas sociales fue evidente la participación masiva de niños y jóvenes escolarizados (pertenecientes al sistema formal de la educación básica y media) y universitarios, así como también, aquellos que no hacían parte en ninguno de sus niveles, como tampoco del sistema laboral; pero, ¿qué pasó con los estudiantes en los colegios y universidades mientras ocurrían las marchas? A partir de la evidencia empírica, recogida por la investigación doctoral en la que se basa el presente artículo, es posible determinar un hallazgo, las movilizaciones ocurridas entre 2019-2021, entran a las aulas de clase por un actor: los estudiantes.
En la medida en que fueron avanzando las protestas, su acrecentamiento en 2021 y la mediación virtual, las actividades académicas parecían continuar descontextualizadas de lo que ocurría en las calles (narrado por estudiantes y docentes), con el pasar de los días y el agravamiento de las vulneraciones a los derechos; niños y jóvenes, que aún se conectaban virtualmente, cambiaron sus fotos de perfil por el símbolo de la bandera de Colombia al revés (usada recurrente como símbolo en las marchas) y otros con la frase S.O.S. nos están matando, el mensaje era claro, las clases continuaban mientras afuera las demandas crecían. Rápidamente, varios estudiantes se ausentaron y la información que llegaba de ellos era que estaban en las marchas y puntos de concentración de las movilizaciones.
En las calles se dieron espacios mediados por la educación popular, la formación de pares y el compartir saberes, mientras que los colegios y las universidades se vieron enfrentados a tener que abordar en las clases el tema de las protestas, las y los estudiantes pedían ser informados, pero, además, reclamaban acciones por parte de las y los docentes e instituciones frente a lo que ocurría en el país. En algunas circunstancias encontraron respuestas, aprendizajes y reflexiones, en otras, negaciones a hablar sobre el tema y la minimización de lo que ocurría.
Así, la educación se enmarcó en un momento coyuntural que le recordó la deuda ética y política que sigue ahondando frente a la formación ciudadana, la EDH y su contribución a la construcción de ciudadanías críticas que defiendan y promuevan sus derechos en la edificación de una sociedad equitativa y en paz, esto, evidente en la ausencia de apuestas curriculares que la integren con intención de forma y fondo.
Colombia se encuentra frente a una generación en movimiento que alza su voz para exigir cambios estructurales que garanticen el ser joven sujeto de derechos en el país, esta es la muestra de la obligación necesaria de reformar el sistema educativo que se ha quedado en los esquemas tradicionales de la modernidad, que debe regresar a las aulas a todos los que no las integran y requiere reconocerse de forma urgente como el escenario de la EDH para la formación de ciudadanos críticos que actúen en promoción y defensa de los derechos humanos, es decir, de la dignidad como principio de vida.
Agudelo, E. (2015). ¿Quién responde por la formación de los docentes como sujetos de derechos en las facultades de educación? Folios, 0(41), 103–116. https://revistas.upn.edu.co/index.php/RF/article/view/2948/2654
Alcántara, A. (2017). Educación cívica y educación ciudadana en México: una perspectiva global y comparada. Revista Española de Educación Comparada, 29(29), 220–239. https://doi.org/10.5944/REEC.29.2017.17096
Álvarez, D. (2003). Exploración de las relaciones entre lectura, formación ciudadana y cultura política. Una aplicación a las propuestas de formación ciudadana de la Escuela de Animación [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/25712/1/%c3%81lvarezDidier_Exploraci%c3%b3n-relaciones-lectura-formaci%c3%b3n-ciudadana-%20cultura-pol%c3%adtica.pdf
Amador, J., & González, G. (2022). Resistencia, re-existencia y juvenicidio: tres metáforas para comprender la Colombia del levantamiento popular. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 20(3), 1–33. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2022000300443
Amador, J., & Muñoz, G. (2021). Del alteractivismo al estallido social: acción juvenil colectiva y conectiva (2011 y 2019). Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 19(1), 1–28. https://www.redalyc.org/journal/773/77366685009/html/
Archila, M., García, M., Garcés, S., & Restrepo, A. (2020). 21N: el desborde de la movilización en Colombia. Lasa Forum , 51(4), 17–23. https://forum.lasaweb.org/files/vol51-issue4/Dossier-3.pdf
Barrios, A. (2020). La educación en derechos humanos y el currículo oculto: consideraciones teórico-prácticas sobre el cotidiano escolar brasileño. Educación, 29(56), 7–26. https://doi.org/10.18800/educacion.202001.001
Bonilla, E. (2018). Caminos y construcciones de la educación en derechos humanos en Colombia: una mirada histórica desde 1991-2015. In Caminos y construcciones de la educación en derechos humanos en Colombia: una mirada histórica desde 1991 - 2015. https://doi.org/10.15332/TG.PRE.2018.00256
Castro, M., Rodríguez, A., Smith, M., & Rosas, C. (2016). La construcción de ciudadanía en la educación media superior: un estudio de caso sobre docentes de la UNAM. Perfiles Educativos, XXXVIII(151), 211–216. http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v38n151/0185-2698-peredu-38-151-00211.pdf
CIDH. (2021). Observaciones y recomendaciones. Visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf
Decreto 1965 de 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar (2013). https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1378136
Defensoría del Pueblo. (2021). Informe defensorial visita CIDH Colombia protesta social abril-unio 2021. https://www.defensoria.gov.co/public/minisite/protestasocial/assets/informe-visita-cidh.pdf
Esquivel, C., & García, M. (2017). La educación para la paz y los derechos humanos en la creación de valores para la solución de conflictos escolares. Justicia, 23(33), 256–270. https://doi.org/10.17081/just.23.33.2892
Franco, K. (2022). Educación en derechos humanos en Colombia: estado del arte de las investigaciones en la educación formal. Papeles, 14(28), e1278. https://doi.org/10.54104/papeles.v14n28.1278
IIDH. (1999). Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/1999/10/Educacion-para-la-ciudadania-y-los-ddhh.pdf
Ley 115 de 1994, Por la cual se expide la Ley General de Educación 1 (1994). https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley 1620 de 2013, Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar (2013). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=52287
Ley 1732 de 2014, Por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país (2014). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59313
Magendzo, A. (1998). La educación en derechos humanos: reflexiones y retos para enfrentar un nuevo siglo. https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000114723_spa&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_8d5c6861-f192-4c55-9426-27edb07cf80a%3F_%3D114723spa.pdf&locale=es&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000114723_spa/PDF/114723spa.pdf#%5B%7B%22num%22%3A73%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2C0%5D
Magendzo, A. (1999). La educación en derechos humanos en América Latina: una mirada de fin de siglo. http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/la-educacion-en-derechos-humanos-en-america-latina-una-mirada-de-fin-de-siglo-abraham-magendzo.pdf
Magendzo, A. (2002). Derechos humanos y currículum escolar. Revista IIDH, 36, 327–339. https://www.corteidh.or.cr/tablas/R06835-12.pdf
Magendzo, A., & Toledo, M. (2015). Educación en derechos humanos: estrategia pedagógica-didáctica centrada en la controversia. Revista Electrónica Educare, 19(3), 1–16. https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/6864/16398
Marcon, A. N., Prudêncio, L. E. V., & Gesser, M. (2016). Public policies related to sexual diversity in school. Psicología Escolar e Educacional, 20(2), 291–302. https://doi.org/10.1590/2175-353920150202968
Martínez, M. (2020). Aproximación a la educación basada en los derechos humanos y a la educación para la paz en la educación superior: actividades prácticas para la enseñanza de la lengua inglesa - Dialnet. Zona Próxima: Revista Del Instituto de Estudios Superiores En Educación, 32, 145–164. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7459689
MEN. (2009). Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos PLANEDH. https://www.ohchr.org/Documents/issues/education/training/actions-plans/Colombia.pdf
Méndez, M. (2012). Educación en derechos humanos en universidades públicas costarricenses: posibilidades y necesidades. Revista Ensayos Pedagógicos, VII (1), 145–171. https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/6024/5928
Moreno, I., Leyva-Townsend, P., & Parra, C. (2019). La familia, primer ámbito de educación cívica. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 19(37), 43–54. https://doi.org/10.22518/USERGIOA/JOUR/CCSH/2019.2/A06
Presidencia de la República. (2021). Actualización y fortalecimiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos PLANEDH 2021 – 2034. https://derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2021/301121-PLANEDDHH.pdf
Quiroz, R., & Jaramillo, O. (2009). Formación ciudadana y Educación cívica: ¿cuestión de actualidad o de re-significación? Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, 14, 123–138. http://ssrn.com/abstract=2772085Disponibleen:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65213214007
Secretaría de Educación Buenos Aires. (1997). Formación ética y ciudadana. Documento de trabajo n.° 4. Perspectiva transversal: educación en la paz y los derechos humanos. http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002368.pdf
Siede, I. (2013). Los derechos humanos en las escuelas argentinas: una genealogía curricular [Universidad de Buenos Aires]. http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/9908
Torquemada, A. (2007). La práctica educativa de derechos humanos en educación primaria. Eikasia. Revista de Filosofía, III(13), 181–204. https://www.revistadefilosofia.org/13-13.pdf
Tünnermann, C. (1997). Los derechos humanos: evolución histórica y reto educativo (2a ed.). UNESCO. https://www.enriquebolanos.org/media/publicacion/3150.pdf
Recibido: 9-1-2024 - Aceptado: 1-10-2024
1 Este artículo hace parte de los resultados de la de tesis doctoral La protesta se mira en la escuela: educación en derechos humanos y movilización social (2019-2021), desarrollada en el marco del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE-UD).
2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Magíster en Sociología, Universidad Nacional de Colombia. Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales y Candidata a Doctora en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE-UD). Docente de educación básica, media y superior.
-Art-06-web-resources/image/1.png) kmfrancob@udistrital.edu.co
kmfrancob@udistrital.edu.co -Art-06-web-resources/image/2.png) https://orcid.org/0000-0001-7466-9012
https://orcid.org/0000-0001-7466-90123 Propuesta de reforma tributaria presentada como de solidaridad sostenible: “Por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”. Texto inicial de del proyecto de ley. Fuente: https://es.scribd.com/document/503020782/Texto-Propuesta-Reforma-Tributaria#from_embed
4 Resultantes de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). El 24 de septiembre de 2016, se firmó el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Cartagena, Colombia.
Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA)
Universidad Nacional, Campus Omar Dengo
Apartado postal: 86-3000. Heredia, Costa Rica
Teléfono: (506) 2562-4057
Correo electrónico revistaderechoshumanos@una.ac.cr
Equipo editorial