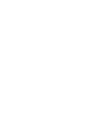Revista Economía y Sociedad EISSN: 2215-3403 Volumen 29, Número 66. Julio-Diciembre 2024 URL: www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia |
/portada29(66).jpg) |
¿Son los criterios de la economía del bienestar satisfactorios? Are the Criteria of Welfare Economics Satisfactory? Os critérios da Economia do bem-estar são satisfatórios? |
Jorge A. Rodríguez Soto1
Resumen:
Históricamente, la economía se articuló de forma dual, entre ciencia y práctica, hasta tiempos recientes se establece la separación entre aspectos científicos y normativos. Aun así, es imperante hacer el tránsito entre ambos para ofrecer soluciones a los problemas reales, dejando un problema: ¿cómo hacerlo? Ante esto surge la economía del bienestar, como anexo a la teoría neoclásica, brindando un criterio de pretensión objetiva para juzgar y comparar elecciones de política y arreglos sociales. El objetivo de este escrito es unificar los criterios de decisión propuestos por la economía del bienestar y las principales críticas a los mismos. Para ello se realiza una revisión teórica y crítica sobre los postulados de la economía del bienestar y las teorías del equilibrio general. En la segunda parte se presentan las ideas subyacentes a la teoría del bienestar, mostrando como realiza el tránsito entre eficiencia y optimalidad, para separar lo positivo de lo normativo. En la tercera parte, se presentan revisiones críticas al criterio de la economía del bienestar, desarrollando objeciones a sus supuestos, pretensión de objetividad, realidad descriptiva y estrechez. En la cuarta parte la conclusión y discusión. Concluyendo que, pese a sus limitaciones, el criterio no debe ser desechado, en especial en una sociedad que organiza gran parte de su actividad económica a través del mercado como institución económica; pero que tampoco debe tomarse como criterio final o definitivo, pues presenta falencias.
Palabras clave: Economía; política económica; teoría económica; microeconomía; economía heterodoxa.
Abstract:
Historically, economics was structured in a dual manner—between science and practice—until recently when a separation between scientific and normative aspects was established. Even so, it is imperative to bridge the gap between these two aspects to offer solutions to real-world problems, which poses one question: how to do it? In response, welfare economics emerged as an annex to neoclassical theory, providing a criterion with an objective pretension to judge and compare policy choices and social arrangements. The objective of this paper was to unify the decision criteria proposed by welfare economics with the main criticisms against them. Therefore, a theoretical and critical review is conducted on the postulates of welfare economics and the theories of general equilibrium. In the second part of the paper, the underlying ideas of welfare theory are presented, showing how it transitions between efficiency and optimality to separate the positive from the normative. In the third part of the article, critical reviews of the welfare economics criterion are presented, developing objections to its assumptions, its claim to objectivity, its descriptive accuracy, and its narrow scope. In the fourth part of the paper, the conclusion and discussion are provided, concluding that despite its limitations, the criterion should not be discarded—especially in a society that organizes much of its economic activity through the market as an economic institution—but it should not be taken as the final or definitive criterion either, as it has its shortcomings.
Keywords: Economics; economic policy; economic theory; microeconomics; heterodox economics.
Resumo:
Historicamente, a economia se articulava de forma dual, entre ciência e prática, até recentemente se estabelecer a separação entre aspectos científicos e normativos. Ainda assim, é fundamental fazer a transição entre ambos para oferecer soluções para os problemas reais, restando apenas um problema: como fazer isso? Diante disso, a economia do bem-estar surge como um anexo à teoria neoclássica, fornecendo um critério de pretensão objetiva para julgar e comparar escolhas políticas e arranjos sociais. O objetivo deste artigo é unificar os critérios de decisão propostos pela economia do bem-estar e as principais críticas a eles. Para tal propósito, é realizada uma revisão teórica e crítica sobre os postulados da economia do bem-estar e das teorias do equilíbrio geral. Na segunda parte são apresentadas as ideias subjacentes à teoria do bem-estar, mostrando como a transição entre eficiência e otimalidade é feita, para separar o positivo do normativo. Na terceira parte, são apresentadas revisões críticas do critério da economia de bem-estar, desenvolvendo objeções aos seus pressupostos, pretensão de objetividade, realidade descritiva e estreiteza. Na quarta parte, a conclusão e discussão. Concluindo que, apesar de suas limitações, o critério não deve ser descartado, principalmente em uma sociedade que organiza grande parte de sua atividade econômica por meio do mercado como instituição econômica; mas não deve ser tomado como critério final ou definitivo, pois apresenta falências.
Palavras-chave: Economia; política econômica; teoria econômica; microeconomia; economia heterodoxa.
Al inicio, la economía se desarrolla dualmente como práctica y conocimiento (Cuadrado et al., 2001; Rodríguez, 2022). El pensamiento económico es antiguo como la organización social, pero la economía de hoy se perfila en el mercantilismo, antes el pensamiento al respecto era mediado por la Iglesia, como juicios normativos (Rodríguez, 2020). El mercantilismo se caracteriza como momento histórico y corriente de pensamiento (Ekelund y Herberth, 2006), en conjunto, una práctica bullonista e interés por temas económicos.
Por aquel entonces, se pensaba la economía como juego de suma cero, el bienestar de uno era pérdida de otro, este razonamiento aplicado a las sociedades como conjunto llevó a la obstinación mercantilista con el oro y el comercio internacional (Brue y Grant, 2008). Para los mercantilistas, la “riqueza” de la sociedad (no es apropiado hablar de bienestar en esta época) se medía por sus posiciones relativas en oro en comparación con otras naciones. Las recomendaciones de política económica mercantilistas eran duras para con el pueblo, con argumentos que hablan de habituar al pueblo al trabajo desde edades tempranas y restringir cualquier actividad que ocasionara la salida de flujos de oro (Brue y Grant, 2008). Esta dureza en las ideas normativas se debe a que consideraban las motivaciones de los agentes como directamente contrapuestas al interés público; de hecho, son quienes acuñan el término de “buscadores de rentas” (Ekelund y Herberth, 2006).
Cabe mencionar a dos pensadores que se enmarcan históricamente en el período, pero con ideas avanzadas a su época: Petty y Cantillon. Petty fue pionero en el cambio de proceder de la economía, al proponer, en su Political Arithmetick, el uso de métodos cuantitativos e intentar apartar los juicios de valor del análisis económico. Algunos lo consideran uno de los fundadores de la estadística (Brue y Grant, 2008), otros un precursor de la econometría (Ekelund y Herberth, 2006).
Por su parte, Cantillon posee ideas curiosas sobre el mercado. Consideraba que los agentes y sus motivaciones son egoístas, podrían ser irracionales y reconocía la incertidumbre e inestabilidad de deseos y preferencias; pese a ello, creía que el mercado funcionaba “como un conjunto interrelacionado, constituido por partes que funcionaban de un modo racional” (Ekelund y Hébert, 2006, p. 81). Su pensamiento influyó en J. W. Jevons, pionero en el desarrollo del aparataje matemático del análisis marginalista.
En la segunda mitad del siglo XVIII, en Francia, se articula un grupo de pensadores en torno a F. Quesnay, llamados fisiócratas (Ekelund y Herberth, 2006). Se les atribuye la filosofía de “laissez faire” (frase acuñada por Vincent de Gournay), el movimiento es una reacción al mercantilismo e intervencionismo, que en Francia fue particularmente absolutista (poco antes Luis XIV proclamaba L`État c’est moi). Los fisiócratas consideraban que la mejor forma de aumentar el bienestar social era darle libertad a los agentes para elegir su propio camino, y creían que la única fuente de riqueza era la tierra (Ekelund y Herberth, 2006). Estuvieron directamente implicados en aspectos normativos, Quesnay escribe una lista de máximas para el Gobierno económico (Herzog, 1950, en Quesnay (1760). Maximes genérales du Gouvernement économique).
Durante este desarrollo histórico la economía se articula sin separar lo “científico” y “aplicado”. La dualidad difusa se mantiene hasta J. N. Keynes (padre de J. M. Keynes), qué formaliza la división entre economía orientada a la comprensión de fenómenos y la que pretende modificar la realidad (Cuadrado, 2001; Rodríguez, 2022). Sin embargo, persistía el asunto de cómo juzgar o comparar arreglos sociales (Gravelle y Rees, 2006). La economía neoclásica no escapa a este debate entre lo normativo y positivo, autores como Marshall y Pigou fijaban el bienestar material como objetivo final (Cuadrado et al., 2001; Fernández, Parejo y Rodríguez, 2006).
De estas ideas surge la economía del bienestar, como intento de crear un aparataje que permitiera juzgar elecciones de política económica y comparar arreglos sociales (Gravelle y Rees, 2006). El objetivo de este escrito es poner en entredicho la economía del bienestar como criterio de elección, y brindar un marco de referencia unificado para los postulados teóricos y críticas. Debido a que actualmente la literatura está dispersa, y suele centrarse en demostraciones matemáticas sin entrar en la razón de ser de la teoría; mientras que las críticas suelen estar aisladas en campos disciplinares.
Metodológicamente, la investigación se articula como una revisión y discusión teórica profunda. Primero, se procede a delimitar y comprender adecuadamente los conceptos de economía del bienestar y equilibrio general, que muchas veces se emplean de manera indistinta, aunque no son lo mismo. Luego, se presentan y discuten las principales y más fuertes críticas que se esgrimen contra esta teoría desde un entendimiento correcto y riguroso de sus postulados.
A nivel de estructura, en la segunda sección se plantean las ideas del equilibrio general y economía del bienestar, que, aunque se trabajan en conjunto, tienen diferencias claras. La economía del bienestar posee una connotación puramente normativa, basada en la teoría de pretensión positiva del equilibrio general, lo cual rompe la máxima de no establecer un debe ser desde lo que es del positivismo lógico. En la tercera parte se presentan algunas objeciones críticas que se esgrimen contra la teoría del equilibrio general y la economía del bienestar. Finalmente, en la cuarta parte se presentan las conclusiones y discusión. Encontrado que, si bien las críticas sobre los postulados de la economía del bienestar son atinadas, tampoco debe desestimarse la teoría del todo; pues ofrece un escenario trascendental de comparación o criterio de juicio ético, el cual, tal vez, no sea el mejor, pero es relevante, en especial en una sociedad que depende del mercado como institución económica para organizar su actividad en buena medida. Las demostraciones matemáticas de la maximización económica se incluyen como apéndice, esto no afecta el desarrollo teórico, por lo que se dejan únicamente a las personas interesadas en profundizar aspectos técnicos.
La economía del bienestar intenta amalgamar los aspectos positivos y normativos de la economía. Al partir de criterios de equilibrio se determina la eficiencia de los arreglos sociales (Cuadrado et al., 2001; Gravelle y Rees, 2006). Mediante la construcción de funciones de bienestar social es posible evaluar estos arreglos sociales en términos de utilidad y tomar decisiones (Cuadrado et al., 2001; Gravelle y Rees, 2006). Siendo así, el análisis de la economía del bienestar tiene dos componentes, uno positivo, asociado al equilibrio general, y otro normativo, relacionado con la optimalidad. Se presentan a continuación la construcción y tránsito entre ambos.
1.1 Equilibrio general
El equilibrio general es una rama de la economía que estudia bajo cuáles circunstancias las economías llegan al equilibrio. Hay varios modelos que explican el tránsito al equilibrio, por ejemplo, el del subastador (Walras) o el de negociación (Edgeworth) (Gravelle y Rees, 2006). Pese a las diferencias, el interés está en las condiciones de eficiencia económica asociadas al mercado. Los trabajos suelen ser de elegancia técnica y matemática que, al partir de pocos supuestos, demuestran que el mercado alcanza la eficiencia. Los supuestos de comportamiento necesarios se agrupan en la hipótesis de racionalidad, la cual plantea que los agentes maximizan su bienestar intertemporal (Gravelle y Rees, 2006), con implicaciones en la conducta, motivación y procesos decisorios.
La maximización es intertemporal, entonces, se supone que los agentes conocen las distribuciones de probabilidad de ocurrencia de los eventos a lo largo de su vida (Kreps, 1995). La racionalidad implica consistencia en las preferencias (Sen, 1977; Kahneman, 2012); es decir, poseen propiedades matemáticas: transitividad, completitud, reflexividad, no-saturación, continuidad y convexidad (Gravelle y Rees, 2006). También, se asume que los agentes tienen motivaciones utilitarias, su objetivo es maximizar su bienestar, entendido como utilidad (Dussel, 2009). Además, se reduce la conducta a procesos de maximización de utilidad mediante elecciones de cestas de consumo en el mercado, lo cual lleva el análisis a un nivel material (Dussel, 2009), esto para hacerlo observable (Varian, 2010).
Estos supuestos generan críticas debido a sus fallas descriptivas (Kahneman, 2012). El positivismo señala la racionalidad como tautología, no puede falsificarse ni verificarse (Cadwell, 1994). Al suponer que son racionales y perseguir su interés, toda conducta es racional en relación con las preferencias de quien la ejecuta (Gravelle y Rees, 2006). Ante esto, se presentan dos soluciones: unos reconocen el problema de fondo y tratan la racionalidad como hipótesis, no como supuesto, así se puede calificar a ciertos agentes de irracionales o de anomalías (Gravelle y Rees, 2006). Otros optan por ignorar la parte descriptiva, y recurren al instrumentalismo metodológico, como Friedman y la vertiente racionalista de la escuela austriaca (Hinkelamert, 1970; Cadwell, 1994). Finalmente, otras críticas son humanistas, pues señalan la imagen retorcida que brinda la teoría sobre la humanidad, como tontos racionales (Sen, 1977; Dussel, 2009).
Pese a sus falencias, dichos supuestos permiten ciertos análisis y libertades teóricas interesantes, entre ellos el estudio del equilibrio general. Bajo las consideraciones de la racionalidad se concluye que cada uno es el mejor juez de su propio bienestar (Gruber, 2016), y, por lo tanto, la tarea del Estado es dejar que cada uno busque su camino. Se suman dos hipótesis adicionales, conocidas como hipótesis de Edgeworth, que dicen que: 1) los agentes aceptarán un trato en el que al menos uno gaane, y, 2) nadie acepta tratos en los que pierde (Gravelle y Rees, 2006); se llega a la conclusión de que, al partir de cualquier asignación, el libre mercado asigna los recursos de manera eficiente.
Entendiendo eficiencia como unanimidad, en el sentido que le da Pareto significa que no es posible para los agentes económicos realizar más intercambios, pues alguno se vería perjudicado (Cuadrado et al., 2001). Cada uno maximiza su bienestar hasta donde el bienestar de los demás se lo permite, y se llega a un punto en el cual nadie está dispuesto a realizar más intercambios. El sistema en conjunto alcanza un estado de equilibrio, donde todas las fuerzas contrapuestas se equilibran entre sí. Para alcanzar este resultado se requiere que ningún agente tenga poder suficiente para influenciar en los precios de mercado; es decir, que sean precio-aceptantes. Nótese que no se trata de un estado de máxima satisfacción o felicidad, solo de eficiencia en el sentido material, donde no es posible mejorar las condiciones de nadie sin empeorar las de otro a cambio.
Se trata de un resultado muy conveniente, pues solo debe asegurarse de que nadie puede modificar los precios de mercado y los agentes por sí solos llevarán la economía a la eficiencia. En este punto aún se está trabajando en los aspectos positivos de la economía, no se emiten juicios de valor, solo se afirma que el resultado del libre mercado es eficiente en el sentido de Pareto. Este último es el primer teorema de la economía del bienestar, según el cual si existen mercados para todas las mercancías y son competitivos, el equilibrio de la economía será Pareto-eficiente (Gravelle y Rees, 2006; Gruber, 2016).
1.2 Optimalidad en sentido de Pareto
El asunto es que las metodologías para llegar al equilibrio general plantean rutas distintas. Por ejemplo, el modelo del subastador de Walras ofrece un vector de precios de equilibrio, y un resultado, pero modelos como el de negociación de Edgeworth ofrecen un conjunto de posibles equilibrios (curva de contratos) y dentro de ella un núcleo, en vernáculo de teoría de juegos, donde se incluyen los equilibrios posibles dadas las hipótesis de Edgeworth (Gravelle y Rees, 2006). Esto deja una cuestión de difícil solución a la economía normativa: ¿cómo elegir un equilibrio competitivo? La cuestión es compleja, pues suceden muchos posibles puntos eficientes, la pregunta es cuál de ellos es mejor. A partir de aquí los criterios objetivos como eficiencia dejan de ser útiles, todos los puntos son eficientes entonces, eficiencia deja de ser un criterio satisfactorio (Gravelle y Rees, 2006; Gruber, 2016).
La elección entre puntos eficientes llevó al desarrollo de funciones de bienestar social, como mecánica para evaluar los puntos eficientes (Cuadrado et al., 2001; Gravelle y Rees, 2006; Gruber, 2016). Estas funciones cambian la base del análisis y al hablar de eficiencia, la cuestión es situar la economía en algún punto sobre la frontera de posibilidades de producción; el ámbito de las funciones de bienestar social se encuentra en el análisis de la frontera de posibilidades de utilidad (Gravelle y Rees, 2006). En palabras simples, la eficiencia siempre se mantiene a nivel material y las funciones de bienestar social evalúan la utilidad total producto de las asignaciones materiales eficientes. Así, se pretende establecer que asignación eficiente, de todas las posibles, genera el mayor bienestar social agregado desde criterios utilitarios (Cuadrado et al., 2001; Gravelle y Rees, 2006; Gruber, 2016).
Este último es el criterio de optimalidad, según lo define la economía del bienestar. Entonces, solo es necesario encontrar la asignación óptima en la sociedad y promoverla. Ahora bien, para los teóricos del bienestar el mercado es la institución que llega a las asignaciones eficientes, y las distorsiones del mercado suelen culminar en pérdidas de eficiencia.
Aquí aparece el segundo teorema de la economía del bienestar: si los mercados son competitivos podrán llegar a un equilibrio Pareto-eficiente tras una redistribución de las dotaciones iniciales (Gravelle y Rees, 2006). Por lo tanto, para alcanzar el punto óptimo solo deben redistribuirse los recursos de manera que el resultado final sea el punto óptimo de Pareto. Si se conoce cuál es la asignación óptima, y esta asignación se alcanza mediante los precios, actúan como señales de mercado, también se conocen los precios, y este resultado coincidirá con el del modelo de Walras, que ofrecía un único vector de precios de equilibrio (Gravelle y Rees, 2006).
El criterio de la economía del bienestar es relevante por ofrecer un intento de tránsito entre lo normativo y lo positivo. Al reconocer la importancia del paso, que eventualmente es inevitable en una ciencia social, y aún más en la economía, debe ponerse en entredicho su conveniencia. Las revisiones críticas y señalamientos surgen desde diversas disciplinas, como la economía política, la economía conductual, el public choice, entre otras; no obstante, también aparecen revisiones dentro de la economía del bienestar. Algunas críticas van dirigidas a los supuestos, otras señalan que la objetividad pretendida es ilusoria, también se menciona la irrealidad descriptiva de la situación, o la estrechez de miras. Ahora se presentarán brevemente los argumentos de cada uno de los enfoques críticos mencionados.
En cuanto a las observaciones relativas al comportamiento, las más recientes y de mayor peso en la actualidad son las que se articulan desde la economía conductual. Pese a componer críticas importantes se pueden considerar como afines al enfoque de la economía del bienestar (Altman, 2021). Por paradójica que suene la afirmación anterior puede corroborarse desde la pretensión y enfoque de la economía del comportamiento. La economía conductual se articula epistemológicamente de manera falsacionista, al recopilar y observar sesgos y desviaciones del comportamiento propuesto por la hipótesis de racionalidad. Esto con el objetivo de que los hacedores de política puedan prever los sesgos, considerándolos en las estructuras de incentivos de las políticas propuestas (Altman, 2021). Esto implica que la economía del comportamiento considera deseable la eficiencia de la economía del bienestar y pretende acercar las decisiones reales a las racionales (Altman, 2021). Aunque debe cuestionarse hasta qué punto los hacedores de política no son sujetos a otros sesgos, o si en realidad tienen un criterio adecuado para modificar de forma artificial las estructuras de incentivos (Muramatsu y Barbieri, 2017).
El segundo punto crítico por considerar surge de la dimensión ética de la economía. La economía neoclásica, de que parte la economía del bienestar, no es objetiva, parte de una concepción ética específica. La teoría económica ortodoxa se articula desde una perspectiva utilitaria, y la ética utilitaria considera que lo deseado es maximizar la felicidad total agregada de la sociedad, si el mercado es la institución que logra esto, el mercado se entiende como un imperativo ético para los hacedores de política económica (Dussel, 2009). Sin embargo, la ética utilitaria no es la única existente, existen otros criterios éticos, lo cual lleva a que existan múltiples razones válidas con sus correspondientes racionalidades, que pueden divergir sustancialmente de la utilitaria (Sen, 1999, 2019; Rodríguez, 2022). Sin mencionar que las decisiones de las personas pueden no ser maximizadoras, sin dejar de ser irracionales, a veces los seres humanos actúan por deber, compromiso o simpatía hacia sus semejantes (Sen, 1977).
La tercera observación que se hace es la irrealidad de la situación inicial. Resulta innegable que bajo las condiciones descritas por la economía del bienestar y la teoría del equilibrio general el libre mercado lleva a la eficiencia. No obstante, la teoría presupone la existencia de esas condiciones, y se molesta poco en indagar si en algún momento han existido o pueden existir (Hinkelamert, 1970). En esta línea, la teoría se aleja de la realidad en sentido utópico, se concibe la sociedad de mercado perfecto como una utopía, como un estado estático del sistema donde todo se resuelve por sí solo de la mejor manera posible (Hinkelamert, 1970). Aún en el seno de la teoría se cuestiona la posibilidad de establecer una función de bienestar social que cumpla con ciertos requisitos mínimos esenciales para ser funcional, tal como muestra el teorema de imposibilidad de Arrow (Cuadrado et al., 2001; Gravelle y Rees, 2006). Sin restar a la importancia de un estado hipotético deseable para guiar las decisiones de política y marcar rumbo. Vale señalar que desarrollos más recientes plantean extensiones al modelo, para comprender otras estructuras de mercado y el equilibrio del sistema, pero no serán abordados por motivos de extensión y delimitación.
Finalmente, el último punto se relaciona con la estrechez de miras de la teoría. En este sentido, surgen críticas en cuanto a los aspectos distributivos y a los relacionados con los ecosistemas. La teoría hace frente al primer señalamiento al argumentar que el propósito es maximizar la utilidad social y que, debido al principio de rendimientos decrecientes, quienes valoran más los recursos son quienes menos tienen; por lo tanto, maximizar la utilidad social implica redistribuir los recursos de las personas que más poseen hacia las desposeídas, pues su utilidad marginal será mayor (Cuadrado et al., 2001; Gravelle y Rees, 2006; Gruber, 2016). Aunque se debe cuestionar hasta qué punto es confiable esta respuesta, en especial con un concepto tan abstracto como la utilidad o el bienestar subjetivo (Rodríguez, 2022).
El segundo señalamiento se responde con las técnicas de la economía ambiental, que consisten en realizar compensaciones por hacer o dejar hacer (variación compensada o variación equivalente), al asignar precios a lo que no lo tiene o derechos de propiedad (Cuadrado et al., 2001; Labandeira, León y Vázquez, 2007). Aun así, los ecologistas responden que esto no es suficiente, pues el ecosistema posee valor intrínseco, más allá de cualquier valoración económica (Mora, 2021), y critican de antropocéntrica la solución de la economía ambiental.
En sí, estas críticas se agrupan bajo el calificativo de monismo, asociado a los conceptos de unidimensionalidad (al hablar de desarrollo), o al enfoque de recursos (al tratarse de métricas), estos parten de la existencia una o pocas variables claves identificables que guían el proceso (Rodríguez, 2022), al materializar como teoría del desarrollo en el trickle-down economics. La lógica es simple, una variable “principal” que arrastra a las demás (Rodríguez, 2022). Aunque se pueda pensar que se trata de simpleza o estreches de miras, no debe subestimarse, en especial en este caso, pues el mercado es la principal institución económica de aprovisionamiento en la sociedad moderna (Sen, 1999; Rodríguez, 2022). Pueden existir múltiples dimensiones para pensar el bienestar, pero la condición sine qua non de todas ellas es la materialidad corpórea, sin mantenerse vivo primero no hay bienestar que valga (Dussel, 2009), y el mercado es la forma más común para conseguir los medios de vida. Se reconoce que la validez de las críticas planteadas, el estudio del mercado y su funcionamiento siguen siendo esenciales.
A lo largo del escrito se resumen las ideas de la teoría de la economía del bienestar (segunda parte), y luego algunos señalamientos y observaciones que se esgrimen contra ella (tercera parte). De esto, se encuentra que se trata de un criterio con consistencia lógica y con gran sentido dentro de su propio marco, al cual pueden hacérsele diversos señalamientos al evaluarlo de forma crítica. Aun así, su importancia teórica e histórica es crucial, pues intenta tender un puente entre los aspectos científicos y políticos de la economía. Como tal, pretende dar un criterio de elección a la hora de tomar acciones de política económica, pues permite comparar el bienestar social final esperado de cada cambio implementado para elegir los rumbos que generen mayor utilidad social.
Debe tomarse en cuenta que se trata de un enfoque completamente enmarcado en la teoría neoclásica y es inseparable de esta. Sus resultados son casi consecuencias “naturales” de la teoría del equilibrio general. Esto es importante señalarlo, porque, aunque se pretende una separación al pasar de la eficiencia material a la maximización de la utilidad social en las funciones de bienestar social, como marcando hasta dónde llega lo positivo y donde empieza lo normativo, la separación ilusoria. Lo quimérico de la separación que pretende dar cientificidad se nota en que la maximización desde una ética utilitaria está presente en los supuestos de comportamiento que llevan a las conclusiones de los aspectos positivos. Es decir, la valoración ética utilitaria no es algo nuevo de las funciones de bienestar social, se encuentre solapada desde el problema de elección de los grupos consumidores. También, debe considerarse que se trata de una proposición científica cuasitautológica, agregando el cuasi para dar el beneficio de la duda al planteamiento de la racionalidad como hipótesis.
El énfasis en la materialidad es preocupante, llega incluso a hacer identidad entre consumo material y bienestar. Se trata de una cuestión bastante extendida en los estudios del desarrollo, justificada por la facilidad operativa o por la representatividad indirecta del resto de las condiciones. Aunque ambas justificaciones tienen sentido, no deben tomarse más que de manera instrumental, sin olvidar la multi-dimensionalidad de la realidad y como los demás objetivos que demandan atención se interrelacionan entre sí. Se reconoce siempre la necesidad de estados utópicos que marquen el rumbo para que la sociedad tenga cierto grado de coherencia direccional, debe cuestionarse hasta qué punto este sería un rumbo utópico deseable.
Esta duda aparece porque los criterios del bienestar solucionan muchos problemas, pero coloca una fe casi teológica sobre el mercado y sus mecanismos. Que, como se ilustró en la sección 3, no parece funcionar de forma adecuada siempre. Sin reducir la importancia del papel de los mercados en una sociedad que depende económicamente de ellos en gran medida, debe cuestionarse si realmente pueden abarcar de manera automática la solución de todos los problemas de manera integral. Los mercados tienen fallas importantes, se alejan de los modelos teóricos y muchos problemas que enfrenta la sociedad trascienden lo que puede ser enjuiciado por criterios de eficiencia económica. Una parte importante de los asuntos relacionados con el bien-estar y la calidad de vida poseen valores intrínsecos, no sujetos al análisis económico de eficiencia.
Altman, M. (2021). Methodological challenges in Behavioral Economics: Towards a more holistic and empirically rooted economic science. Journal of Behavioral Economics for Policy, 5(3), 19-33. https://sabeconomics.org/wordpress/wp-content/uploads/JBEP-5-S3-2.pdf
Brue, S. y Grant, R. (2008). Historia del pensamiento económico. México: CENAGE Learning.
Cadwell, B. (1994). Beyond positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century. Taylor & Francis Group.
Cuadrado, J. R. et al. (2001). Política Económica: Objetivos e instrumentos. McGraw-Hill Interamericana.
Dussel, E. (2009). Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Editorial Trotta, S. A.
Ekelund, R. y Hébert, F. (2006). Historia de la teoría económica y su método. McGraw-Hill Interamericana Editores S. A.
Fernández A., Parejo J. y Rodríguez L. (2006). Política Económica. McGraw Hill.
Gravelle, H. y Rees, R. (2006). Microeconomía. PEARSON EDUCACIÓN, S. A.
Gruber, J. (2016). Public finance and public policy. Worth Publishers.
Herzog, S. (1950). Tres siglos de pensamiento económico. Fondo de Cultura Económica.
Hinkelamert, F. (1970). Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia. Nueva Universidad.
Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Penguin Random House Grupo Editorial.
Kreps, D. (1995). Curso de Teoría Microeconómica. McGraw-Hill INTERAMERICANA de España, S. A.
Labandeira, X., León, C. y Vázquez, M. (2007). Economía ambiental. Pearson Educación, S. A.
Mora, R. (1-3 de diciembre del 2021). Una interpretación ecologista de la teoría rawlsiana de la justicia [Nuevas perspectivas teóricas y metodológicas sobre la socioeconomía]. V Reunión Iberoamericana de Socioeconomía. Madrid. https://sase.confex.com/sase/5im/meetingapp.cgi/Paper/18595
Muramatsu, R. y Barbieri, F. (2017). Behavioral economics and austrian economics: Lessons for policy and the prospects of nudges. Journal of Behavioral Economics for Policy, 1(1), 73-78. https://www.sabeconomics.org/wordpress/wp-content/uploads/JBEP-1-1-11-F.pdf
Rodríguez, J. (2020). Herencia Institucional y desarrollo. Revista De Política Económica y Desarrollo Sostenible, 6(1), 1-18. https://doi.org/10.15359/peds.6-1.3
Rodríguez, J. (2022). Medidas económicas del bienestar. Revista De Política Económica Y Desarrollo Sostenible, 7(2), 1-8. https://doi.org/10.15359/peds.7-2.2
Sen, A. (1977). Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory. Philosophy & Public Affairs, 6(4), 317-344. http://www.jstor.org/stable/2264946
Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf, Inc.
Sen, A. (2019). La idea de la justicia. Penguin Random House, Grupo Editorial S. A. U.
Varian, H. (2010). Microeconomía intermedia. Antoni Bosch, editor, S. A.
1.3 Problema de optimización
En esta sección se plantea el problema de optimización para una economía con dos agentes u hogares, dos bienes y dos factores de producción. Puede pensarse como una economía con dos tipos de hogares o sectores, el número absoluto no importa, siempre y cuando las ecuaciones de comportamiento sean representativas para los tipos. Se resuelve el problema para una economía con solo dos sectores y dos tipos agentes para poder llegar a relaciones concretas e ilustrar gráficamente el punto de equilibrio. Pese a esto, se emplea la nomenclatura de la fórmula general, en caso de que se desee emplear el modelo de forma práctica o con más tipos solo deberá cambiar el límite de bienes o sectores (i) o de hogares (h) en cada proceso de sumatoria y restricciones.
Se procede a plantear el problema de optimización para encontrar el punto eficiente en una economía con dos hogares (h) y dos sectores o bienes (i). En cuanto a denominaciones, el consumo se representa con x, el factor productivo con L, los precios son P y los salarios w. El problema por resolver es:
Max U1(x11, x12, L1)
s.t. U2 (x21, x22, L2)
s.t. /Art01-Ecu01.png)
s.t. /Art01-Ecu02.png)
s.t. /Art01-Ecu03.png)
La primera restricción se refiere a la utilidad del agente u hogar 2, esto viene a reflejar la definición de mejoras eficientes en el sentido de Pareto, para quien debe velarse por obtener un cambio que mejore el bienestar de, al menos, un agente, sin perjudicar al resto. Esto indica es que el problema consiste en maximizar el bienestar del agente 1 tanto como sea posible sujeto a que no perjudique al agente 2.
Las otras tres restricciones de la ecuación están asociadas con la factibilidad material de la asignación económica resultante del proceso de maximización. La primera es una restricción sobre el consumo total y los consumos individuales, dice que la suma de consumos individuales no puede ser mayor al consumo total de un determinado bien x. La segunda tiene interpretación idéntica, pero sobre el factor de producción, el factor total empleado no puede ser mayor a la suma de ofertas individuales del factor. La tercera es la condición que asocia el consumo con la producción y la asignación del factor en las diferentes industrias. Lo cual dice es que el consumo total del bien i no puede ser mayor que la producción total del i, que depende, a su vez, de los factores L empleados en su proceso de producción. Obsérvese que esto supone que los factores son complementarios en el proceso de producción.
En la siguiente página, se plantea el problema de optimización para una economía con dos hogares (h) y dos sectores o bienes (i). Nótese que solo la restricción del segundo agente se acompaña del multiplicador l; esto porque para las demás relaciones se emplean parámetros de la teoría económica que cumplen la misma función de medir el aporte marginal de la restricción y llevarla a un valor aproximado de 0. Para el consumo y factor, sus precios /Art01-Ecu04.png) , y para la alocación de factores el costo de oportunidad
, y para la alocación de factores el costo de oportunidad /Art01-Ecu05.png) .
.
/Art01-Ecu06.png)
A: Es la función de utilidad del agente u hogar 1, los términos x se leen como el consumo del hogar 1 del bien 1, luego del bien 2, y L corresponde a la oferta del factor por parte de esta unidad doméstica. Se supone que el consumo genera utilidad al hogar, mientras que la oferta del factor desutilidad.
B: Es la función de utilidad para la unidad doméstica 2, su lectura es idéntica a la de A. En este caso se multiplica por /Yinvertido.png) , para indicar que se trata de una restricción sobre la maximización del hogar 1. Al recordar la definición de eficiencia en sentido de Pareto, se trata de maximizar el bienestar de cada agente, sujeto a no perjudicar a otros, eso indica esta restricción. El
, para indicar que se trata de una restricción sobre la maximización del hogar 1. Al recordar la definición de eficiencia en sentido de Pareto, se trata de maximizar el bienestar de cada agente, sujeto a no perjudicar a otros, eso indica esta restricción. El /Yinvertido.png) corresponde a un multiplicador larangiano, y su interpretación económica viene a ser el aporte marginal de la restricción, i. e. cuál es el efecto marginal de la utilidad del agente 2 en la utilidad del 1, o, en general, el efecto en la función objetivo de cambios en la restricción.
corresponde a un multiplicador larangiano, y su interpretación económica viene a ser el aporte marginal de la restricción, i. e. cuál es el efecto marginal de la utilidad del agente 2 en la utilidad del 1, o, en general, el efecto en la función objetivo de cambios en la restricción.
C: Es la restricción material al consumo, similar a la conclusión del equilibrio walrasiano. Dice es que dados los /Pi.png) (precios de bien i), el consumo total de
(precios de bien i), el consumo total de /Xi.png) (bien i) debe ser igual a la suma de los
(bien i) debe ser igual a la suma de los /Xhi.png) (consumos individuales h del bien i).
(consumos individuales h del bien i). /Pi.png) implica que los mercados se vacían y la restricción tiende a 0.
implica que los mercados se vacían y la restricción tiende a 0.
D: Es la restricción material a la oferta del factor. Su interpretación es muy similar al de la ecuación anterior, plantea que a los niveles de /Wh.png) (precio de los factores de producción de los hogares h) el
(precio de los factores de producción de los hogares h) el /Lh.png) (factor total empleado en la economía) debe ser igual a la suma de
(factor total empleado en la economía) debe ser igual a la suma de /Lhi.png) (oferta de factor individual de cada hogar).
(oferta de factor individual de cada hogar). /Wh.png) implica que los mercados se vacían y la restricción tiende a 0.
implica que los mercados se vacían y la restricción tiende a 0.
E: Esta restricción habla de la combinación del factor de producción en los diferentes sectores. En este caso /ui.png) es una medida de la productividad relativa entre sectores i, puede interpretarse como un coste de oportunidad en la asignación de factores entre diferentes sectores; el término
es una medida de la productividad relativa entre sectores i, puede interpretarse como un coste de oportunidad en la asignación de factores entre diferentes sectores; el término /Art01-Ecu07.png) son las funciones de producción de cada sector i. La ecuación nos indica que
son las funciones de producción de cada sector i. La ecuación nos indica que /Xi.png) (consumo total del bien i) debe ser igual a
(consumo total del bien i) debe ser igual a /Art01-Ecu07.png) (producción total del bien i).
(producción total del bien i). /ui.png) implica que consumo y producción se igualen para cada sector y que restricción tienda a 0.
implica que consumo y producción se igualen para cada sector y que restricción tienda a 0.
Se procede a derivar la ecuación anterior con respecto a x1i, x2i, L1, L2 y xi. Es decir, con respecto al consumo de los hogares 1 y 2, que desean maximizar (+ utilidad), y con respecto a la oferta de factor de los hogares 1 y 2, que desean minimizar (-utilidad), y con relación a las producciones de bienes, para relacionar ambos problemas. Se presentan las condiciones de primer orden e inmediatamente se plantean como sistema de ecuaciones igualado a 0, para evitar pasos extra. La línea puntuada diferencia secuencias de pasos, de izquierda a derecha.
/Art01-Ecu08.png)
Las relaciones anteriores pueden ser representadas gráficamente de la siguiente forma:
Figura 1.
Modelo de equilibrio general
/Imagen61395.png)
Fuente: elaboración propia.
DOI: https://doi.org/10.15359/eys.29-66.1
Recibido: 8-4-2023. Reenvíos: 16-11-2023, Aceptado: 10-5-2024. Publicado: 3-7-2024.
1 Bachiller en economía, estudiante de M. Sc. en Política Económica Centro Internacional en Política Económica, Universidad Nacional, Costa Rica.
/1.png) jorgeandresrodriguezsoto@gmail.com,
jorgeandresrodriguezsoto@gmail.com, /Icono_Orcid.jpg) https://orcid.org/0000-0003-2586-1459
https://orcid.org/0000-0003-2586-1459
Escuela de Economía
Universidad Nacional, Campus Omar Dengo
Apartado postal: 86-3000. Heredia, Costa Rica
Teléfono: (506) 2562-4142
Correo electrónico economiaysociedad@una.ac.cr
Equipo editorial