 |
EISSN: 2215-471X |
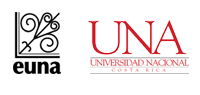 |
|
 |
Cuento Ana Escoto (El Salvador, 1984) es economista y doctora en Estudios de Población, radicada en la ciudad de México, donde se dedica a la investigación y la docencia. No obstante, su alma se encamina a la narrativa breve y a la poesía. Perteneció en 2006-2007 al taller literario La Casa del Escritor, dirigido por Rafael Menjívar Ochoa. En narrativa ha publicado el libro de cuentos cortos “Menguantes y Otras Creaturas” (Dirección de Publicaciones e Impresos, 2008), así como ha contribuido con la antología “Memorias de la Casa – Narrativa” (Índole Editores, 2012), y con el proyecto de narrativa erótica “Cuerpos” (FyG Editores, 2015). También formó parte del proyecto bilingüe “Vanishing Points/Puntos de fuga” (Kalina, 2017) y ha participado en la antología internacional seleccionada por María Farazdel [Palitachi], “Voces de América Latina – Fictio – III” (Media Isla, 2016). Algunos de sus poemas han sido publicados en antologías en El Salvador como “Nuevas Voces Femeninas en El Salvador” (Universidad de El Salvador, 2009), “Memorias de la Casa – Poesía” (Índole Editores, 2010) y “Voces del Extremo” (2006) en Huelva, España, también está indizada en el “Segundo índice antológico de la poesía salvadoreña” (Vladimir Amaya, Índole Editores, 2014). En esta ocasión, la Revista Ístmica comparte dos cuentos de la autoría de Ana Escoto con nuestro público lector. |
||
|
Ana Escoto Escritora El Salvador |
|||
Brazos
(Cuento inédito)
Es difícil tener brazos que sangran. Cuando eran los hombros los que sangraban, la horizontalidad del brote permitía acomodarme un poco más. En esos días, me dejé crecer el pelo, largo -muy largo- cubría los hombros y llegaba hasta la mitad de la espalda. Es femenino, me decían. Qué bonita, señalaban otros. Durante esa época, mejoré mi postura. Porque el equilibrio necesario para no tirar la sangre lo demandaba. Mis hombros no son pequeñas piscinas, como alguna vez pensé sobre las clavículas de una modelo que salía de bañarse con su bikini: creí ver el agua que se le estancaba y llenaba esos tremendos hoyos que dejaban ver sus huesos y unos brazos que parecían no soportar el líquido que cargaban. Mis clavículas no son tan profundas y no pueden ser copas de sangre. Mis hombros son gruesos -eso sí- como todo mi cuerpo y su índice de masa. Para compensar el problema de mis clavículas poco definidas, que no recogían suficiente volumen de sangre, me colocaba unas esponjas que absorbían la sangre y hacían las veces del anacrónico uso de hombreras que nadie notó, pero sí advirtieron una silueta más estilizada y un poco nostálgica, como sacada de video pop de los ´80. Pero un día, cuando ya me había encariñado a mi reflejo en el espejo, las esponjas estaban secas. Los hombros dejaron de sangrar. Después de comprobarlo varias veces apretándome las cuencas de las clavículas y poniéndome una esponja con cinta adhesiva por días para que succionara cualquier rastro de sangre, salí con una camisa desmangada a la calle y me recogí el pelo. Caminé y sentí el viento en mi cuello. Estaba ensimismada en esta sensación que no recordaba; esa de tener un espacio entre mis hombros y mi cabeza, cuando una niña gritó detrás de mí, señalándome, asustada. Eran mis brazos: sangraban. Mis brazos tienen su caída, su gravedad, su peso y se mueven al caminar y, ahora, les escurren líquidos rojos que asustan a las pequeñas niñas en las calles. Al principio intenté caminar con los brazos extendidos hacia el frente, pero fue inútil. Dado que no soy muy atlética, mis brazos se cansan. Además, un pequeño desequilibrio en cómo se intentan alargar los brazos hace que todo el esfuerzo anterior sea en vano y la sangre siga la gravedad inexorable del goteo contra el suelo. Y no menos se puede decir sobre que el look de zombi que camina con los brazos al frente no queda, y hacia los lados se hace complicado por lo estrecho de las aceras. Entonces, no hay manera de no dejar un rastro de sangre donde sea que paso. Sangro cuando ando. No duele, pero sangro. Molesta, pero sangro. Sangro, pero dejo rastro. Así que estoy ahí frente a todos, sangrando. Todo el tiempo. Me toca llevar mi propio trapeador para limpiar a donde me mueva. Y es que mi madre me enseñó a ser responsable con mi propio sangramiento. Como ella lo hizo siempre. Cómo quisiera no haber heredado esta sangre. Esta sangre que brota. Que no puede quedarse quieta. Tiene que salir. La gente suele observarme cuando paso el trapeador y hacerme cara de asco mientras lo estoy lavando en la cubeta para poder caminar unos cuantos pasos más. Sonrío e intento pensar en lo positivo. Que ya no uso hombreras y las odiaba. Que me corté el pelo. Qué bueno, pienso, porque la melena era insoportable con estos calores. Y después de todo, no me gusta caminar acalorada.
El ojo
(Cuento publicado en “Voces de América Latina - Fictio - III”, Media Isla, 2016)
En la esquina superior izquierda hay un ojo. Siempre lo he sabido pero las persianas lo ocultan. Por eso no abro las persianas, por el ojo, le explico a la señora que me ayuda a limpiar las ventanas. Tengo que llamarla porque de todos los ojos, los que me dan más miedo son los que se pegan en las ventanas y están ahí “viéndolo todo”. La señora, Ariadna, no me entiende nunca. Despega las persianas con cariño. Limpia los vidrios, moviendo un poco las caderas, da una última pasada con uno de esos sacudidores que parecen pelucas de payaso y se va. A veces pienso que debería controlar más mis ansiedades, sobre todo si son contradictorias. Porque odio las ventanas sucias. ¿Pero su suciedad no le quitaría visibilidad al (muy) posible ojo de la esquina superior izquierda? Además, le aliviaría un poco a Ariadna el tener que oír la historia de los ojos.
El primer ojo apareció en mi infancia. Yo no tenía persianas. No había cortinas. Mi ventana daba a otra parte de la casa, no hacia afuera, entonces poner cortinas o cualquier cosa no era más que un trabajo decorativo, totalmente prescindible. Pero uno de joven, anhela los cuartos rosas de revista, con edredones y miles de sábanas. Esos, totalmente inútiles en climas tropicales donde hasta la más delgada sábana sobra, incluso la pijama: el calzón y una camiseta, ya.
Por ese tipo de ventanas tropicales el ojo se había adherido a uno de los vidrios. Mis tropiventanales eran de esos que tienen un montón de vidrios apilados, vienen con una manija que hace que estos giren de posición vertical hasta la horizontalidad del paso completo del aire. No son tan prácticos. Los vidrios se zafan y causan un despelote, como bien lo sabrán algunas cicatrices. Pero sí son algo prácticos. Uno suele tener una docena de vidrios extras para cuando eso pasa.
Ahí, en uno de eso vidrios rectangulares apilados: un ojo. Como todo buen ojo maligno, verde. El ojo permanecía cerrado durante el día. Y se abría durante las noches. Con el globo blanquecino brillante y con iris luminoso. Listo para verme: dormir, leer, cambiarme de ropa y quién sabe qué más, porque mi vida tampoco ha sido muy visible. He de confesar que sentirme observada, trajo en mí, buenas costumbres. Al inicio. Yo ordenaba mi cama, porque el ojo juzgador estaría ahí viendo mi cama desarreglada. Compre su ojo que todo lo ve, señora, si quiere castigar al adolescente desordenado, nada como un juicio constante, llévelo (dos por uno para las familias grandes). Yo preparaba mi grabadora con música y un cepillo para actos musicales de niña ochentera. Detrás de mi ventana veo pasar la mañanaaaa. Claro, me tomó un poco de tiempo darme cuenta que el ojo v-e-í-a, no oía.
Digamos que ser protagonista de algo, y ser juzgada estableció una crianza llena de otro “algo”. No sé muy bien qué. Primero, la ausencia de soledad. Lleve su ojo, un ojo en la ventana que lo haga sentirse protegido, como la presencia divina, como el ojo que está en la pirámide, cree a su dios en su cuarto. Luego, la sensación que la intimidad no existe. Ojo por ojo, por cada ojo hay otro ojo que te ve. Pero, sobre todo, la sensación de no entender nada. Un ojo para la rebeldía temprana, señora, mejor entrene a su adolescente, con un ojo contra el que rebelarse ¡Mejor que sea frente al ojo y no frente al horario de llegada! ¡Diga no a las drogas! El ojo con mirada impenetrable me podía dar tranquilidad, pero justo ahí, en el momento que uno quiere quitarse el horrendo moco, estaba ahí viendo. Peor que si hubiese sido educada en colegio de monjitas descalzas, el Ojo fue para mí, mi religión.
¿Qué? ¿Un ojo en un cuarto? Claro. Eso parece inofensivo. Un ojo contra el mundo es nada. Pero, empecé a ver ojos en todas las ventanas. Tropicales, invernales, polarizadas, de manijas, de madera. Incluso a veces creo que están en los vidrios de las puertas que son como ventanas que nunca pudieron ser. Tengo la idea, no más bien, tengo la certeza que las ventanas están llenas de ojos. Y, por eso, no puedo limpiarlas. ¿Qué tal si hay un ojo que todo lo ve, viendo la suciedad de las ventanas? Y cuando digo esta frase Ariadna aleja sus ojos de lo que le digo, toma el estropajo y empieza a limpiar.

