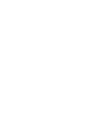ISSN: 1405-0234 • e-ISSN: 2215-4078
Vol. 12 (1), enero – junio, 2024
https://doi.org/10.15359/5n0jmv71
Recibido: 29/04/2024 • Aprobado: 29/04/2024 • Publicado: 30/06/2024
Licencia: CC BY NC SA 4.0
 |
Luz y calma en la pampa Light and calm in the pampa Luz e calma nos pampa |
Kristy Barrantes Brais
Ex funcionaria académica y administrativa, Universidad Nacional
Heredia, Costa Rica
![]() https://orcid.org/0000-0002-7833-5244
https://orcid.org/0000-0002-7833-5244
—Lucíaaaa, ¿dónde estás?
El dedito curioso recorre la lámina brillante donde aparece un cuerpo humano despellejado con todas las fibras musculares a la vista. En la escuela nunca ha visto una imagen con tantísimos detalles.
—Esteeer-nooo-cle…clei-doooo-mas-toiiii-deeee- ¡o!
—Ya te encontré —dice sonriente su mamá, asomándose al rincón de la lavandería.
Contempla a Luci navegando entre las páginas de aquel enorme libro que aún no termina de pagar; y aquella imagen la llena de un orgullo limpio y claro.
—Iiis-quio-tibiaaa- ¡les! ¡Qué palabras tan grandes, mamá!
La energía de sus nueve años y medio recorre con fruición las ilustraciones y textos de El guardián de la salud, una especie de enciclopedia sobre enfermedades y sus remedios, una guía didáctica para preservar la lozanía de familias y comunidades. Del sistema muscular, Lucía brinca al aparato circulatorio y de ahí al método para entablillar un dedo o a las indicaciones para prevenir ataques de lombrices.
Corre el año 1966 y una brisa calurosa baña la ciudad panameña de David. Lucía Ho González ya ostenta la posición “sánguche” de la familia: es la quinta de nueve hermanos. El hogar sale adelante con dificultades. ¡Caramba! que alimentar, vestir y velar por los estudios de tantos con un incipiente negocio de lavado y planchado, no es sencillo. Antes fue trabajar en la tienda del primo, luego vender mariscos en el mercado, ser aprendiz de sastre y esto y lo otro… de todo, un poco o mucho de tanto de lo que se encontró su papá en Chiriquí al desembarcar luego de un viaje de tres meses que lo alejó de una China comunista que le oprimía los sueños.
Lucía todo lo quiere averiguar, conocer, descubrir. Y así sigue transitando por su niñez y desemboca en una adolescencia de preguntas y decisiones. El sistema educativo panameño pone a la muchachada a escoger un énfasis para sus últimos años de secundaria: un carril que les provee herramientas para lo que será su futura carrera u ocupación, su vida en sociedad. El corazón de Lucía decía “¡Ciencias!”. Este camino tendría sí o sí que continuar en una universidad para cuajar en una profesión, y costear esa opción estaba muy lejos del alcance de una familia de once. La urgencia de pasar a ser parte de la población económicamente activa decía “magisterio”, ruta que aseguraba un trabajo al finalizar la secundaria, mientras continuaba su formación. La suerte estaba echada.
La tía apareció en casa blandiendo el periódico del día:
—¡Lucía! Mi niña, ¡qué orgullo, qué alegría! Mira, mira, ¡todos, vean!
En claritas letras de molde, sin lugar a dudas, sin importar cuántas veces cuántos pares de ojos le pasaran por encima, el nombre seguía ahí. “Lucía Ho González” estaba en la lista de estudiantes a quienes el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) le otorgaba becas para sus próximos años de estudio. Sus buenas calificaciones le abrieron la puerta a la decisión. Seguiría el llamado que había empezado a sentir hace años entre las páginas lustrosas de aquel libro lleno de sabiduría práctica y nombres científicos.
Quería cuidar, ayudar a sanar, crear, curar, encontrar soluciones, escuchar el cuerpo humano y su potencial. Eso sabía, pero ¿Cómo? “No, yo no quiero ser doctora” decía con certeza cuando se le planteaba que esa era la escogencia natural. El panorama se le fue ampliando de la mano de la profesora Yolanda, su orientadora durante aquel último año de colegio, el de sus diecisiete años de dudas y búsqueda. Doña Yolanda, su carisma, paciencia y un grueso manual de profesiones le fueron dando a Lucía ideas y luces. Este otro libro gordo contenía extensas descripciones de carreras, perfiles de entrada y salida, opciones de estudio y empleo. Ahí descubrió la fisioterapia. Y este texto la mandó a dialogar con el otro, el que su mamá había costeado de a poquitos por quincenas, cuyos senderos nunca había dejado de recorrer. Y releyó aquel artículo sobre cómo se atendía a niños que habían sufrido las consecuencias de la epidemia de la poliomielitis. Se le fue avivando una chispa en algún lugar entre las manos y la ilusión.
Grado técnico en Terapia Física. Así escribió sin que le temblara el pulso en la primera línea del formulario de solicitud de préstamo. El gobierno, a través del IFARHU, veía con buenos ojos a quienes habían mostrado aptitudes y disciplina para seguir una carrera universitaria. Había disponibles préstamos blandos para perseguir sueños recios, aun cuando esto significase viajar al extranjero. Y este era el caso, Terapia Física se estudiaba en México. Con una maleta llena de sustos y anhelos, en enero de 1975, Lucía se subió al bus que en cinco días y por $50.50 la llevaría al D. F., no sin antes mostrarle un guiño del destino.
No iba sola; su amiga Cecilia se había contagiado de ímpetu y allá iba también. Y las dos muchachas hablantinas entablaron conversación con el señor del asiento de adelante no más saliendo de David. Señor que había ido con sus dos chiquitos a ver al padrino a Panamá y regresaba con regalos para la esposa embarazada y la criatura por llegar. Y así, al llegar a un San José ventoso, Luci y Ceci no pernoctaron en la pensión contratada con el tiquete del viaje. Cenaron comida casera y durmieron en camitas suaves con olor a colonia Mennen. Al día siguiente, a las seis de la mañana, don señor papá de dos chiquitos, casi tres, las llevó a la estación y les deseó buen viaje. Aquella fue su primera noche en Costa Rica, noche en que se trenzó algo en Lucía. Algo sin nombre aún hizo nido en su pecho con hilos de confianza, calidez, hospitalidad y bondad en un plato de sopa.
Los negocios de la familia gozaban de buena salud y ya había menos cabecitas en casa por las cuales velar. Así que a los $100 mensuales que giraba el IFARHU, papá le podía enviar otros $100. Aquello era suficiente para matrícula, libros, alimentación y apartamento compartido. Ah, y a veces una coca cola o un helado algún domingo sin tareas. En una de esas salidas, su amiga Tania le presentó a un muchacho alto y sonriente. “Es de Costa Rica, también estudia aquí”. A Lucía el joven de apellido y apariencia indiscutiblemente chinos le pareció demasiado ancho de hombros o muy poco conversador, o alguna otra cosa que la hizo decirle a Tania de regreso a casa, con el sol ya bajito: “que no, que no me gusta, de cupido no te ganás un cinco”.
Sí, estaba segura, no se había equivocado, la terapia física era lo suyo. Lo comprobaba en cada clase, cada práctica, cada reto que ponía a prueba sus habilidades, conocimientos y destrezas. Se emocionaba hasta el tuétano al ver que su labor le proporcionaba, aunque fuera un cachito más de calidad de vida a la señora con secuelas de accidente cerebrovascular, al niño con parálisis cerebral, al señor del accidente en moto. El centro de salud comunitaria, donde hizo su última práctica profesional la colmó de desafíos y satisfacciones. La navidad del 77 la volvió a pasar en casa, con un título a su haber, un préstamo por pagar, muchas ganas de trabajar, y un amor por carta de porvenir incierto con un muchacho tico que la conquistó con helados, canciones y atardeceres; bueno, la labor de cupido de Tania quizá tuvo algo que ver.
Enero a diciembre de 1978. Los doce meses con sus soles, lluvias, entuertos y desconciertos vieron a Lucía buscar trabajo en cada institución, empresa, aposento y resquicio de su Panamá querida. El año de gracia para el pago del préstamo llegaba a su fin. Parecía que en las tierras canaleras no aplicaba lo que decía el manual de doña Yolanda, no, allí nadie parecía querer contratar a una fisioterapeuta.
—Ay José, no. Claro que quiero, claro que te quiero, pero así no. ¿De qué vamos a vivir?
Si lo hubiera tenido enfrente, su voz se habría quebrado. En la carta, sus palabras viajaron con manchitas de sal y tinta. Por carta había recibido la propuesta de un recién llegado a Nicoya, su tierra natal. Lucía no le dio muchas vueltas. Así no. No había ido a la universidad para vivir sin ejercer. Sí quería una familia, un hogar propio, juego de té y pañales, algún día, sí, pero primero quería saberse fuente de bienestar para otros, ver su título y conocimientos en práctica, devolver movilidad y fuerzas. Porque sí, hay mucha gente que lo necesita, se decía. Y seguía sin entender cómo hacerse sentir, sin comprender por qué nadie le daba oportunidad.
Enero del 79 trajo vientos de cambio. Entre el amor que creció a punta de papel y estampillas, y las conversaciones y arreglos de dos familias que se ocupan del futuro de sus hijos de maneras muy pragmáticas, Lucía y José sí se casaron. Y ella vino a buscar trabajo, ahora en la pampa. Estaba el negocio de los suegros, sí, pero “yo no quiero eso toda la vida, entendeme”. En Nicoya, en Guanacaste toda, el concepto de terapia física era desconocido y no tenía demanda. Agarrada de una brizna de esperanza, le hizo caso a la sugerencia de una amiga.
Un jueves de marzo, la joven chinita tomó un bus de Nicoya a San José. El caluroso largo viaje casi le derrite los empeños, pero se recompuso al llegar a la capital. Ahí preguntó, caminó, tomó un taxi y llegó a las instalaciones del Centro Nacional de Rehabilitación, CENARE. El jefe de Recursos Humanos ya casi se iba, pero tuvo aún un cuarto de hora para escuchar la solicitud y llevar a Lucía con la encargada de la sección de Terapia Física. Mientras recorría los pasillos, Lucía observaba el trajín de pacientes y personal con entusiasmo renovado. La conversación no fue extensa: revisión de atestados, dos o tres preguntas.
—Sí, preséntese el lunes. El salario es de 2920 colones mensuales, los primeros se le van a atrasar un poco mientras se arregla lo del permiso de trabajo.
¡El lunes! Menos de 96 horas para mover los hilos que le permitirían instalarse en un apartamentito que la cuñada del primo tenía en la Uruca. Y acomodarse la sorpresa y la alegría y la inquietud. José llegaría un mes después y trataría de conseguir trabajo, aunque las responsabilidades del establecimiento familiar seguían presentes. Los 2920 colones empezaron a llegar después.
En el CENARE descubrió Lucía por qué casi nadie conocía lo que era la terapia física en la provincia que se había convertido en su casa a principios de año. El servicio estaba centralizado. De todo el país llegaban los pacientes para ser atendidos allí, niños y adultos, ortopédicos y neurológicos, con fracturas, recién operados, amputados, con parálisis. Aquel lugar ebullía, había muchísimo trabajo. Ella iba y venía, se reconocía valiosa, apreciada, y cansada, también. Y el cansancio aumentó cuando a José no le quedó de otra que regresarse a Nicoya. Lucía entonces viajaba los viernes en bus de tres de la tarde que corría a pescar en la parada del Hospital México, muchas veces bajo la lluvia. Con ruedos empapados buscaba un asiento y caía dormida sobre la ventana o el hombro de alguna humanidad samaritana que no tenía corazón para despertarla hasta que llegaban a Esparza y tocaba ir al baño o comprarse una empanada. Y volvía los domingos en carrera de dos y media que daba la vuelta por Liberia y duraba una eternidad de sol y polvo. Un año, y otro, y después otro, y más meses hasta que llegó 1983.
La Caja Costarricense de Seguro Social estaba en alguna transición, coyuntura o circunstancia presupuestaria que la llevaba a ofrecer prestaciones completas a cualquiera que renunciara. No habría nuevas contrataciones, el objetivo era reducir planilla. Mucha gente se lo pensaba, Lucía también y no lo escondía. Le dolía horrores dejar ir su sueño, su vocación, su conquista, pero en la balanza pesaban mucho tantos kilómetros y sudores, un hogar que no terminaba de cuajar, la perspectiva de quedarse en un lugar donde la carga laboral ahora sí sería aplastante, pues varios colegas estaban considerando irse. Así que la respuesta fue sincera y rotundamente afirmativa cuando el director del centro le preguntó:
—Lucía, ¿es cierto que piensa renunciar?
Era cuestión de tiempo, nada más. De ahí en adelante cada sesión, cada paciente, cada consulta se sintió como la última. Cada mirada al jardín interno, cada mensaje por el altoparlante se sentía como un empujón de nostalgia. Una carrera que se desmoronaba a escasos años de haberse empezado a cimentar.
—Lucía, pase a mi oficina. Le tengo una comunicación importante.
Llámenle un acto de fe, una movida estratégica, un episodio de buenas intenciones, un acuerdo gerencial. La cuestión es que la plaza de Lucía fue cedida al Hospital La Anexión de Nicoya. Lucía, su juventud, su pasión y sus buenas prácticas eran llamadas a darle forma a un hasta ahora inexistente servicio de Terapia Física para el área de cobertura del hospital regional, es decir, la península, la bajura y más allá.
—¿Y yo qué hago con usted?
El doctor Hernández, director del Hospital La Anexión, miró perplejo la carta oficial con la que la señorita Ho se presentó a trabajar el siguiente lunes. La aventura, la verdadera aventura había empezado. Le asignaron un cubículo de 3x2 metros, sin ventanas, y le empezaron a mandar todos los pacientes que requerían “masaje”. Llegaba a casa cada día con la sensación de haber batido barro y volcado montañas para abrirse campo, un poquito más, en la maraña bienintencionada, pero desorientada de la seguridad social. Llegaba a casa en cuestión de minutos después del trabajo, eso no tenía precio; su familia escogida seguía fortaleciéndose y eso la hacía más fuerte como terapeuta. Y aquello era como una espiral de bienestares que salpicaba a todos. El trabajo era duro y abundante; los pacientes, numerosos y… no siempre con diagnósticos precisos. ¿Y cómo hace una profesional novel para decirle a un médico con todos los años de experiencia que “no me impresiona que ese sea el diagnóstico”? Pues con valentía y determinación; y aportando criterios sólidos, y creyendo en sí misma y su formación. Era como vivir en una prueba de fuego cotidiana. Y entre fuego y fuego se fue forjando un espacio, un lugar, un nombre, uno, porque ella era el servicio de Fisioterapia. Tenía que velar por todo: el exiguo equipo, la papelería, la atención, valoración, referencias, interconsultas, hospitalizados, consulta externa, comisiones, todo le tocaba ¡todo!
Unos cuatro años y muchas luchas más tarde le dieron un espacio más grande, tres camillas y un escritorio, más personal no, no alcanza la cobija. Frente en alto, y a seguir. Más consultas, más demanda, mayor necesidad de dar a conocer los alcances y límites de su especialidad. Había que formar hasta a los que creían tener todas las respuestas; como aquel neurólogo de capital que llamó Síndrome de Guillain-Barré a Catalina, la veinteañera de Santa Cruz con una serie de síntomas que Lucía sospechó tenían otro origen. Catalina y su familia creyeron en la intuición de Lucía. Un diagnóstico de miastenia gravis y una operación del timo le devolvieron una vida normal.
Y había que seguir aprendiendo. Licenciatura en Terapia Física se dice fácil. Otra vez años de viajes, lectura, tareas, prácticas, caminos de preguntas, rutas de respuestas. San José recibía con periodicidad a una Lucía diferente, una que no llegaba para quedarse. Porque su hogar estaba en la pampa, el caluroso pueblo que la veía crecer y recibía sus dones de manos sanadoras. Nicoya también veía crecer a su familia, ahora de cuatro, con dos pares de manos traviesas que descubrían el mundo entre veraneras y jocotes.
“Lucía” rezaba en las cartas oficiales, actas y colillas de salario. “Luci” decía el timbre de frondosa gratitud en la voz de sus pacientes, y las de mamás y papás y toda la tribu adulta de sus pacientes más pequeños. Y también llegaba alguna carta o tarjetita con un paisaje hecho a punta de lápices de colores, una bolsa de rosquillas o media docena de elotes. Aquello era combustible para un quehacer cotidiano que exigía paciencia y valor a raudales, ingenio para sortear las limitaciones, lucidez para consolidar un servicio que hace mucho clamaba por más profesionales, mejor infraestructura, nuevos equipos.
Era una empresa titánica, y no podía evitarse el descontento de pacientes, a quienes las listas de espera agobiaban y les lesionaban cuerpos y espíritus. Sufrían, Luci también. Crear y fortalecer pautas, normas, estructuras eran los recursos de los que echaba mano para paliar la frustración. Ah, y su sonrisa, esa era la más valiosa de las herramientas, un columpio juguetón que le habitaba el rostro con naturalidad, porque sabía que el sufrimiento de una pierna quebrada, unos nervios rígidos o una habilidad perdida no se alivia solo con la pericia que toca lo físico.
Sonriendo le dio la bienvenida a su primera compañera fisioterapeuta, veinte años después de su llegada al Hospital La Anexión. Tres años más pasaron para que llegara otra. Y seguían faltando horas en el día, campo en las agendas. Y ahora, que había más brazos para darle consuelo a la gente, también había personal que supervisar y más formularios que llenar e informes que redactar, y para eso nadie la preparó.
Una nube se posó sobre su labor nuevamente. Miró al cielo y pidió luz, sabiduría, calma como la que ofrecía desde su consultorio.
—Caray, esto no puede seguir así. Si yo soy el ejemplo de estas muchachas, si ya más bien tengo cerca la jubilación —masticó una tarde de viernes, mientras caminaba hacia su casa.
Y tomó una decisión. José, los dos retoños, el perro y hasta el perico le reclamaron. Luci se prometió que no dejaría que el estrés la consumiera y que seguiría cumpliendo con todo sin quejarse ni transmitir malestar. Resolvió que la fórmula para conseguir eso era quedarse a trabajar una hora extra todos los días. Ningún reporte atrasado, ni referencia sin hacer u oficio sin contestar. Su controversial estrategia le reportó tal serenidad que no hubo lugar para dudar que estaba haciendo lo correcto, a pesar de las miradas suspicaces en los pasillos. En casa, hasta el perico le dio la razón.
A inicios del 2013, algo en el estallido de las guarias moradas le susurró que su ciclo en el hospital estaba llegando a su fin. Las cuentas daban tres años justos para pensionarse. Siempre comprometida, siempre sonriente, siguió con su labor, mientras visualizaba su próximo capítulo. Se acercó un poquito más al grupo de amigos de la iglesia, fue renovando el guardarropa, hizo una lista de destinos por visitar, se apuntó al club de lectura.
Con entusiasmo maduro, en el 2016 su mirada recorrió por última vez el trajín de pacientes y personal en un hospital que conoció y se apropió de la terapia física, gracias a ella. Luci se despidió con orgullo de un servicio que fue creciendo con el abono de sus empeños, una llanura que recibió semillas decididas y firmes, Luci, que encontró al darlas, luz y calma en la pampa.
Centro de Estudios Generales
Universidad Nacional, Campus Omar Dengo
Apartado postal: 86-3000. Heredia, Costa Rica
Teléfono: (506) 2277-3953
Correo electrónico: revista.nuevo.humanismo@una.cr
Equipo Editorial