REVISTA 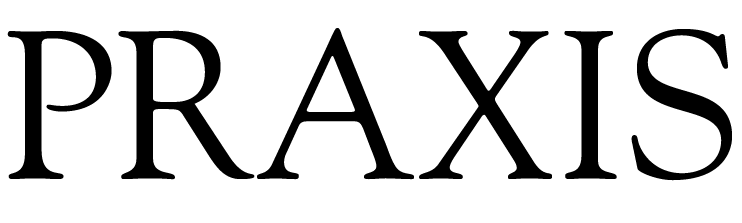 |
e-ISSN: 2215-3659 Número 79, Enero-Junio 2019 |
LA SIMULACIÓN DE LA VIRTUD COMPENSACIONES SOCIALMENTE ACEPTADAS PARA OCULTAR EL VACÍO
THE SIMULATION OF VIRTUE SOCIALLY ACCEPTED COMPENSATIONS TO HIDE EMPTINESS
Héctor Sevilla Godínez
Universidad de Guadalajara, México
Recibido: 16 de mayo de 2019 / Aprobado: 25 de mayo de 2019 / publicado: 15 de junio de 2019
Resumen
La intención del presente artículo consiste en explicar algunas de las condiciones que provocan que la vivencia del vacío sea infecunda. Se advierte que la experiencia de la vacuidad, si bien trae consigo una oportunidad de desarrollo, aumento de conciencia o plenitud, no siempre apunta hacia ello. Por ende, el texto tiene la pretensión de mostrar los motivos por los que el vacío no es representado como una oportunidad de crecimiento o algo digno de ser valorado. Se abordan por separado distintas simulaciones de virtud que son usualmente aceptadas, tales como la necesidad de perfección, las actitudes mesiánicas, la acumulación de conocimientos compensatorios, la afirmación desmedida de la propia virtud y los antifaces que distorsionan la identidad para ocultar el vacío.
Palabras clave: vacuidad, distorsión, carencia, confluencia, virtud
Abstract
The intention of this article is to explain some of the conditions that cause the experience of emptiness to be harmful. It is noted that the experience of feeling empty, although it brings with it an opportunity for development, increased awareness or fullness, is not always the case. Therefore, the text has the pretension to show the reasons why emptiness is not represented as an opportunity for growth or something worthy of being valued. Different simulations of virtue that are usually accepted are addressed separately, such as the need for perfection, messianic attitudes, the accumulation of compensatory knowledge, the excessive affirmation of personal virtue and the masks that distort identity to hide the emptiness.
Keywords: vacuity, distortion, lack, confluence, virtue
Introducción
Cuando en el presente artículo se habla de virtud se sigue la idea aristotélica que la asocia a la felicidad, incluso al afirmar que “la felicidad es la virtud o alguna clase de virtud” (Aristóteles, 2007, p. 132 [1098b 31]). De tal modo, la ausencia de virtud y, por consiguiente, de la felicidad, conduce a la necesidad de compensar. Por ello, cuando se compensa se intenta sustituir una carencia por algo (conducta, cosa o situación) que se considera de mayor nivel o por encima del promedio. Evidentemente, una compensación puede ser útil para equilibrar un punto débil si se entiende que ningún individuo sobre la tierra, en toda la historia de la humanidad, ha logrado situarse en un nivel óptimo en todas las posibilidades, situaciones, capacidades y experiencias que corresponden a lo humano. En otras palabras, es predecible que las personas tengan alguna debilidad, no posean habilidades para ciertas actividades en particular o presenten deficiencias en tal o cual vivencia específica. Alfred Adler, psicólogo austriaco, propuso que la urgencia por la compensación se deriva de la posición de inferioridad, la cual, en mayor o menor grado, es vivida por la totalidad de individuos. Somos inferiores a otros en alguno o en varios aspectos en los que desearíamos ser superiores. No hay posibilidad de que cada uno sea el mejor en cada cosa que hace, ya sea que se trate del estudio, los deportes, el entretenimiento, el arte o la espiritualidad.
La vivencia de la inferioridad es parcialmente similar a la del vacío, siempre y cuando se considere que suministra una cierta dosis de ausencia de capacidad o de disminución de la valoración a partir de las desigualdades. Sin embargo, no solo existe un error en la consideración del vacío como algo negativo o de lo cual es necesario excusarse o escaparse, sino que, además, se cae en la miopía de intentar compensar, con cuestiones no siempre válidas o adecuadas, la sensación de disminución personal. Enseguida serán referidas las modalidades de compensación con las que buscamos ocultar algo que es típicamente cotidiano: la diversidad.
1. Perfecciones ilustradas
Algunos padres suponen dar cierta libertad a sus hijos permitiéndoles elegir aquello a lo que se dedicarán de mayores, pero insisten en que, sea cual sea la ocupación que decidan, deberán ser los mejores en eso. Muy distinto a imponer la obligación de ser perfectos es sugerir dar lo mejor de uno mismo en cada caso, así al menos se disminuye el ansia por competir. Los aprendizajes que suponen la urgencia por ganar al otro obstaculizan la necesaria sensación de vacío. Recibir constantemente el mensaje de que se debe ser perfecto, ser el mejor o ser fuerte y nunca dudar, representa el castigo cotidiano que muchos padres y madres reproducen en sus hijos. Recibimos la orden de tener que ser los y las mejores, de modo que así evitemos el vacío o la duda.
A pesar de los esfuerzos por lograr la perfección o afianzarse como el mejor (o la mejor) en los distintos rubros de la vida, lo consecuente es una dependencia aún mayor: desear ser reconocido o admirado. En múltiples ocasiones, el vacío vivenciado se asocia a una desatención de los padres en la etapa infantil, lo cual no significa que no hayan estado presentes con su hijo o hija, sino que estos no percibieron que eran amados, o al menos no como lo necesitaban. El efecto de tal indiferencia aumenta cuando no existe conciencia de que el dolor se oculta en la búsqueda de perfección. En estos casos, como en muchos otros, una lágrima no liberada es una angustia pospuesta.
Las repercusiones sociales que engloban las personas que buscan estar por encima de los demás suelen ser evidentes. Pearl Buck, escritora estadounidense, consideró que el afán de perfección supone que algunas personas se vuelvan totalmente insoportables. En su libro La buena Tierra (2014) propuso la desmitificación de las culturas y la comprensión humanista detrás de las convenciones, centrándose en el fondo y no en las formas. De manera contraria, son cada vez más los padres y madres de familia que al mismo tiempo que intentan dar todo a sus hijos descuidan atender sus procesos de crecimiento y no ofrecen compañía respetuosa. Con la finalidad de evitar carencias a sus hijos, los proveen de todo sin notar que algunas precariedades podrían ser fructíferas en los procesos de formación. La vivencia de lo imperfecto puede mejorar a la persona, no la suposición de que todo está bien. Soñar con la invulnerabilidad elude las pequeñas o grandes imperfecciones que nos hacen ser lo que somos; quien busca siempre lo máximo, poco a poco tiende a maximizar sus nimios logros.
Así, paso a paso se conforma una identidad en el yo, que también conforma lo que construimos durante la existencia. Hofstadter (2013, p. 227) consideró que “el símbolo «yo», como el resto de los símbolos, nace relativamente simple y pequeño, pero crece continuamente hasta convertirse al final en la estructura abstracta más importante de las que pueblan nuestro cerebro”. De tal modo, pensarse perfecto es derivación de una idea del yo, pero eso no significa que la ideación yoica se encuentre enraizada en lo real o, al menos, en algo no distorsionado. En un panorama como ese se desprende que no es solamente el yo lo que hemos elaborado desde la ficción, sino cada uno de los conocimientos. Pirsig (2015, p. 54) alude que incluso “las leyes de la naturaleza son invenciones humanas, así como los fantasmas. Las leyes de la lógica y de las matemáticas también son invenciones, como los fantasmas. Todo el bendito asunto es una invención humana, que incluye la idea de que no es una invención humana. El mundo no tiene existencia alguna fuera de la imaginación humana”. Notarlo es el primer paso para descubrir la simulación de la virtud.
2. Actitudes mesiánicas
Cuando se acrecienta el miedo al vacío, se forjan alternativas de solución lastimosamente falsas. Una de ellas, muestra evidente de cierto trastorno, es la de considerarse a uno mismo un mesías. La autopercepción de ser elegido para una labor única de alcances universales provoca que la persona no solo se considere llena de luz sino que se asuma como Luz hecha carne. Este supuesto, tanto como otros, obstaculiza la vivencia profunda del vacío.
William Drumond, el poeta escocés, pensaba que aquellos que no se interesan por razonar son fanáticos, quienes no pueden hacerlo son incapaces y quienes no se atreven a hacerlo son esclavos. Es indudable que todos somos esclavos de algo, hasta cierto punto, pero esto no significa que tales esclavitudes no deban ser reconocidas.
En un mundo sin certezas, el afán por hacer brillar las virtudes personales y retocarlas con matices de elección divina es una amplia tentación. El protagonismo, sin embargo, no es una postura compartida por todos los que se aventuran en la actitud mesiánica, pues algunos no están interesados en proclamarse a sí mismos como iluminados, sino que prefieren seguir a los que se jactan de serlo. Es difícil definir cuál de las dos posturas es más enfermiza, pero ambas comparten una visión similar, algunos acaparan los reflectores y otros otorgan sin restricción sus dádivas y aplausos.
En ese sentido, tal como afirmó Winston Churchill, político inglés, un fanático es alguien que no quiere modificar su opinión y que, además, no desea cambiar de tema. Cuando todo lo visto se filtra por el mismo canal, remilgoso y transitado, no se permiten las caóticas experiencias que modifican lo que se cree. Es digno de reconocer que tales personas se mantengan constantemente en ese mismo planteamiento, no obstante las distracciones de la vida cotidiana y las circunstancias derivadas de coexistir con otros en una sociedad de tan diversas opiniones. Para reiterarse que están en lo cierto, algunos individuos con actitudes mesiánicas se dirigen a su divinidad varias veces al día, quizá para recordarse ellos mismos que alguien les escucha.
La actitud mesiánica, tanto del que la vuelve un modo de vida como del que la permite, por seguir al primero, es una compensación del vacío. ¿Es más factible que una deidad elija a unos cuantos para dirigir a su rebaño o que la tradición religiosa se haya mantenido por la pasividad de los que se reconocen seguidores de los que ellos mismos legitiman al creerlos elegidos? ¿Cómo explicar que tantos que se consideran divinamente elegidos para guiar a sus hermanos sean los que expongan postulados y muestren doctrinas tan dispares entre sí? ¿Será que cada uno ha filtrado lo que cree que es correcto y lo maquilla a partir de elementos aparentemente sagrados?
No existe problema en que cada persona indague sobre la forma en que puede encontrar su lugar en la naturaleza o en el cosmos, pero es difícil de aceptar que la modalidad de tal integración deba ser estipulada por otro. Ahora bien, no todos compensan los propios vacíos a partir de las actitudes referidas, también hay quienes creen en la posibilidad de explicar el mundo a través del conocimiento o definir el curso del universo a través de sí mismos.
3. La sabiduría acumulativa
Cuando declina la fe en un ser superior, queda la alternativa de creer en las explicaciones humanas sobre lo que hemos llamado realidad. Si eso sucede en forma extrema, cerrándose a otras posibilidades de explicación, nos adentramos a lo que podría llamarse una actitud dogmática ante la ciencia. A pesar de que a las leyes irrefutables de la ciencia se les denomina, más correctamente, con el título de axiomas, prefiero utilizar el de dogmas en función de que se les defiende con talante fundamentalista, el mismo que está implícito en el fanatismo religioso. Sin embargo, tales actitudes son la comprobación de lo reducido de nuestra sapiencia sobre lo que ignoramos. Sabemos poco que ignoramos mucho.
Incluso en los casos en que pensamos que nuestra sabiduría nos conduce a la decisión, dejamos de lado que estas están condicionadas. En palabras de Watts (2006, p. 82): “si los actos voluntarios son aquellos precedidos de una decisión o elección, ¿es voluntaria esa misma decisión? Si así lo fuera, cada decisión tendría que ir precedida por una decisión de decidir, y así sucesivamente en una regresión infinita”.
A pesar de que son útiles los conocimientos producidos, esto no nos exenta de la necesaria prudencia o conciencia de los límites de nuestras capacidades. La tecnología sofisticada a la que se ha logrado acceder, creándola, no ha permitido que la felicidad sea una posesión común. Los inventos de otros nos facilitan la vida, pero no nos la otorgan ni nos regalan la plenitud; tal experiencia debe ser un invento personal. Saber más no garantiza que lo sabido sea exactamente como se sabe ni que se tenga la certeza de que se sabe del modo correcto. La necesidad de acumular conocimientos, tal como sucede con otras actitudes en las que la saturación es un tópico común, se asocia a la compensación del vacío.
No obstante, todos los esfuerzos por excluirlo llenándonos de saberes, existen en nosotros ciertos aspectos que no son transportados por el filtro racional. La esfera de nuestra entidad suele ser más circular que lineal y, por ello, no puede abarcarse de maneras unilaterales. El conocimiento es solo un cajón en el gran archivero en el que nos hemos constituido. Creer que controlamos el archivero completo o que lo usamos adecuadamente por conocer el contenido de un solo cajón es miopía. La admiración que otros nos otorgan puede ser mala consejera, pero vivir para la propia rebasa los límites de la ignominia. La locura elogiada en la apología que realizó Erasmo de Rotterdam, filósofo holandés, nos sigue preguntando a todos los hombres: ¿Habrá algo más estúpido que gustarse y sentir admiración por uno mismo?
La sabiduría derivada de la acumulación de conocimientos no puede ser absoluta sabiduría. No es propio de un sabio mostrar una actitud controladora hacia el mundo a partir de su conocimiento, o necesitar controlarlo y convertirlo a sus antojos a partir de la información que posee. Envuelto en esta vivencia se encuentra el orgullo, el cual entorpece el reconocimiento de que hemos sido equívocos en un discurso o que en realidad, con actitud socrática, no sabemos mucho o que sabemos nada. Son más los problemas que ha generado el orgullo que los que se han derivado de la ignorancia; pues al menos la segunda puede resarcirse o superarse a través del estudio, pero el orgullo, cuando está realmente anidado en el interior de una persona, crece paulatinamente en la medida en que el trabajo intelectual continúa. A la par de Neil Simon, dramaturgo estadounidense, es posible reconocer que el mal genio es algo que nos mete en líos, pero es el orgullo lo que nos mantiene en ellos.
Una adecuada vivencia del vacío, que parte de no temerle, puede orientar a un saludable y paulatino desprendimiento del orgullo. Cuando el vacío nos amonesta al mostrar la precariedad de lo que sabemos, es más favorable la actitud de disposición a nuevos aprendizajes antes que buscar explicar, de otras maneras, lo ya sabido. Ninguno de nosotros podría leer todos los libros existentes, aun si tuviese dispuesto para ello todo el tiempo de cada día del resto de su vida. Nuestras opiniones sobre las cosas están matizadas por el vínculo que tenemos sobre aquello de lo que opinamos. Nunca un hombre ha podido elaborar una afirmación general que tome en cuenta todos los conocimientos posibles al respecto.
La razón es útil, pero no hay utilidad es ser únicamente racional. Ortega y Gasset, (2013, p. 35-36) reconoció que “la razón pura no puede suplantar a la vida: la cultura del intelecto abstracto no es, frente a la espontánea, otra vida que se baste a sí misma y pueda desalojar a aquélla. Es tan sólo una breve isla flotando sobre el mar de la vitalidad primaria”.
4. La afirmación rotunda de la propia virtud
Erich Fromm, psicólogo alemán, solía denunciar el orgullo implícito en la frase “obra según tu conciencia y obrarás bien”. Cuestionó el valor puro de la conciencia moral y refirió la imposibilidad de que tal conciencia sea autónoma. De tal modo, cuando decimos escuchar a la voz de la conciencia, solo nos estamos percatando del eco que resuena en nosotros a manera de reiteración de normas implícitas o explícitas del propio entorno social. No hay garantía de que lo que creemos correcto, bueno, adecuado o preferible moralmente, lo sea. La conciencia de lo bueno o lo malo está turbada por los aprendizajes y, más aún, está conformada y configurada por los mismos. En ese tenor, la virtud es un constructo derivado de los entornos en los que coincidimos con otros.
La automatización y ajuste conductual que el hombre hace ante las normas morales adoptadas de los grupos de convivencia está relacionada con la aceptación o negación de sus propios huecos argumentativos y con la necesidad de compensar sus vacíos personales con ellos. Dicho de otro modo, la apatía por cuestionar los dictámenes morales que se reciben del entorno encuentra cierto confort en la estabilidad derivada de aceptarlos. Cuando un individuo ha logrado ser aceptado en un grupo a partir de su alineación con las normas (discursivas o no), vive un estado aletargado que no lo conecta con el vacío que seguir tales normas le deriva. La sensación de posible incongruencia es minimizada ante el gusto de la inclusión. Pero el vacío está ahí, oculto tras la máscara de virtud que nos han puesto en el rostro aquellos que dicen sentir aprecio por nosotros. La apología de tal se hace aún más necesaria en los casos en los que se hace mayor la distorsión de lo que somos y lo que hacemos para lograr ser vistos como virtuosos. La virtud puede ser engañosa porque es un asunto contingente, derivado de la opinión o de la supuesta apropiación que uno hace de ella a partir de conductas específicas con las que se le asocia.
Actualmente, es común encontrarse con puntos de vista que intentan hacer coincidir a la virtud con el éxito. A su vez, el éxito termina asociándose en forma errónea con la capacidad para adquirir bienes y servicios. Carlos Fuentes, escritor mexicano, solía pensar que nada tiene más éxito que el éxito mismo. La idea de triunfar sobre otros ha sido muy bien vendida y muy caramente comprada. Cuando se entiende que una persona exitosa debe tener ciertas características, se deriva que la virtud permitirá atraer esas características. Sin inmiscuir ahora la discusión sobre qué es o no ser exitoso, lo trascendente es que la persona pueda definir sus lineamientos sobre el éxito. Debido a que tal palabra tiene siempre incrustada una derivación social, la persona en cuestión tendrá que elaborar un planteamiento propio sobre su bienestar, sin depender de que tal sea visto como exitoso. Sin embargo, el momento crucial en que un individuo elige afrontar la desadaptación, el rompimiento con la regla familiar o lo establecido socialmente en su grupo de referencia, no siempre es vivido con valentía. Para estar dispuestos a elegir el camino auténtico que a cada uno corresponde no se puede alojar dentro de sí un miedo o pánico al vacío. Es necesario saber convivir con la carencia del aprecio ajeno, la ausencia del aplauso o la nulidad de la inclusión benemérita, al menos durante la etapa en que el cambio es desaprobado.
Cuando la conciencia moral dicta las normas establecidas externamente, renace la importancia de permitir el vacío, uno que se derive del cuestionamiento a la conciencia moral. ¿Cómo hemos de vivir sin normas claras y específicas que nos digan en todo momento qué es lo correcto a partir de las tradiciones y de las reglas propias de los grupos que tanto nos han incluido, amado y aceptado? Al vivenciar el vacío que tal oportunidad supone. Una vez que dicha experiencia acontece, se está en condiciones de elaborar una maqueta moral provisional, hecha a la manera de prueba y error, a partir de la cual podrá vivirse. A ese aparente vacío de virtudes es al que se teme, al descontrol de no saberse con lineamientos inamovibles, firmes, estables y atemporales. Sin embargo, las consecuencias de la nula confrontación a la moral establecida, a las ideas sobre lo que está bien y a la estructura de coerción usualmente desprendida de tales condiciones, son tan múltiples como perjudiciales.
Descubrir la fantasía de la propia virtud conduce, posiblemente, a actitudes de desánimo. No obstante, incluso una vida en la que notamos el sinsentido o la calamidad, también puede ser elegida por encima de la muerte. En sus diarios, Ionesco, (2007, p. 26) señala: “La vida es desgracia. Ello no me impide preferir la vida a la muerte, existir a no existir, porque no estoy seguro de existir cuando ya no exista. Existir es la única manera de existir que conozco; me agarro a esta existencia porque no puedo imaginarme una manera de existir fuera de la existencia”.
El paso de una moral aceptada sin menoscabo a una actitud reflexiva surgida de la duda que el vacío promovió, está caracterizado por el advenimiento de la ética. En ese sentido, una ética formulada a partir de la indagación se sustenta, al menos en un primer momento, en la duda; asimismo, el parto de tal coincidirá con el permiso que damos al vacío para embarazarnos. Así, preñados de una duda cuyo progenitor es el vacío, asistimos al alumbramiento de la propia ética. Pocas maternidades son más combativas que las que proceden de semejante valentía.
5. El antifaz del rol personal
Otra de las compensaciones ante el vacío es afianzarse de manera exclusiva en un rol con el que se engalana la identidad. No hay manera de argumentar en contra de cierta necesidad de poseer un rol que nos distinga socialmente, pero hay una clara diferencia entre adoptar un rol laboral, familiar, académico o afectivo y creer que la esencia de lo que uno es se funda en aquello que otros observan de nosotros. Cuando el hombre contemporáneo cree que es lo que hace, se pierde en la forma.
Las conductas que tenemos, el rol que adoptamos, son un vestido que nos tranquiliza ante la propia desnudez. Podemos usar la vestimenta para protegernos del frío, en este caso el aislamiento insano, pero desear no cambiar nunca de ropa es, por decir lo menos, enfermizo. Marcelino Menéndez, filólogo español, decía que su ideal, en materia de estilo, es no tenerlo. Con esto se observa la sanidad implícita en el permiso que otorgamos al cambio, al movimiento, a la modificación. Adoptar un rol es una cosa, querer jugar el rol siempre del mismo modo es otra. Sin importar el impulso que el reconocimiento y la adulación pueden ofrecer, Jacobo Rousseau, filósofo suizo, declaró que la fama no es sino el aliento de la gente, a veces insalubre. Por tanto, perderse en la apreciación externa e identificar la identidad como consecuencia de ella, es producto del temor al vacío, de saberse sin rol o saberse distinto a lo que este representa.
La fama o el reconocimiento hacia una persona suele hacerse por derivación de la atención a uno o algunos de sus aspectos característicos, nunca a su identidad completa. Al considerar eso, se entiende que a pesar de que la fama de algunas personas en distintos ámbitos haya sido muy intensa, la personalidad, que abarca todas las facetas del individuo, no podría limitarse al rasgo específico por el cual son admiradas. De acuerdo con Rainer Maria Rilke, poeta alemán, la fama es la suma de los malentendidos que se reúnen alrededor de un hombre. Que la imagen de un individuo, su representación social, sea favorecida por el beneplácito de la mayoría, no implica que él sea como es visto ni que lo que se ha visto de él sea lo único que es.
Lo anterior aplica también en los casos en que la mala fama social o la opinión desaprobatoria han victimado a alguien. Incluso las consideraciones negativas hacia cualquier persona pueden ser puestas sobre la mesa del debate, pues ningún ser humano es únicamente los errores por los que es desaprobado. Es fácil generar una idea o juicio sobre cualquier persona, pues la etiqueta que le adjudicamos nos exenta de la necesidad de conocerlo, lo cual supone un trabajo que requiere concentración. Además, si conocer a alguien incluye el requisito de tener que contrarrestar la opinión previa que nos hemos hecho de tal, la empresa se vuelve menos apetecible. La apatía por modificar las etiquetas categoriales con las que cosificamos a los individuos explica el afán por definirlos; de lo anterior se desprende la importancia que adjudicamos a la fama, así como el peso social que tiene la aceptación de la que somos objeto o el señalamiento culpable con el que somos menospreciados. El rol social atribuido, deseado o no, constituye un elemento desde el cual se configuran las actitudes que adoptamos en los grupos de referencia.
En los ámbitos académicos, culturales, políticos o de vinculación con un público observador, surgen siempre las suspicacias sobre la fama de los otros. Robert Stevenson, novelista escocés, consideraba que la fama del artista estaba en consonancia con su calidad, pero de manera inversa. Si alguien contaba con el reconocimiento social tendría que ser porque algo debió hacer mal, en el sentido de que las masas aprueban a quienes han vulgarizado su arte. Más allá de lo que tal opinión pudiese generar, aunque simpatizo esencialmente con ella, considero que el reconocimiento externo es un asunto trivial que no ofrece certezas sobre el valor de lo que la mayoría aprueba; cotidianamente, muchas de las opiniones vertidas sobre un tema o persona en específico son derivadas por lo que se escucha popularmente sobre ello, no a partir de un examen concienzudo sobre las virtudes o defectos de aquello que se evalúa.
En el ámbito empresarial llega a ser lúdica la actitud de los miembros de algunas instituciones que buscan obtener prestigio a partir de organismos legitimadores de su calidad. Los que creen en tales posturas no perciben que quienes los legitiman están siendo legitimados por las organizaciones que solicitan sus evaluaciones. Del mismo modo como acontece en las situaciones de la vida individual, las empresas pueden simular la mayoría de sus procesos para lograr acreditaciones de calidad y con ello elevar su discurso sobre el valor que las constituye. En un orden social en el que la averiguación, indagación o comprobación están tímidamente presentes, y donde la tergiversación, maquillaje o distorsión de los datos suelen replicarse sin menoscabo, no es misión imposible lograr una fama aceptable a partir de suficientes campañas publicitarias que alardeen los logros adjudicados por los organismos legitimadores.
En el ámbito educativo acontecen situaciones similares cuando se adopta la postura credencialista, la cual observa en los títulos o diplomas institucionales una derivación de sabiduría, a pesar de que no siempre sea encontrada en quienes los poseen. Como puede notarse, el rol no está solamente inmiscuido con la fama, sino también con lo que dicen los documentos a partir de los cuales queremos, erróneamente, formar y constituir identidades.
La apología del vacío puede acentuar las posibilidades derivadas de la confrontación del propio rol. Centrar lo que somos en una faceta de lo que hacemos es parte de una ilusión. Schopenhauer (2011, p. 76) aludió que “en tanto que vivimos, que deseamos vivir, que somos seres humanos, la ilusión es la verdad”. En ese parangón, el filósofo alemán concluyó que “para encontrar la calma, la beatitud, la paz, es preciso renunciar a la ilusión; y una vez realizado esto, es preciso renunciar también a la vida” (Schopenhauer, 2001, p. 76).
No somos la fama adquirida, ni somos siempre los poseedores de los atributos que otros nos conceden, así como tampoco las imperfecciones que otros depositan en lo que representan de nosotros; poco podemos decir de lo que somos si se entromete la imagen social que se forja, a partir de las apariencias, sobre cada uno de los integrantes de cualquier grupo social.
6. Confluencias interpersonales
Una más de las compensaciones que impiden la vivencia de un vacío fecundo es la que corresponde a las adhesiones que una persona realiza con otra. Distinta a la solidaridad, el interés mutuo o el sano contacto entre dos personas, una confluencia significa un lazo mayor en el que las partes no se identifican separadas, sino que entienden su existencia en función de la relación que sostienen entre sí. Esto, indudablemente, ocasiona que las emociones y proyectos bilaterales se difuminen para dar paso a un solo camino que termina por fundirse y generar una cohesión perjudicial.
Hablamos de una confluencia cuando un individuo vive lo que corresponde a otro, intenta solucionar los problemas ajenos o se preocupa por obstáculos impropios como si fuesen suyos, sin una sana distancia o una clara conciencia sobre la diferencia de entidades. A diferencia del contacto, en el que dos partes se unen para luego separarse constantemente, la confluencia es una fusión constante en donde la separación es inviable o poco concebida. Evidentemente, una confluencia no permite el vacío, lo esconde bajo el maquillaje de la perfecta sincronía. Personas que viven la vida de otras, sin una clara distinción de lo que a cada una corresponde, terminan difusas sobre lo que les acontece en su vida particular. La confusión se estimula si tal confluencia es percibida como virtud. La unión deviene en codependencia, lo cual es muy distinto a la sana colaboración.
En los casos en los que la confluencia está acompañada por un uso de poder desmedido, el problema se convierte en una patología relacional. Una variedad del uso de poder se especifica en la necesidad de controlar la vida ajena. Aunque sean comunes las justificaciones de tal ejercicio de control, con el argumento de que se hace por el bien de la otra persona o debido a la mediación del amor que se le tiene, la evasión de la responsabilidad provocada en el individuo controlado resulta mayormente perjudicial que la soledad en la cual se le teme abandonar. Imagino ahora la experiencia cotidiana de muchos padres y madres que viven coléricos y ansiosos ante la posibilidad de soltar el control en el que mantienen a sus hijos. Abandonados de sí mismos, han encontrado en el poder sobre sus hijos el motivo que les permite superar el aburrimiento. Distraídos al centrarse en lo que debería ser del interés de otros, se olvidan de lo que acontece con ellos mismos.
En ese sentido, las formas de comunicación que se establecen en un sistema familiar condicionan los estilos de control que se ejercen. Bajo esa óptica, no toda comunicación implica crecimiento, sino que depende del contenido ofrecido por los interlocutores. Todo discurso está sometido a las características de las personas que hablan entre sí; la interpretación de su mensaje está en sintonía con la manera en que lo expresan y las condiciones en que se realiza tal expresión. La distancia sana es oportuna para las relaciones interpersonales asertivas, respetuosas y favorecedoras del ejercicio individual que requiere la experiencia de vacío. Robert Frost, poeta estadounidense, solía advertir que las buenas cercas (o paredes) hacen buenos vecinos; estaba consciente de la importancia de la sana distancia, incluso con aquellos con los que solemos toparnos a diario. En ese sentido, incluso vivir en la misma casa con otras personas no otorga a ninguna de ellas el derecho de vivir la vida de otra, de inmiscuirse más allá de lo que cada parte permite, desea o solicita. Arnsperger y Van Parijs (2002) reconocen, por ejemplo, que no basta con contar con una ética económica, sino que es necesario replantear las ideas sobre lo que es la sociedad justa.
Controlar a otro, haciendo todo lo posible por que siga las normativas que se establecen para él o ella, es una actitud que se apoya en la idea de que solo hay una manera de solucionar los problemas: la que se le ofrece. Los consejos no solicitados, que intentan promover en otros lo que no hemos logrado hacer en la propia vida, resultan ser contraproducentes. Es distinto compartir con alguien un punto de vista que forzarlo a que siga un camino específico. Por otro lado, si bien es cierto que vale la pena escuchar el mensaje que otros ofrecen sobre lo que ellos harían en nuestra situación, la elección termina siendo personal.
En nombre de lo que se ha entendido como amor, que usualmente es un cúmulo de emociones neuróticas, suele pretenderse construir en el otro un modelo de excelencia humana anhelado. Si cualquier individuo desea un cambio en otra persona puede comenzar por elegir el cambio para sí mismo o, al menos, modificar la necesidad urgente que se esconde detrás de la ansiedad por alterar lo que es el otro.
En los casos en que se ha logrado superar la codependencia, debe vivirse el proceso de duelo adecuado para sobreponerse y estar dispuesto a volver a confiar no solo en otros sino en uno mismo. Las traiciones de las que podemos ser objeto, las desilusiones y las frustraciones que la relación con otros nos genera son responsabilidad única e irrenunciable de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos hace permanecer en relaciones que no apuntan hacia lo que deseamos? ¿Qué nos hace perdonar incluso los actos más desagradables realizados en contra nuestra si no es el deseo de perdonarnos a nosotros mismos? Es injusto que quien es capaz de ofrecer su mano cálida para otros no disponga para sí más que de gélidos hielos. Damos a los demás lo que anhelamos personalmente. Incluso en los casos en que el castigo hacia otras personas se vuelve un hábito, se evidencia en el agresor el anhelo oculto de castigarse a sí mismo. Sabemos que las ofensas hieren, pero se hiere más quien las profiere porque, además de que no hay garantía de que ofender a otro provoque un bienestar, se difiere la ofensa que uno mismo necesita proferirse para despertar. No obstante, las experiencias desagradables vividas en el pasado no son un pretexto para cerrarse a nuevas alternativas, si es que se ha permitido actuar al vacío en el interior.
Ningún hijo tiene que ser lo que sus padres desean, ningún padre tiene que ser lo que sus hijos exigen. Cada uno ofrece lo que es y solo desde esa entidad íntima que conforma la identidad se puede lograr entregar algo de sí a los otros. A su vez, querer que otros sean como uno quiere los obliga a esconderse detrás de la apariencia, a causar el engaño, decir lo que se espera, hacer lo que se exige, actuar como se condicionó. Pero en el fondo de tales formas se esconde, tímida y recelosa, la esencia personal más auténtica. Detrás de la cortina de humo que establecemos para escondernos y ser aceptados al no ser vistos como somos, se oculta lo que verdaderamente nos constituye. Nuestra identidad desea emerger como un grito silencioso saturado de soledad. El encuentro con otra persona no está en la confluencia, sino en la diferencia, la separación, la distancia sana, la aceptación.
Todo lo anterior supone claramente un vacío: aquel que se desprende de la conciencia de que lo que creíamos de los demás en realidad es falso. Existe una especie de soledad al saberse ajeno a las personas que emergen cuando derrumbamos las máscaras que les ponemos y les hemos hecho adquirir. De tal modo, respetar a otro no es controlarle en una categoría, definición u opinión inamovible sobre lo que es, sino, más bien, aceptar que se ignoran elementos fundamentales de su ser. Querer conocer más a otro es estar dispuesto a realizar el duelo por la pérdida de aquello que creíamos que era, lo cual se desvanecerá. ¿Qué es el otro para nosotros sino una idea inadecuada, incompleta y difusa? Decir que uno conoce no es más que miedo al desconocimiento. No nos permitimos aceptar que no conocemos a alguien importante para nosotros porque suponemos que eso implica no haberlo amado; sin embargo, una aceptación madura y consciente del otro conduce al reconocimiento de que su ser se nos escapa entre la paja de nuestras opiniones.
Es muy similar lo que sucede con lo que creemos de nosotros mismos. Nuestra imagen, la que solemos ver, dista mucho de englobar lo que somos. La conciencia es como un espejo empañado, sucio y distorsionado desde el cual nos reflejamos imperfectamente a partir de la disonancia; lo que uno observa de sí es algo que se aleja de lo que efectivamente es. Permanecemos siendo una especie de forasteros que llegan novedosamente cada día a la puerta de su identidad. Cualquier esfuerzo por controlarnos en conceptos no hace más que mostrar la confluencia que guardamos con la propia imagen. Es necesario un duelo por la imagen propia, esa que ha de morir para dar paso a otra. Es cierto que “quizá no valga la pena vivir si uno no somete su vida a examen. Pero aquel que examina la suya puede pensar que ojalá estuviera muerto” (Bellow 2018, p. 45). Aun así, en la medida en que se logra la conciencia de que ninguna de las imágenes propias logrará ser fiel a lo que somos, se reconocerá la ilusión del autoconocimiento, la fantasía de controlarse con conceptos y máscaras.
Perdidos en la náusea que ocasiona el no saber de sí, el humano contemporáneo permanece en la frontera de su conocimiento, en el otro lado del sitio hasta el cual su conciencia llega. Y ahí habita el vacío, ese que debemos aceptar para soltar las representaciones fallidas. ¿Cómo decir lo que el otro es cuando no es posible establecer quién somos? ¿Cabe dirigir la vida de los demás si la propia está suspendida en el vaivén diluido de la ambigüedad? La comprensión hacia la debilidad de las conclusiones humanas es lo que puede derivarse de esto, el duelo ante el orgullo muerto constituye el amanecer de la reflexión.
Conclusión
Si logramos enfrentar los seis consuelos referidos, obstaculizadores de la experiencia fecunda del vacío, se obtendrán los logros siguientes: 1) se volverá viable el reconocimiento de las latentes imperfecciones que son un rasgo natural que nos acompaña desde que fuimos concebidos; 2) se asimilará la improcedencia de las actitudes mesiánicas que nos pueden haber caracterizado o nos volveremos críticos con quienes se presentan con semejante estandarte; 3) se comprenderá la limitación de los conocimientos que hemos adquirido y lo endeble de las estructuras que fabricamos para construir veracidades; 4) se hará factible la elaboración personal, honesta y abierta, de la propia ética, lo que logra un discernimiento profundo sobre aquello que definimos personalmente como virtuoso; 5) se adquirirá una coraza que nos permitirá dudar de las alabanzas y las diatribas ajenas, otorgando con ello el saludable confort de saber que no somos el rol que se ha puesto en nosotros, a pesar de que tal careta haya permanecido durante años; 6) se contactará la necesidad de nulificar las confluencias interpersonales, sabiéndolas generadoras de ásperas codependencias y sutiles esclavitudes que no encaminan a provechos de ninguna índole.
Krishnamurti (2004, p. 14) aseguraba que “la destrucción es esencial, no de edificios y cosas, sino de todos los ardides y defensas psicológicas, de los dioses, de las creencias, la dependencia de los sacerdotes, las experiencias y los conocimientos. Sin destruir todo esto no puede haber creación. Es sólo en libertad que la creación surge a la vida”. En ese tenor, la conciencia del vacío, su vivencia y apología, representan una oportunidad para encontrar luz entre la oscuridad del día a día, dentro de la vorágine ansiosa que nos contiene.
Referencias
Aristóteles (2007). Ética Nicomáquea. Madrid: Gredos.
Arnsperger, Christian y Philippe Van Parijs. (2002). Ética económica y social. Teorías de la sociedad justa. Barcelona: Paidós.
Bellow, Saul. (2018). Ravelstein. Ciudad de México: Debolsillo.
Buck, Pearl. (2014). La buena tierra. Madrid: Alianza.
Hofstadter, Douglas. (2013). Yo soy un extraño bucle. Ciudad de México: Tusquets Editores.
Ionesco, Eugene. (2007). Diarios. Madrid: Editorial Páginas de Espuma.
Krishnamurti, Jiddu. (2004). Diario I. Barcelona: Kairós.
Ortega y Gasset, José. (2013). En tiempos de la sociedad de masas. Ciudad de México: Taurus.
Pirsig, Robert. (2015). Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Ciudad de México: Sexto Piso.
Schopenhauer, Artur. (2011). Notas sobre Oriente. Madrid: Alianza.
Watts, Alan. (2006). El gurú tramposo. Barcelona: Kairós.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.