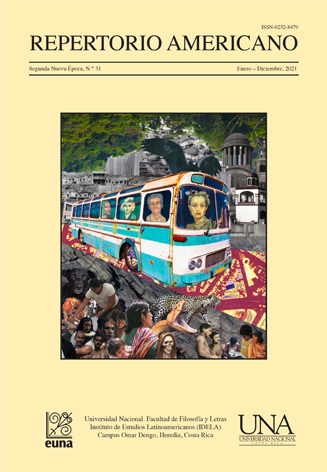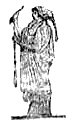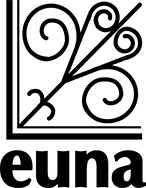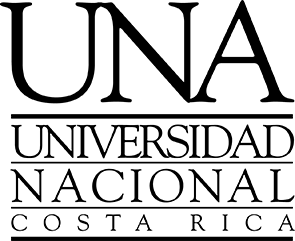R E P E R T O R I O |
| A M E R I C A N O |
Segunda nueva época N.° 31, Enero-Junio, 2021 | ISSN: 0252-8479 / EISSN: 2215-6143 | |
Relatos
Fernán Odio
Lo primero que recuerda es una cita con su doctor a las tres. Luego le dice a su mujer que la quiere invitar a cenar, y se alista para irse a la clínica, donde sube hasta el tercer piso y toma un panfleto de cirugía estética.
— ¿Dónde llevarías a tu mujer? — le pregunta Willy a su médico personal.
El tipo le observa de reojo y se toca la corbata bajo la gabardina.
— ¿A mi mujer?
— ¿A dónde la llevarías a comer?
El médico saca otra jeringa de la bolsa plástica de la mesilla.
— Donde sea. ¿Salís con la tuya? ¿Qué le gusta a ella?
— Ana es alérgica.
— ¿Vas con tus hijos?
— No. Voy solo con mi mujer.
Willy puede sentir el algodón y el alcohol en la mejilla derecha.
— Es especial, entonces.
— Algo así.
— ¿Cuánto tienen?
El médico penetra suavemente la carne con la punta.
— Hoy cumplimos veinticinco.
Willy siente la jeringa saliendo.
— Qué suerte tienen.
— Supongo.
— Yo estuve casado por cinco años.
Willy observa una fotografía de un niño en el escritorio. No dice nada.
— ¿Cuántos hijos tenés? — dice el médico.
— Cinco.
El médico levanta las cejas; aquel número lo deja en silencio.
Willy se voltea hacia el lado izquierdo. Una jeringa en la otra mejilla.
* * *
Más tarde llega a la tienda y vaga por el escaparate de los zapatos. Toma unos mocasines y se los prueba en el camerino de cortinas. Se ajusta una serie de corbatas negras que le llegan a la hebilla del pantalón, y recuerda que ha visto unos tirantes en el mostrador. Cuando se mira en el espejo observa a una de las mujeres de la tienda; lleva la enagua corta, y cree que anda por los veinte años. Willy se acerca al espejo y advierte que su camisa se abre entre los botones cuando se inclina. Después sigue viendo a la chica: observa sus medias, que suben hasta perderse por la oscuridad de la enagua.
El joven del mostrador toma su tarjeta del banco.
— Se ve bien — le dice a Willy detrás de la caja registradora.
Willy sabe que todavía se ve bien a su edad.
— ¿Tienen ropa más delgada?
En la parte izquierda de la tienda ve una exposición de ropa interior de mujer. Ahí relucen las prendas de color salmón que le recuerdan las fotografías de Ana en la revista de Moda Primaveral; para entonces habían empezado a salir, y Willy frecuentaba pedirle a su padre la cabina en la costa para llevarla y hacerla gritar toda la noche en la cama.
— ¿Tienen prendas para mujer?
El hombre señala el sitio que él ya había visto.
— ¿Qué podría recomendarme usted? Busco algo íntimo. Fresco.
El joven hace llamar a la chica de los camerinos. Willy la sondea de nuevo verticalmente, y luego juntos se dirigen a la exposición femenina.
— ¿Qué decís? — dice Willy.
Ella le ve el anillo en uno de sus dedos.
— ¿Qué talla busca?
— Pues, ¿qué te pondrías vos?
Ella no dice nada, pero se desvía hacia un compartimento contiguo a una zona de vestidos, y trae sujetada una serie de cosas que Willy encuentra interesantes.
— Todo tiene descuento y son de buena calidad.
Ella lo deja con todo eso, y él observa la textura en todos sus colores. Palpa la tela y la estira para atender al brillo que provoca algún reflejo de la habitación. La imagina metiéndose en eso, con sus piernas al aire.
Se pasa la mejilla por la superficie de la prenda. Aquello huele a limón y coco.
Willy le dice a Ana que la verá donde siempre y que la esperará en las mesas de la terraza del restaurante.
El sitio esta vació. Una corriente de aire entra desde la calle, y en otra mesa alguien ha dejado una botella de vino a medio acabar.
Se ajusta la corbata. Mueve los pies en el cuero de los zapatos. Se toma las manos y espera. En el estacionamiento su Sedán reluce con la luz de uno de los edificios. Ve la carretera repleta de autos, y cree que tiene que esperar más.
Después la ve llegar. Maneja el Corolla, pero no aparca a su lado, aunque sabe que ella ya ha visto la placa por detrás del Sedán. Ana sale de la puerta. Camina con un vestido que le tapa los brazos, y él piensa que es uno de esos amarillos que se ponía: todavía tenía una foto de ella. Estaba en Bikini.
— ¿Tráfico? — le dice a ella.
— Me perdí.
Willy no puede creer que se hubiera perdido en un sitio que para ellos era familiar.
— Es raro, no sé. Me puse a pensar en otras cosas -dice ella-.
— Estás cansada.
Después de ver la carta de comidas se quedan esperando al mesero. Nadie parece que les vaya a atender. No dicen nada, y la verdad es que nadie tiene hambre.
Le ve el collar que ella lleva; observa cómo la piel se ha abultado, haciendo que las piezas de mostacilla tiren del hilo que se tensa en el cuello.
— Te ves bien.
Ana levanta la cabeza de su bolso. Ella enciende la sonrisa como un detector automático.
— ¿Te gusta? — dice Willy.
Después se abre la cazadora hacia los lados para que ella le vea la camisa abotonada pegada al pecho.
— Te veo más flaco — le dice Ana, y él lo toma como si ella no tenga nada que decirle.
— La compré hoy.
— ¿Vas a pedir algo?
Ella lo dijo con un tono lacónico, como cuando le pedía a él que posara para las fotografías de su cámara de rollo. Luego Willy se mete la mano en la cazadora y saca el panfleto de cirugía estética de uno de los bolsillos. Lo enrolla. Empieza a golpearlo suavemente contra la mesa.
— ¿Pudiste hablar con el doctor? -dice Willy-.
Ella no dice nada. Se queda pasmada ante una de las cajetilla de cigarros, y empieza a fumar escupiendo el humo por la baranda de la terraza.
— No. todavía no.
Willy vuelve a levantar la carta de comidas. Observa la selección de veganos. Sabe que ella no lo va a hacer.
Ella cruza las piernas. Emite un sonido extraño, como si un fluido fuera a regarse por el suelo.
faroleras del otro lado de la calle. Luego saca de su bolso la
— Tengo que ir al baño.
La mira caminando en los tacones sosteniéndose el vestido por la ingle.
Ella no quiere hablar del asunto, y él tampoco quiere atizar un pleito, pero siente que debe decirle algo. No puede creer que el tiempo los ha cambiado de esa manera. Después del último parto ella le dijo que le dolía mucho cuando él se lo hacía, pero Willy no la escuchaba. Ella se hacía a un lado después, en el otro extremo de la cama, y se apretujaba contra las sábanas. Él se iría al baño. Se lavaría las manos. Vería la línea de sangre escurriéndose por el hueco de la tubería. Se movería a un lado, hacia el espejo, y notaría reflejado el pesario que ella había colocado por encima de la tapa del váter.
Cuando terminan de hablar, Willy abre la puerta de su auto y puede ver que Ana se ha quedado en la terraza terminándose el último cigarrillo. No tiene ninguna expresión en la cara. Luego toma su bolso y mueve el vestido a un lado para apartarse de la silla y sale al parqueo, pero alguien aparece para tomarle la orden, y ella le dirige una sonrisa: le dice que nunca tuvo hambre.
La ve salir. El Corolla se pierde en la carretera. Willy tiene las manos en la manivela de su automóvil. Se voltea. Observa la bolsa con las prendas de color salmón en el asiento trasero. Quiere tomarlas. Las saca y las observa. Luego abre la ventanilla y las lanza a un contenedor de basura en el estacionamiento.
Willy enciende el auto. Retrocede. Piensa. No sabe qué va a decirles. No sabe cómo advertirle a su familia que las cosas no son como antes. Empieza a recitar frases. Practica con el tono de una voz que para él es extraña. Se ahoga y se prepara para decirle a sus hijos que él no dormirá en la casa esa noche.
* * *
Su pelo en la coleta. La vi atárselo. Un nudo, y su rostro. Su puntillismo de formas y sus ojos desplazándose ante el murmullo de la gente en la mesa de atrás; hablaban del emplaste rojo de la pared, la luz oscura del sitio. El aceite de olla y los palillos chinos.
Tomó la taza. Su boca como una hoja de trébol.
— Sara -le dije-.
Volteó. Mecánica. Me dictaminó, envolviéndome en un repaso que ocultó en silencio. Esperé a que algo saliera de ella. Esperé un poco.
— ¿Hmm?
Pero ella continuó…
— Es esa cara, la que tenés, la que no me gusta. La cara de expectativa.
— Es solo hablar, Sara
— ¿Y de qué vamos a hablar?
Me entretuve moviendo la cola del langostino en el plato.
— No hay expectativa. No hay nada. ¿Entendés?
Escuchamos. La gente dividida en distintas mesas bajo la luz que entraba filtrada desde la vidriera; se perdía en el acuario, como si el tanque se tragara lo poco que entraba desde fuera en ese lugar. Una bomba de agua. Ella observó a los que charlaban desde la cocina viendo el televisor. Un programa cantonés. Risotadas. Manos sacudiendo el vapor de la cazuela, y luego ella volteó a mí, con el reflejo de la taza en la mirada y los fideos en agua tibia. Puso las manos sobre la mesa.
Hablamos.
Su desequilibrio. Su mirada escueta. Llevó un rato escucharla. No la vi concentrarse en lo que decía y charlamos y mencionamos una brecha de tiempo que conocíamos cuando yo la llamé después de la tarde. Ahora llevaba un triplete de perlas en la muñeca, un asunto que me hizo pensar en la costa del pacífico, donde se nos pasó un verano escuchando la voz de una mujer en la radio mientras me hizo conducir: la voz de una mujer que a ella le parecía algo acaramelada, decía ser, por la forma en la que la hacía dormirse en el asiento con sus pies sobre la guantera. Nos desviamos a otros temas, probablemente donde nos diera la luz de una bombilla, y tomamos un camino donde vimos el sol desaparecer en el horizonte, en lo que creíamos podría ser la costa más extensa del mundo. Espectacular. Las luces frontales. El capote del vehículo batiéndose en la carretera y ambos callados ante el parpadeo de las luces en la autopista. Entraba la noche. Procuraba decirle que estaba cansado cada veinte minutos y que debía mantenerme despierto. Ella dijo que nos detuviéramos. Debíamos descansar de un día completo en carretera, y así reposaríamos de los nervios y pagaríamos un cuarto donde podríamos quedarnos a dormir, y lo hicimos. Nos detuvimos en un sitio no muy habitual para ella con el pomo de la puerta roto y una cigarrera usada y sábanas con estampado de triángulos púrpura. Así fue. Nos acomodamos, y cuando la sentí a mi lado en la cama ella no pudo aguantar el hecho de ponerse a llorar, dejando la almohada húmeda con un gris que me hizo voltear. Ella se acobijó desnuda. Encendí la luz y fui al lavabo a mojarme la cara. Me vi al espejo.
Le dije que llevaba tiempo sin subirme a una piragua y cruzar el agua en los canales del río. Fui un poco pesado. La hice pensarlo dos veces hasta escucharla por un rato, y caímos en la memoria de Fran como otro asunto pendiente; un tipo con un estilo y materia particular, a mi parecer, algo curioso: una fábrica de chacinería en Alemania. Las jornadas y su ausencia, y ella y yo charlando, y esperamos la mañana en el color azulado de la cortina.
— Es difícil -me dice ella- es difícil cambiar lo que somos. Lo que sos. Lo que es él o lo que cada uno quiera ser. Si no fuera lo que soy no estaría aquí. ¿Me entendés? ¿Vos qué querés? ¿Qué es lo que querés de todo esto?
No sabía. Estábamos ahí por una peculiar fascinación. La siluetilla de Fran parecía haberse pegado a la pared como una sombra desde la calle. Ella no dijo mucho más, solo que debía irse y que la dejara donde ella quería, y movimos las sábanas. Salimos. Pagué el cuarto en el mostrador y dejé la llave en el clavo del tablero.
Al pasar un tiempo tuve una llamada de Fran. No quise tomarla. Me escribió al teléfono. Me ametralló con una infinidad de proyectos. Mencionó la casa en el río y lo que había sido de Izabal cuando solíamos visitar el lugar con el sonido del motor en el bote: había hablado con Sara de ello, y ella quiso que fuésemos de nuevo, que estaría libre por unas semanas, y que podríamos vernos en julio; los tres, con la vaguedad de un plan fundado en la amistad. No le respondí al instante porque escuché la gotera del escurridero.
Así nos fuimos provistos de algo común entre nosotros, y la casa de Fran es un escondite de verano; un escondite en el corazón del Pacífico. Una colonia acuática donde se viaja de noche. El frío del agua en la brisa. La luna en la marea, y las luces de los caseríos en la costa -todos embelesados por la luz azulada que se despliega en los búngalos-.
Fran viró el timón inclinándose hacia un lado. Nos quedamos en tinieblas.
— Vas callado -me dijo-.
— ¿A dónde vamos?
Vimos el resto de los botes cortando el agua con la punta blanca.
— A donde sea, no sé -me dijo-.
— Podemos parar en algún lado.
Su mirada en la visibilidad de los focos. No parece escucharme.
— ¿Cómo seguís? -le dije-.
— Bastante cansado. Ya sabés cómo es: poco tiempo para hacer cosas. Viajar es así y a veces prefiero no hacerlo.
— ¿Podés andar más lento?
— ¿Qué pasó?
— Vas muy rápido.
Nos quedamos callados por un momento.
— ¿Y ella? -pregunté-.
— ¿Quién?
— Sara.
Volví mi cabeza lentamente hacia ella; no me vio, pero pude sentir que se acomodó atrás, cerca del motor.
— ¿Qué con ella? -me dijo-.
— Me preocupa; no sé si se siente bien.
— ¿Qué? ¿Querés manejar? Vos no sabés manejar esto.
Me sostuve en el asiento porque hizo que la nave despegara un instante.
— ¡Sara! -dice- ¡Sara! Amor, vení, ve esto.
Ella se acerca. No nos volvemos a ver.
— Agarrá esto. Agarralo duro. Así. No. Así.
— Me vas a marear, Fran…
Ella se aferra al timón. Fran la observa intentarlo.
— Sos una exploradora. Una navegante.
— Una exploradora…
— Decime un nombre, a ver.
— No sé. Amundsen.
— ¿Ah?
Fran no dijo nada y luego impuso sus manos contra las de ella en la manivela del aparato. Creo que Fran la volvió a ver. Le preguntó algo. No pude escuchar. Un asunto extraño. Una respuesta trivial. A veces creo que lo hace para calmarle a ella los nervios; no se sabe si ella pueda que haga algo inesperado. Luego la hace dirigir la nave. Ella le sigue, y él ahora la toma por la cintura. El bote ahora se menea de izquierda a derecha. No sabemos a dónde vamos y solo vemos lo que hay adelante.
— ¿Nos metemos al agua? -le dice a ella-.
Ella lleva el vestido hasta el suelo ocultándose las sandalias y la prenda se mueve similar a un capote. Urdimbre rosa. Tela delgada que se puede rasgar en descuidos. Son de esas que se consiguen en las tiendas de baratijas al lado del muelle. Fue ahí. Ella se probó distintas cosas mientras yo veía un catálogo de tiburoneras. Alguien había pegado una fotografía de un Marlín en los brazos de tres marineros con sombrero de ala ancha y el pez chorreado con el anzuelo en la boca. Sigo observando objetos en el tablero detrás del escaparate de anzuelos: llaves, torniquetes. Ella seguía detrás de la mampara en un cuarto de ropa al otro lado de la tienda. Colgaba la ropa por encima del biombo. Una mano delicada. Veo la silueta de su cuerpo a través de la pantalla japonesa; su figura contorneada de un verde oscuro en las piernas y el pelo amarrado a la coleta.
Me escurrí el sudor de la cara con la camisa. Me quité los anteojos. Hacía calor.
— ¿Vas a comprar algo? -preguntó ella-.
Se probó un camisón.
— No creo que te quede bien eso -le dije-.
— ¿Por qué te preocupa tanto cómo estoy?
— Es una opinión.
— No. No me entendés. Escuchá. ¿Por qué le andás diciendo a Fran cosas sobre mí? ¿Vos escuchás lo que decís?
Me quedé callado por un momento.
— ¿Ah? -dijo-.
Atendí el vidrio del mostrador.
— ¿Dónde está Fran? -continuó-.
— No sé. No lo veo. Lo estoy esperando.
— Tené cuidado, nada más.
Terminó de probarse lo que fuera que había encontrado apropiado. El perfil de su cara estático.
Salí del local y me recliné sobre la barandilla del búngalo. El sol me quemó la piel. Observé el bote amarrado al horcón del muelle y, de lejos, vi a Fran como un pedazo de madera en el palafito. Un cuerpo reflectado en la superficie de su espalda brillante y las olas golpeando el puente de madera. Hablaba. Hablaba con alguien desde el teléfono. Veía los peces desde el puente. Su risa estridente: ¿Dónde andás?, ¿Cómo vas? Se tocaba el pecho cada vez que lo decía, y había un pelícano por encima de él que parecía desvanecerse. Su sonido. Una bocina muerta. Luego lo vi volar muy cerca del agua. Se levantó. Luego se lanzó para zambullirse, y volvió a salir del agua. Lo hizo varias veces. Escuché la puerta detrás de mí. Sara salió, y Fran giró hacia nosotros. Nos observó. Ella se palpó las plantas de los pies.
Él dejó la llamada.
— ¿Nos vamos? -me dijo ella-.
Al día siguiente volvimos a salir a mediodía y salimos de vuelta al muelle por el otro lado del río. El sol se unió al agua y estuvo en todas partes y llevábamos las manos en la cabeza evitando perder los sombreros porque el bote se levantó a intervalos. El agua se rebanaba en mitades.
Fran mencionó la forma del sujetador que ella tenía. Lo decía sin ocultarme nada, como si yo no estuviese ahí.
— Te queda bien -le dijo-. ¿Te vas a meter al agua con eso?
— No sé si me voy a meter -dijo ella-.
— ¿Por qué? ¿Me voy a meter solo, entonces?
— Talvez, Fran.
Ella lo besó en la boca.
— ¿Vos qué pensás? -me preguntó moviendo la cabeza-. ¿Qué? ¿Se ve bien ella verdad?
Había una forma oscura en el horizonte que parecía una isla.
— ¿Te importa si se lo quita?
Ambos rieron y se envolvieron con los brazos. No supe cómo mirarlos.
Luego apagó el motor y tiró la cuerda por fuera de la máquina. No sé cómo podían verse los ojos de Fran. Llevaba los anteojos. No sé qué podía pensar mientras le hacía el nudo a la cuerda. Llevaba el reloj de muñeca. Plateado, garantizándole una imagen sport de su vida. Se echó algo en la piel para darle color a su cuerpo, y ella le ayudó, y luego se echó al agua. Su cuerpo se perdió por debajo de las olas y apareció flotando unos metros hacia dentro.
Nadó en la orilla.
Lo vimos desde el puente hasta que estuvo quieto con el brillo del pelo y la cabeza visible a la mitad. Lejos. Nos observó como un cocodrilo.
— Saltá vos -me dijo ella-. Yo creo que me quedo.
Me zambullí.
Había un color en el agua que no pude descifrar. Había sargazos en lo profundo. Se mecían y se adherían a los horcones en el agua. Ella espera. Usa su mano para desatarse el nudo de la ropa deslizando sus sandalias. Su bañador azul. La delicada línea de su brazo; piel crudamente pálida, ausente de parches oscuros. Se tocó la cintura. Delgada. Más delgada. Mucho más delgada que la última vez; una imagen por encima del agua. Una criatura decaída.
— ¡Saltá! ¡Saltá! -gritó Fran-.
Me quedé esperando a que ella lo hiciera. Fue un instante demasiado largo. Hace meses que ella decía que había perdido el ánimo para hacer cosas. Ella se casó con él y creo que todo cambió desde entonces, desde que él la vio a ella saliendo del cuarto por la mañana. En las madrugadas. Desnuda en el jardín. Y la volvía a meter a casa con una toalla.
Fran y yo volvimos al bote. Nos apoyamos en los asientos. Había un celaje y nadie en el muelle y parecía que el oleaje se movía en la brisa. Un par de barcas a lo lejos.
— A veces vengo aquí -dijo Fran-.
— ¿Venís solo?
— Sí. Es tranquilo.
Respiró. Liberó todo el aire que llevaba dentro. Yo me puse a ver el agua. Las palmas en el muelle. Más allá del horizonte.
— ¿Todo bien? -pregunté-.
Él abrió los ojos. Se incorporó, y parecía rastrear algo en el aire. Volvimos a ver hacia una especie de manglar; un bosque de ramas secas. La encontramos. Ahí estaba ella observando la copa del manglar desde el agua. Escuchamos atentamente lo que parece observar, y son esas cosas en la copa. Una camada de pájaros en las ramas.
— ¿Querés que prenda el motor? -le pregunté-.
— No hace falta.
Se volvió a poner los anteojos, y la luz le provocó sombras en la cara.
— En un rato nos vamos.
Esperamos. Todo perdía el color de antes. Vimos los últimos rayos detrás de la nube, como si fuera lo último que quedaba de todo ese día.
Me volví.
Estaba acostado en el bote. Jugué con la gorra que ahora me parece un pedazo de tela. Me levanto. Vuelvo a ver el manglar, pero no la veo por ninguna parte.
— Es difícil estar con ella -me dijo-.
Le escuché sin mirarlo.
— No podría decirte. Todo fue muy rápido.
— ¿Qué fue rápido? -pregunté-.
— Todo el proceso. La medicación de ella. Todo eso que ella te contó.
Hay una expresión bastante muerta en su rostro.
— Nos ha costado estar juntos. No hemos podido… ¿Me entendés?
Se levantó por un momento y observó el horizonte. Llevaba el bañador que le llegaba por encima de las rodillas y le hacía verse como un niño almirante. Creo que Sara me lo había dicho de esa manera.
— No sé si te puedo decir una cosa -dijo-.
— ¿Qué?
Se quedó viendo la punta naranja del sol.
— Hice algo con alguien más.
Sabía que en cualquier momento se voltearía y me vería la cara. Lo vi como una silueta negra. La silueta de un hombre.
— Yo nunca le haría eso, y vos sabés. Pero no sé qué pasó.
— ¿Ella sabe?
— Solo escuchá, ella es todo lo que voy a querer. Me sorprende que ella no lo vea, porque hice lo que pude, pero ella es la que no quiere verme. No quiere decirme lo que siente. ¿Sabés lo que es eso? ¿Sabés lo que es vivir con una mujer que no quiere seguir viviendo?
En el agua pude ver el pelícano. Ese sonido. Terrible. Meneaba la cabeza en la corriente marina.
— Perdón, Fran, pero ella no te quiere.
Me sostuvo con sus ojos, directos hacia mí. Algo hirvió dentro de él.
— ¿Ah?
— Es mejor que lo sepás.
— ¿Tenés que decirme algo?
— No tengo nada que decirte, Fran.
— Decímelo ya.
Se acercó lentamente hacia mí como un gigante. Estaba listo. Me sostuve con el peso de mi cuerpo. Esperé a que hiciera algo. Él pudo verme en todo el resplandor del agua. Yo no distinguí su rostro en la sombra. Le empujé hasta que tomó la barandilla del bote, y me tomó el brazo. Me hizo caer de rodillas. Un dolor que creí me iba a romper en dos partes. Intentó hacerme gritar. Empujó mi cabeza y golpeó mi rostro en el suelo del bote. Me toqué la nariz. Estaba sangrando porque llegó el sabor a mi boca y una línea oscura manchó la cubierta de la nave.
Nos quedamos separados. No dijimos nada de nada. Él se incorporó y encendió el motor e hizo doblar la proa hacia el manglar y vimos que no había nada y era probable que ella no nos hubiese dicho qué tenía en mente. Seguimos buscándola entre las ramas y lo que quedaba de luz en el río; llevábamos las luces frontales encendidas. Doblamos a otro sitio.
— Decímelo.
Escupí sangre en el agua.
— Perdón, Fran.
Lloró. Lo escuché tragar varias veces. Íbamos lentos en el agua.
— ¿Qué hiciste? -me dijo-. Decímelo. Decímelo por favor…
Pero la vimos a ella.
Sara se escurría el pelo en el puente. Llevaba la toalla al hombro y escuchó que veníamos con el motor, y nos volvió a ver, y me vio a mí, y lo vio a él, y Fran y yo quedamos flotando en la marea esperando a que el sol se fuera por completo.
* * *
(Texto inspirado en las Bucólicas de Virgilio y la poesía pastoril)
El joven pastor, Títiro, descansa bajo la sombra de un árbol. Con su flauta, conforma una melodía, y Melibeo, junto al rebaño de cabras, se detiene a observar las hojas que se mueven en el vendaval.
Melibeo
Si lo solo escuchasen. Si solo escuchasen lo que dijo nuestro querido Polión. Títitiro, si solo escuchasen…
Títiro
Ven. Ven a la sombra, Melibeo. Siéntate, y mira allá, a lo lejos; me deleito con lo que observo y lo que siento.
Melibeo
¿Qué es lo que observas? ¿Acaso es Mantua? ¿Nuestro hogar? De verdad, si es así, daré vuelta y olvidaré todo, ya que no soy capaz de llorar otra vez, observando lo que en ti ha deliberado una musa.
Títiro
¿A qué se debe? ¿A qué se debe esa tristeza?
Melibeo
¿Has deliberado tú, sobre la Libertad?
Títiro
Es el don más preciado. Es el don de los dioses.
Melibeo
Escucha. Polión ha enunciado que ni la misma Galatea ha sido causa de la muerte de Coridón. El amor es una saeta. Emana de un dios. Echa a correr a unos y persigue a otros.
Títitro
¿Quién ha sido, Melibeo, el fin de Coridón? ¿Ha sido el cíclope? El romance de Galatea.
Melibeo
No ha sido más que Alexis: amante y amigo, el que libaba la miel, que a las abejas perseguía como un coro del Hibla, en las frondas de los abetos. ¿Puede un ser así causar tanto dolor?
Títiro
Alexis… El de blancos cabrillos. El amor de Coridón… Esta es la vida de los amantes, persiguiéndose en las tardes. Hoy, no he visto a nadie con laureles en la frente.
Melibeo
Bien has dicho, porque Coridón ha manchado la tierra, arrojándose de la roca más alta, y la pradera ha devorado sus entrañas. Fueron los lobos quienes le hallaron. Fuimos varios a buscarle, y no encontramos más que sus restos.
Títiro
Angustiosas hazañas de mal de amores: la lira de Orfeo calma las bestias, los bosques enteros, pero no salva a su mujer, Eurídice, que asciende los infiernos. Ay de nosotros. Ay de nuestro querido Coridón…
Melibeo
Tan solo deseo verlo otra vez sobre la hiedra, cantando junto a las aves, las torcaces, que apacientan el día, avistando las sombras decaer en los montes donde yacen nuestras casas; todas con suave cubierta de hoja.
Títiro
Querido Coridón: solíamos arremedar el viento. Al sonido de las grietas. De estas cañas unidas en cera, el pastor profería versos. En el campo, recostado en las encinas y pies en avellanas, todas las mañanas, cada cual se iba a su sitio, sentados en las piedras.
Melibeo
Le hemos dado sepultura. Abajo. Descendiendo el monte. En los campos de altos pinos, donde los olmos se agitan en las copas, y anidan las tórtolas, elevadas. Ay, Títiro. Las florestas se han marchitado.
Títiro
Y como espigas dispersas deja Coridón a su rebaño: ¿Quién, si no él, habría de conocer mejor a sus ovejas? Ya el caramillo no se escuchará. Su cabello. Sus frutos y libaciones, casi ambrosía para hombres.
Melibeo
Títiro, su rebaño lo he resguardado junto a mí, junto a las mías, en mi hogar. Abundantes campos hay, si no los devora Faetón, el auriga en llamas. De verdad, es débil ese lazo que nos une los días.
Títiro
Oh, pero Melibeo, he visto nacer a una camada de cabrillos sobre la roca: los más pequeños, unidos a su madre en la dulce leche que emana de ellas, y otros destetados en el pasto: tras la muerte la vida vuelve a tomar sus caminos.
Melibeo
Aun así, nos iremos de aquí, Títiro. Nos iremos a otros campos, donde Artemisa tendrá otros ríos, otras encinas, y dejaremos esta tierra manchada de sangre. Algunos no perdonan la muerte por mano propia.
Títiro
Amores amargos; conjuros. No todos nacen de esa manera. Ya había dicho el griego que los amantes solían ser uno mismo, que separado por el gran dios, anheló volver a su origen, lamentando ahora verse provisto de dos mitades, una amando a la otra. Ese origen viene a hacer amargas las semillas, amargos los días, siendo incapaces de unirnos otra vez, y como Tántalo, sediento bajo el árbol de frutos, es incapaz de alcanzarlo.
Melibeo.
Ay de Coridón.
Títiro
No te turbes más.
Melibeo
Ay de su pérfido final.
Títiro
Si fueras tú el amante, y no el amado, estarías tendido, obcecado, habrías acabado con la hierba; blanco, como el afluente del río.
Melibeo
De tal tálamo, nuestra piel. Nuestra carne. Ungidos en un soplo, en una melodía que se yergue, y muere en una encina.
Títiro
He ahí que avistes tus amores, Melibeo: escoge el amor que te sea grato. Un amor que dure. Un amor que persista.
Melibeo
¿Qué amor es infinito? ¿Qué amor es tan extenso?
Títiro
Mira la haya. Mira los dulces campos. Escucha las torcaces. ¿Acaso cesan de cantar? Este campo es nuestro, estos árboles, esta ciudad que nos dio el gran rey, Augusto. Ha propiciado nuestra alegría. Aquí, entre mimbreras de cipreses, reposamos en las flores.
Melibeo
De verdad es dura la partida, y los días se hacen largos.
Títiro
Es Roma la que miras. Anda. Siéntate junto a mí. Veamos madurar a la fruta. Cómo se desprende de los árboles. Hay castañas y queso, y vemos los caseríos en la colina; humean, como las sombras que descienden desde la montaña. Mírala, Melibeo.
Melibeo
Arrecostado en la fronda me hallarán mañana. Que pase el día. Que llegue la noche, y observaremos las estrellas, hasta alumbrar el alba.
Títiro
Esa, Melibeo, esa es mi Libertad.
Vínculo para objetos
Estuve así las últimas semanas. A veces no siento nada. No quiero salir. Pierdo las ganas.
¿Ganas de qué?
El deseo de hacer cosas, ¿me entendés?
Ajá.
Me pasa a menudo.
¿Esto lo sabe alguien?
No.
¿Lo sabe ella?
No.
¿Y por qué?
Porque ella no lo entendería. Me va a decir: migraña, tragos; fumás mucho, todavía.
Entiendo, pero decile lo que sentís.
Se me va a pasar con el tiempo. Quiero descansar. Estar tranquilo.
No, no…
A veces no puedo cerrar los ojos…
Vos nunca decís nada. Decile. ¿Estás solo?
¿Ahora?
¿Te está escuchando?
No, Ale, se fue a dormir.
Deberías ir con ella.
Se durmió temprano.
¿Por qué no vas a la cama con ella?
¿Ah?
¿Ella sabe que vos y yo hablamos?
No. No tiene por qué saber: estuve pensando cosas que quería contarte. Estuve escuchando la radio, ¿te acordás? Estuve un rato solo. Estuve escuchando la radio vieja de mi papá.
Carlos…
¿Te acordás?
Me acuerdo de muchas cosas, pero no entiendo por qué me llamaste a esta hora. Deberías hablar con un terapeuta. Si no estas durmiendo bien podrías tener un infarto, y no creo que querás eso.
Todavía me acuerdo de la voz de Karen; los Carpenters.
Sea lo que sea que sintás, eso es tu problema.
¿Y qué debería sentir?
Que el tiempo pasa. Que las cosas cambian y que cada uno tiene una vida distinta. Eso es lo más importante que puedo decirte. Buscá ayuda, por favor.
No la necesito.
Yo no te puedo seguir hablando…
¿Me podés escuchar un minuto? A veces hablás como si no me conocieras: no me importa dónde estés. No me importa qué estés haciendo.
Carlos, estoy con alguien más. Quiero a esta persona.
Tenemos un hijo; nuestro hijo.
Nuestro hijo, pero ya no soy tu pareja.
Yo siento que no conozco a esta mujer: no compartimos mucho. ¿Te pasa con tu marido?
No entiendo por qué te preocupás; no estás casado con ella, entiendo.
No pretendo. Después de tanto tiempo, adaptarse a otra persona…
Podés encontrar todavía a una persona que te quiera como sos. ¿Qué tanto tiene ella que te disgusta? ¿Cómo es?
Insoportable.
¿En qué sentido?
Dice que se siente triste. No sabe qué quiere; me habla de un tipo que conocía. Alguien cualquiera. Tiene dolores de cabeza. Nervios.
¿Estás haciendo de doctor, entonces?
Algo así.
Qué pena.
Es alguien que se esconde en el cuarto; hace llamadas todo el día, me cuenta poco, usa mi ropa. Perdió su trabajo. No quiere. No quiere nada de mí
Suena como que sos un doctor y una mucama.
No hablés así.
¿Por qué? Vos tenés lo que buscaste. Vos tampoco sabés lo que querés. ¿Para eso me llamaste?
No.
¿Me llamaste para decirme que sos infeliz?
¿Vos sos feliz?
Yo creo que estoy feliz.
Yo no quería separarme, pero vos tenías otros planes.
¿Cómo cuáles? Mi único plan fue haberte sido fiel. Vos te equivocaste, y yo también, porque lo supe por un tiempo.
Quiero que todo esto lo olvidemos. Seamos algo o no, no puedo seguir pensando en esto, y tampoco vos.
He tratado de olvidarlo, Carlos.
Soy otra persona…
Yo ya no lo pienso, pero vos tuviste bastante tiempo para pensar lo que ibas a hacer; no quiero volver a lo mismo, pero tuviste meses. Meses para hablar y decirme la verdad, que ya no me querías, que sentías otras cosas.
No estaba pensando bien.
Siento que no te conozco. Que nunca te conocí en el fondo.
Yo no soy esa persona.
Carlos, pudiste haberme dicho la verdad, pero en el fondo tenés miedo a que nadie te quiera, y parece que no te ha quedado claro, porque seguís buscándome. Yo no te voy a dar lo que querés. No me conocés del todo. No nos conocemos.
Vos no sabés lo que siento.
No me volvás a llamar.
Te conozco, y te llenaste de tanto orgullo. De tanto odio.
¿Por qué me llamás, entonces?
Porque me hacés falta, Ale. Porque no puedo dormir sin pensar en todas las cosas que he hecho: soy el padre de tu hijo. Soy padre de un hombre que no me conoce del todo. ¿Qué pude haber hecho mejor? Él siempre fue tan complicado, tan solitario. Tan molesto.
Fuiste duro con él.
Yo sé, y fui como mi papá.
No.
¿Te acordás lo que me decía mi mamá? Ella decía que él iba a volver pronto, pero a mi hermano mayor le decía que no; y no lo volvimos a ver, hasta después, cuando nos trajo la radio en Navidad. Nos dimos cuenta de que vivía con otra mujer en Minnesota.
No somos como son nuestros padres. Somos lo que queremos ser.
Mi hijo tiene tanto odio.
No tiene odio.
¡¿Cómo sabés?! ¿Cómo voy a estar seguro, escuchándote a vos, de todas las personas?
Sebastián está bien. Bastante bien.
Bien…
Sí.
Claro…
Te digo que está bien.
¿Vas a jugar de esa forma?
¿De qué forma?
Sos parecida a mí, pero me recordás a tu mamá.
Carlos, llamalo, entonces, si tanto te preocupa. ¿Por qué no lo llamás? Podés buscarlo vos mismo. Él sabe que vos y yo hablamos. Él sabe la verdad, y no pretendo cambiarlo en nada. Es un hombre que tiene su vida.
Él me odio con tus ojos.
No puedo controlar lo que Sebas pueda sentir.
Él no sabe lo que yo siento hacia él.
Porque nunca se lo dijiste. Él se siente avergonzado. Se siente avergonzado de vos.
¿Vos también te das vergüenza?
No tengo por qué seguir en esto.
Me quitaste algo que también es parte de mí.
Podés llamarlo. Podés llamarlo si querés.
No. Necesito que le hablés: que le digás que quiero verlo.
¿Y si él no quiere?
Solo hacelo…
…
Hacelo. Me lo debés.
¿Te lo debo?
Mañana. Mañana puedo hablar con él. Tengo todo el día. Quiero volver a escucharlo.
…
Por favor.
Está bien.
Le voy a contar sobre la radio; siempre me preguntó por la radio porque nunca había visto una parecida. Podemos ponerla a funcionar. ¿Creés que le guste?
Claro. Claro que sí.
Bueno.
Ok.
Gracias.
Claro…
Adiós, Ale.
Adiós
__________
Adiós Carlos.
* * *
Camino hacia el otro extremo de la costa con la mano en el sombrero, mi rostro en la sombra del ala, y el rastro de una barca en la arena; mi madre solía decirme que imaginara la distancia entre las islas que formaban un archipiélago. Imaginábamos lo que sería Míconos, y cómo hablaba del Peloponeso, eso era, cuando vivió para contarlo, antes de morir junto a la enfermera.
Ahora, me conformo con otros sitios donde la sal de la tierra es más blanca. La brisa oculta el calor que nos acoge a todos en la arena, y será hasta después cuando entendamos qué ha hecho la luz con nosotros. Algunos se cubren en las palmas que se mueven en el viento. Papeles afilados. Es un día claro. Vacío. Gente cercana y distante.
Las siluetillas de los niños se zambullen en el agua. Otros vigilan. Les limpian la sal de los ojos. Lavan su pelo en la superficie.
Veo a mujeres y niños. Mujeres jóvenes. Niños muy niños. Cuerpecillos en flotadores. Se pierden en la tarde, como si se avistaran solo por un minuto, y después desaparecen para no regresar. No recuerdo ciertos rostros, pero una mujer lava a un niño usando sus manos como una cubeta de agua, y tiene un cuerpo raído, como si hubiese perdido la esbeltez de su embarazo temprano, y ahora es distinta, es alguien con un niño, alguien que apila juguetes y cava hoyos en la arena.
El niño tiene un rizo que le cae de la frente a la nariz y me observa desde el agua con sus anteojos de liga de goma.
La mujer me mira también. Levanta al niño del agua tomándole de los brazos como un trapo blanco; le dice cosas sin siquiera verle, porque ahora miran el arrecife. Hablan, y el niño vuelve a zambullirse.
Tengo la mano en el sombrero.
Le digo que la brisa es fuerte.
— Es una tarde como ninguna -me dice-.
Carga una peculiar sonrisa. Una expresión en el calor. Me mira como una figura extraña. Un turista. Me detengo y la miro mirarme mientras observo que el niño me mira de igual forma y me contengo al mirar el arrecife.
Le digo que el niño parece divertirse en lo que hace, y que los pescadores tienen sus rutinas, cuando salen en la tarde con los róbalos en pequeñas pancartas sobre la carretera.
Esperamos a que la ola se lleve el color oscuro del agua que nos mancha los pies. El agua en aquella playa estaba tan oscura.
— ¿Cuántos años tiene?
— ¿Yo?
— No. Su hijo.
Ella vuelve a sacar al niño del agua.
— Tiene cuatro años.
Ellos comparten un íntimo juego de palabras.
Les inclino la cabeza, listo para partir.
— ¿De dónde viene? Usted no es de aquí -me dice-.
Otra ola nos empuja más hacia la orilla.
— Estoy de paso -le digo-.
Ella se levanta del agua y deja que el niño haga lo que quiera. Ella me dice su nombre sin que yo se lo pregunte, y puedo ver ahora su rostro en la nitidez de la luz. Hay una tenue línea blanca que le baja el abdomen, una cicatriz que trata de esconder poniendo sus manos en ella, simulando una pose de descanso. Pregunto sobre ella; de dónde es y hacía dónde se dirige y si hubo tiempo en el cual no salía con el niño de esa manera, porque parece que nunca habían visto el mar. Aquello fue extraño, pero vi en ella algo que no puedo explicar. Ella se vuelve hacia su hijo, como si de repente se acordase de él en un momento de sosiego.
El niño ahora juega en la arena, distante de nosotros.
— ¿Usted también está de paso? -le pregunto-.
Ella me observa. Sus ojos palpitan en una mirada desconcertante.
— Es mi hijo.
— ¿A qué se refiere?
— No sé si lo pueda volver a ver.
Ahora la miro atentamente.
— ¿Cómo sabe eso?
— Me lo dijo mi médico.
Aguardamos a que el sol cayera desde otro lado. Nos quedamos un rato más. Veíamos al niño amontonando la arena en una cubeta verde, construyendo una muralla blanca de piedras y algunos moluscos que había encontrado en la marea. Parece cansado, y creo que no se quedará por mucho tiempo.
Sigo caminando hasta no ver a nadie en la playa.
Me vuelvo. Trato de observar lo que me rodea. Nada. Espero encontrar algo. Espero encontrarlos, allá, por el otro lado de la costa. Espero ver por última vez sus oscuras siluetas en la arena.
Sábado
Ella pinta. Lleva las manos blancas y la goma se escurre entre los dedos como un parchón de vainilla y mueve la paleta, cambia el tono de lo que escurre a un alga verdosa, un color que disuelve con secadora de pelo; lo rebana, y me dice que las líneas de su camisa son de otro lienzo, porque no quiso terminarlo, untando la tela negra por los bordes a modo de servilleta.
Aun así, le dije que me gustaba. Que siguiera haciendo lo que sabía hacer. Era lo que hacía mejor, pegando el líquido de crema a la parte blanca del cuadro. Como nosotros. En todas esas fotos de verano, con la ropa corta de bordado escarlata. La laguna. Un bote de cuero con el llavero flotante: una luna de miel. Llevamos el canasto de mimbre; el que nos recuerda a un bebé en las aguas -el que dijo ella que quería, pero nunca vino, porque nunca se lo di-.
Ella pinta.
Vuelve a untar la capa de crema verde mientras me vuelvo al diván y la veo y tiene esa forma de pintar que provoca que el líquido se escurra por los bordes del lienzo que mojan el mantel y después se echa en la silla y deja que la mano se lleve lo que ha hecho, agotada, es la tercera vez que lo hace. Le vuelvo a decir lo mismo: otra vez. Otro más. Cambiá el color, uno más claro, otro oscuro, no sé.
Después de todo, se rinde.
Se echa conmigo junto a la espuma del cojín. Se pierde viendo la pantalla del televisor, el que veo con la imagen de un actor americano. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Te gustó? Claro. ¿No te parece que los colores deben ir separados? Vos sos la que pinta.
A veces habla como si quisiese complacer a ese lienzo con la paleta de colores que no se seca hasta después de un rato, y veo cada línea que ha hecho el pincel. Líneas delgadas. Todas iguales. Todas conformando algo que parece una casa en una colina vista desde una cerca. Hay algo en eso que me provoca angustia.
Se quita la camisa embarrada de manchones. Ahora se siente mejor. Un asunto arreglado. Nos acomodamos juntos en el orificio de la colcha. Me toma la mano y la lleva donde ella quiere. Una fina cortina de lluvia cae sobre la ventana.
El cielo rojo.
Ya es tarde, me dice.
Taxidermia
Lo vi por primera vez reclinado a la sombra del árbol y recuerdo haber visto la cadena del animal.
La calle no era más que una línea de gravilla con emparche de yeso que contorneaba el suelo similar a un tablero. Había una casa con una puerta del tamaño de un tronco viejo bajo el umbral, y alguno se habría detenido a escudriñarla como un objeto clásico; un pedazo de madera que nadie había visto en el recinto, escondido de todos, donde no se veía hasta los 20 metros, contigua al enramado del árbol crepitando por la ventana del segundo piso. La cortina moviéndose. La ventana siempre abierta.
A través de la valla es donde se ve el animal. El apaleo de cadenas en un nudo metálico adherido al árbol por donde el perro puede verse desde su costado oscuro y sus patas que arrancan a zarpazos la tierra volviendo su círculo de hierba un revoque de barro. Escuché el ladrido hasta verle de lejos -un mastín de casi un metro de altura, de orejas cortadas-. Me aparté de la valla de hierro. No había visto un perro así en una cadena tensa: cargada, parecía ser, de una fuerza contenida y pronta a reventarse. Luego, el leve roce. Un golpe, y luego el mismo correteo húmedo que echa a correr a cualquiera.
Lo vi esta vez.
Se detuvo y olfateó el suelo. Una criatura flaca. Parda, casi un reno. Su visión escondida en el morro. No ladró más, y se quedó ahí, viéndome desde el suelo como una esfinge. Resopló. Parecía cansado.
Se levantó y anduvo en círculos a un trote ligero. El árbol era su pivote de movimiento. Lo observé admirado. Ladró al aire, a algo en el aire, esperando a que yo moviera el vallado, y me acerqué más. Aquello me veía desde la sombra. Me sostuve contra la verja frente a la casa: algo se había movido desde la ventana. Un ligero movimiento en la cortina. Una brisa, podía ser, pero alguien abrió la puerta desde el umbral, y no había seguro en la manilla, y lo que había dentro me hizo bajar las manos y doblegarme hacia la calle. Me sorprendí al ver a un hombre delatando mi mirada tiesa.
— Qué perro más grande -le dije-.
El tipo se detuvo en el umbral. Una mano descansando en la cintura.
Salió del marco y caminó hacia mí. El perro saltó y corrió alrededor de su árbol varias veces y retrocedí ante esa figura de camisa blanca que dobló el candado. Lo abrió con un golpe en la llave y la pequeña cadenilla cayó al suelo e hizo rechinar el portón, abriéndose completamente.
— Es mejor dejarla cerrada.
Habló de forma extraña. Esperó, jugando con la cerradura y observándome fijamente. Yo no habría ocultado no haberle dicho que no iría a entrar, que estaría ocupado o algo para hacerle ver que el tiempo se me escapaba de las manos, que tenía otro asunto de por medio, y lo observé como se estudia un cerezo, buscando la fruta al final del enramado espinoso; tenía un rostro ovalado y cabello blanco en pequeños parches del cráneo que se perdían en los flancos: una cabeza sobre el tronco de un cuerpo grasoso y pesado, con piernas cortas que le hacían un enano de jardín irlandés, con ojos diminutos, escondidos en la carnosidad de las mejillas.
Su hedor: algo extremadamente dulce que se había pegado a las manchas de su camisa. Algo que podía haberse vertido de una botella. Cojea, mientras lo veo, y sigo pensando en algo que pueda asimilarse a su olor.
— Vivís por acá -ladró, haciéndome verle a la cara de golpe-.
— Vivo, sí.
— ¡Claro! Te he visto.
El perro seguía corriendo en círculos. Gritaba como un lunático. Creía que la cadena se reventaría y aquello saltaría hacia mi cuello y todo quedaría listo en aquel momento. El hombre se acercó al perro y destrabó la cadena que se enrollaba del árbol a la tubería de la casa.
— No hace nada -me dijo-.
Soltó el animal que desapareció dirigido al zaguán.
— Vení, pasá por favor.
Por dentro, su casa tiene cuatro salones. Uno más grande que los otros con felpa en las sillas y asientos de cuero con rayones blancos y lámparas de bombilla en forma de candela derretida por encima de una mesa circular y un mantel de tela en bordado oriental.
Le sigo. Le sigo como a una mucama por el pasillo de una mansión.
Veo una candela. Una fotografía de bodas: una mujer sosteniendo un buqué de orquídeas, y siento el jadeo del animal. Me olfatea los talones percibiendo algo que me sería incapaz de explicar. Veo el comedor de forma pentagonal, con otra de las mesas circulares bordeada por cuatro sillas de hierro y un escritorio con un computador viejo, y cada uno de los cuadros en la pared, a modo escenográfico, con paisajes de Viena y Luxemburgo, el Támesis, unas alpacas bolivianas y el Cristo en otra pintura. Paso secretamente la mano por el lienzo de una imagen.
— ¡Sentate, sentate!
Me siento…
El perro queda a mi lado. Veo el piso salpicado de huellas de barro en sus dimensiones, y el animal no deja de espumear saliva en hilos por la boca. Atiendo que mi anfitrión vuelve con unas tazas de leche y crema con azúcar y un pichero de café que se le desborda en las manos. Sé que la piel arde porque el líquido hierve. No logro entender por qué no hace nada. Silba algo que le resuena entre los dientes. Algo inoportuno. Se pasa la lengua y chasquea. ¡Tra! ¡Tra! Dos veces. Canta. Luego se calla.
Se sienta en el otro extremo de la mesa. Le suda el cuello. Sigue sin alegarme algo, aunque sé que lleva un asunto en mente que no se vincula a sus visitas.
Me dice que tiene setenta. Sigue secándose la cara con un pañuelo y le miro observar la casa con uno de sus ojos: a veces creo que mira a otro sitio, pero es la forma en la que lo tiene -el ojo-, uno de ellos desorbitado y viendo un poco más hacia la derecha.
No sé a dónde mirar. No sé si me mira.
— Dejame ver eso -me dice-, y vuelve a ver el salbeque que llevo adherido por un fajón en el hombro. Lo toma como si fuera suyo. Lo palpa. Dejo que maniobre lo que quiera y no hago preguntas. El tarjetero cae.
— Tuve una igual. De cerdo.
— ¿Ah?
— Es poroso, pero fuerte. Suave.
El hombre huele la cubierta de cuero.
— Tiene buena resistencia y por eso dura. Todo depende de cómo viva. El cerdo. Lo que come, por lo general. Aun así es bastante rígido.
— No me diga…
— ¿Sabe lo que cuesta tener una buena cabeza de jabalí?
— ¿A qué se refiere?
El hombre se voltea por un momento, casi tentado a ponerse en pie. Parecía hablarle a una habitación en la que no había nadie.
— Matar uno viejo es difícil, especialmente porque se las sabe todas y cuesta encontrarle el rastro. Si matás uno viejo de primero tenés suerte, porque a veces no se ven en mucho tiempo.
— No he visto un jabalí en mi vida.
Vuelve a voltearse hacia mí. Sus ojos brillan.
— Es muy difícil, especialmente si es grande y viejo. En cuanto ven un cambio en el entorno se van de la zona y no vuelven.
— Me habla como un profesional.
Le hizo gracia lo que dije, como si viviese de ello.
— ¿Usted ha cazado? -me increpa-.
— No, señor.
— ¡Ah! ¡Inolvidable! En especial si se trata de cerdos: los Guarros de España. Los buscábamos en la mañana porque el rastro siempre es fresco, y casi siempre terminábamos sin nada qué hacer, esperando sentados en la rama de un árbol.
— Seguro es emocionante. Tiene que ser, en alguna medida.
— ¿Sabe cómo se conservan después de matarlos?
Me sorprende la velocidad de su voz.
— No sé mucho del asunto.
— Yo cacé en Almería por un tiempo con un gallego. Cazamos un Arruí. Le quitamos la piel que parecía un curtido de alfombra. Luego conocimos a un finlandés que disecó un miura entero. Le costó 7 mil euros. Imagínese. Era una pieza. Espectacular.
— Entonces usted vende lo que caza.
Volvió a reírse. Me sentí un poco estúpido. Atendí a los gimoteos del perro ahora con sus patas sobre la mesa manchando el mantel. No pronuncié palabra alguna sobre ello.
— ¿Usted qué hace, señor? ¿En qué trabaja?
— Quiero enseñarle algo -me dice-.
Su extraña apariencia toma un aspecto loable. Nos levantamos y subimos la escalera hacia un cuarto iluminado por la luz de la ventana abierta.
La cortina se mueve con el viento.
Se desplaza con un movimiento lento de la pierna porque le cuesta hacerlo. Con la mano se sostiene en la pared y señala cada cosa que se soporta en la superficie. Todo se apila como una pantalla extensa de trofeos.
Me explica cada una de las formas de esos animales: todas enmarcadas en un escudo de madera. El íbex de los Alpes europeos con su cornamenta de media luna. Sus ojos de vidrio abiertos, listos para correr. Parecía que había sido derribado en su último pensamiento, al igual que el hocico estirado del jabalí, con la boca abierta y de pelo colorado. Luego una especie de felino, otro ciervo, ciertas aves en las ramas de un arbusto hecho a mano con el pecho rojo; un zoológico de cera.
El hombre estudia sus piezas petrificadas con una solemnidad que me es difícil de perturbar con una sola pregunta.
El perro se acomoda a su lado lamiéndole la mano. Se vuelve hacia él.
— Tiene buen olfato, como podrás ver.
El animal se lame el morro sin pronunciar un sonido. Aparenta tener una adiestrada capacidad de atención, escuchando la forma en la que su dueño menciona su nombre, y hace chasquear la lengua, de nuevo, con ese extraño sonido en la boca. El hombre lo acaricia sin delicadeza alguna. Eran ambos una figura curiosa.
Luego me mantengo estático. Me mantengo atento. Absorto. Hay una mesa en el fondo del cuarto. En ella descansa lo que parece ser la cabeza de una mujer. Un rostro blanco en una faz de descanso. De sueño. Hay en ella un semblante de fotografía mortuoria, con una cubierta de yeso que la dota de presencia. Sigue ahí, aun estando hueca por dentro. La veo como si nunca hubiese visto una máscara parecida. Era impresionante, el detalle de sus ojos, la silueta curva de su nariz, todo en ella había sido captado con la mayor delicadeza posible, como si fuera una pieza millonaria en esa sala de animales muertos: eso tenía más vida que todo lo que había erguido en la pared. Una fantástica añadidura a todo aquello.
— Esta debe ser especial -le digo bromeando-.
Cabría decir que me hizo una detallada explicación del proceso de embalsamamiento, o algo parecido, vinculando el yeso y la forma de los objetos que se usan para conservar las carcasas huecas de esas máscaras tan humanas e inquietantes; una afición algo artística, como me lo dijo. Y luego me hace cruzar la habitación. Salimos de ahí.
Bajamos hacia un salón con una chimenea de ladrillo. En la pared puedo seguir observando distintas cosas. Todo parece ser una casa de antigüedades o algún negocio de empeño, porque no sé de dónde habría sacado la coraza de una armadura y la réplica de una pistola de pólvora.
Él observa que veo todo aquello con sumo interés.
— Podría decirse -me dice- que no hubo hidalgos de armadura desde que se descubrió el explosivo. Es algo para pensar.
— ¿Por qué? -pregunto-.
— Porque entre una espada y una bala hay mucha divergencia.
Habría tenido razón: un caballero con el peso de su coraza habría sido desplomado por una bola de cañón. Esa imagen era algo cómica, y derribaba toda una época.
— Usted tiene una casa muy interesante -le digo-.
Luego se vuelve hacia un lado. Hacia la estantería de los libros. Hay algunas fotografías. Un niño y una mujer sonríen a la cámara que les toma una panorámica en el mar Muerto; un tono entre palestino y griego. Imágenes petrificadas en secuencias de marcos más grandes que otros y de colores amarillos por donde el hombre desliza la vista alrededor de la madera, con floración esculpida en una cera brillante, desde la luz que cae desde el tocador de la esquina, al cerrojo, con su silueta metálica y la llave en el orificio.
Me vuelve a ver con un rostro que no había visto antes.
— ¿Te parece? -me dice-.
No podía decirle mucho más. Entre todo lo que había guardado y todo lo que había dicho se podían insinuar muchas cosas, pero se quedó pensando un momento en lo que yo le había dicho como si lo que dijera le hubiese herido sin yo saberlo. Podía ser que en el fondo no tuviese nada. Que no tuviese algo que simplemente todos tenían para seguir adelante, pero era muy pronto para decir tales cosas, bastante pretenciosas e insoportables.
Lo miro cuando no lo hace conmigo.
— ¿Vive con alguien? -le pregunto-.
Me mira sin expresión.
Trato de mostrarme cuidadoso. Algo no le ha sonado bien.
— Me parece una casa muy interesante… Muy espaciosa. Muy bien decorada. Como si fuera un museo…
Le veo una mueca fastidiada ante lo que le digo.
— Claro que es una gran casa; era la casa de mi mujer.
No digo nada.
Toca su camiseta blanca. Es un hombre grande. Un hombre gordo. Una figura que se ajusta a un cuerpo pequeño. Sus pantalones de lana. Medias de lana. La tela manchada, como un albornoz de cocinero.
— ¿Ese niño es su hijo? -dije, imprudentemente, hacia la fotografía-.
— No le he vuelto a ver.
Una respuesta rotunda, casi definitiva.
— Es un hombre ahora. Ya no le vas a ver esa gorrita y los zapatos pequeños.
Se pasa la lengua por los dientes.
— ¿Cuánto tiene? -digo-.
— ¿Cuánto tiene qué? ¿La edad? ¿La edad de él?
Es extraño porque deduce mi edad de forma curiosa, sin tener mucho éxito, y habla de lo que se supone iban a ser mis aficiones o trabajos, elementos todos de una extraña interpretación: creí verle divagando entre sus palabras e intentando sacar un significado de aquello que no podía detener, y luego habla de su hijo, un tipo que se había ido a Alaska con una mujer que no conocía del todo. Un muchacho que no había hecho nada particular, y que se dignó a investigar sobre barcos pesqueros. Quiero salir. Quiero voltearme a la puerta, y tomo el fajón del salbeque hasta que le escucho abriendo otra puerta hacia otro lado de la casa, donde vamos por última vez a una terraza bajo la pérgola. El cielo se ha nublado. No hay sombras.
Veo el mastín acostado junto al borde de una piscina. Una cerámica azulada que no parece muy honda a través del agua que parece un oleaje, y el animal duerme con el lomo hacia arriba.
— Debe de estar viejo -le digo viendo al perro-.
— Tiene alrededor de 10 años, o 11. No recuerdo bien.
— Parece más tranquilo de lo que aparenta.
El hombre lo llama y el animal se incorpora y se acobija entre nosotros. El perro baja la cabeza y sus ojos tienen un color amarillento con la luz que le cae de medio lado en la cara.
Su cabeza se acolcha en mis zapatos.
— Está enfermo -me dice el hombre-.
Observo el animal con cuidado.
— No sé si le queda mucho…
Luego lo mira lamiéndose las patas. El hombre parece que va a llorar. Lo mira como una vasija a punto de desquebrajarse en el suelo, listo para sostenerla.
Me muevo un poco hacia otro lado, un poco más lejos de él.
— Tiene que ser duro…
— Es un gran compañero -me responde-.
— No me refiero a eso, señor.
— ¿Cómo?
Me quedo callado por un momento.
— Lamento mucho lo que le pasó.
Me vuelve a ver con esa mirada sin pestañeos.
— No sé, me parece que tuvo usted un momento duro.
— ¿Cómo?
Ahora su voz resonaba dentro de mí. Sentí todo mi cuerpo enfriándose.
— No sé… Disculpe. Lamento mucho lo de su mujer.
El hombre se incorpora y camina hacia el bar dentro de la casa. Saca una botella de un líquido sin color. Imagino que huele bastante fuerte: puede que huela a lo que huele él. Camina tomándose lo que se ha servido en un vaso muy grueso y se dirige al lado de una esquinera en la habitación. Ahí reposa algo envuelto en un paño blanco, algo largo como una escoba, y lo toma y lo trae hacia afuera con una mirada de complacencia. Desata el paño, moviéndolo a trozos.
— Mirá, te voy a decir algo…
Lanza el paño al lado de la piscina y me quedo observando la superficie de una carabina de barniz oscuro y ornamentos diversos, con el cañón oscuro y el gatillo tan limpio como la culata.
— ¿Ha usado algo así alguna vez?
— No.
— ¿Sabe el ruido que provoca?
— No.
— ¿Quiere probarla?
Veo su sonrisa algo condescendiente. Se levanta como un niño y empieza a moverse con el arma pegada al estómago; una especie de bandido con un arma a punto de estallarle las tripas. Juega con el cilindro, moviendo el arma similar a una ruleta, como una película de vaqueros. Parece bastante diestro, y me ruega que la tome. Que tome el arma y que la apunte hacia él. Quiere que tome el arma y le dispare, porque no sabe qué otra cosa decirme a carcajadas.
— Una vez me di uno -me dice-, en la pierna. Fue un accidente, y mi mujer me dijo que no volviera a usarla porque podía pasarnos algo algún día. Era seguro. Eso era segurísimo.
Se ríe como un desquiciado. Sus ojos vidriosos.
— Era seguro, porque me disparé. Estuve en el suelo con una mancha en mi ropa, pero eso no fue nada. Por suerte solo fue la piel. La carne. Intactos mis huesos, y aunque doliera, estaba completamente impresionado de esa clase de dolor que es similar a un ardor insoportable, y traté de voltearme de estómago, pero solo vi lo que había en la piscina. Vi que ella estaba dentro, con el pecho oscuro, el agua turbia, y se quedó oscura. Después no vi nada.
Golpea el martillo del arma. No me mira. No sé lo que mira.
— ¿Sabe qué es lo peor? No se lo he dicho a nadie. Ni siquiera le he dicho lo que a uno le puede pasar por la cabeza cuando uno hace algo así, cuando le persigue ese montón de cosas innombrables; infinitas.
Empecé a temblar y quise hacerle ver que lo que había vivido era un incidente. Una desgracia oculta. Por Dios. Un peso así en él…
— No sé qué decirle -le dije-.
— ¿Cómo va a saber? Usted no sabe qué decir. Usted no tiene la edad que yo tengo. Usted no tiene la edad; es demasiado joven, como mi hijo. No puede pretender olvidarlo. Ni siquiera alejarse, y no puede pretender crearse algo en su cabeza sobre el asunto. Usted no tiene idea de nada.
Luego mira el cañón.
— Usted no sabe qué significa tener un accidente.
Luego apunta. Dobla el martillo y escucho ese sonido que me recuerda la cadena, y el arma mira el animal. Lo observa con cuidado. Dispara. Recarga. Vuelve a disparar. El animal le observa con la lengua afuera. Babeante.
— Nunca llevo el arma cargada.
Me levanto de la silla y tomo mi salbeque.
— ¿Ya se va? -me dice-.
Le agradezco el tiempo que me ha dado, y salgo por la puerta sin decir nada. Adentro, puedo escuchar los pasos del hombre. Escucho el chasquido del arma en su mano.
Después el seguro de la puerta.
Suelo pasar de vez en cuando. Tomo mi distancia de la valla metálica. Espero escucharlo de nuevo. Quiero escuchar el rechinar de esa cadena con el chapoteo del barro sobre la tierra. Espero un poco. No veo. No escucho nada. Veo que la cadena está ahí, pero el perro ha desaparecido.
Las gotas de agua caen del árbol y observo cómo la luz se escurre entre las ramas desde la copa a la hierba. Recuerdo que la sombra del árbol ya no es la misma. Ahora es cuando cae la lluvia. No tengo tiempo para quedarme ahí.
Equipo Editorial
Universidad Nacional, Costa Rica. Campus Omar Dengo
Apartado postal 86-3000. Heredia, Costa Rica