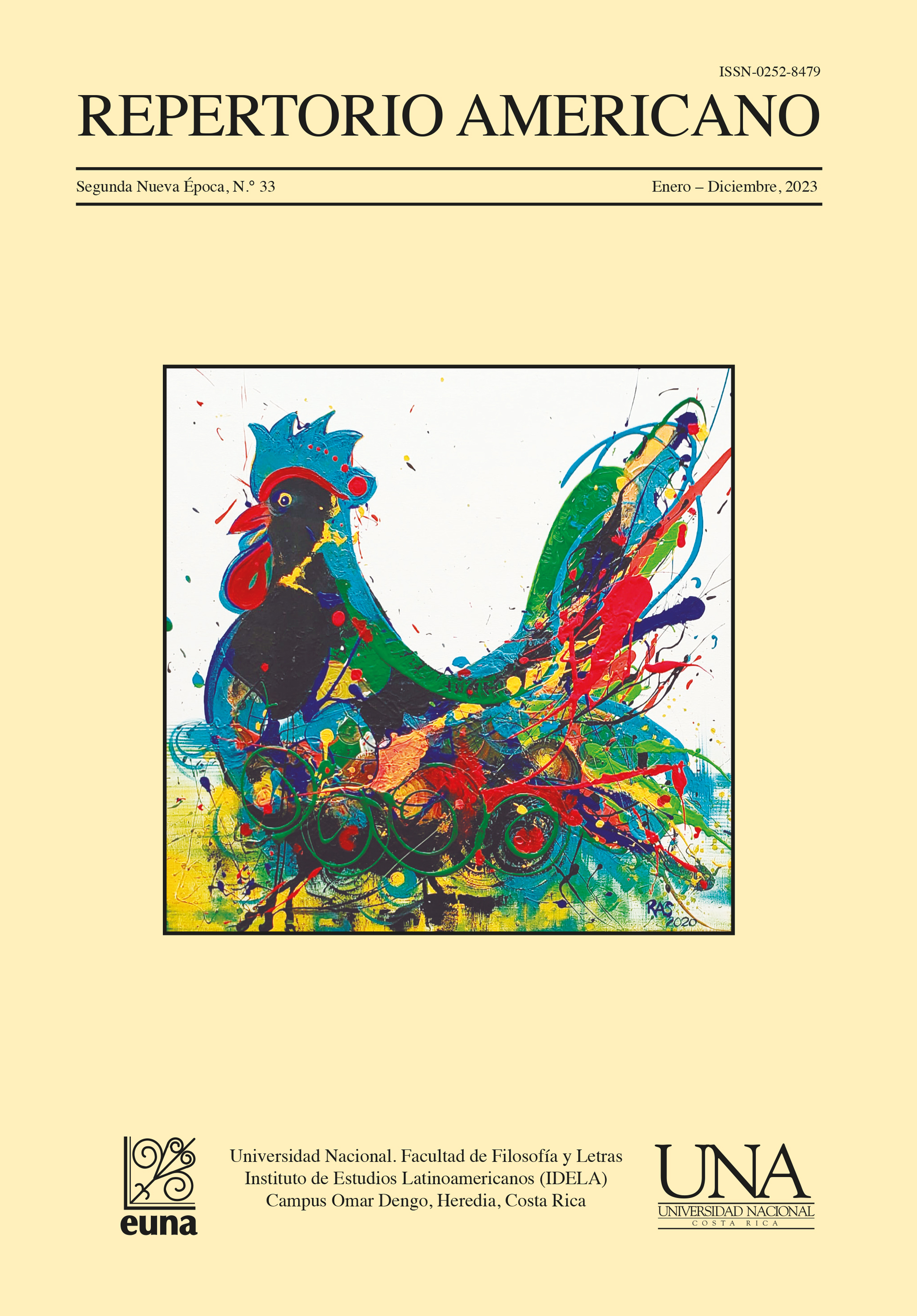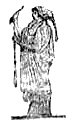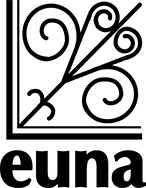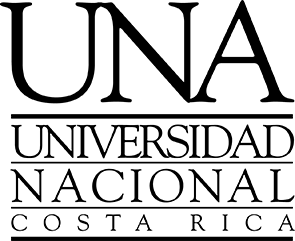R E P E R T O R I O |
| A M E R I C A N O |
Segunda nueva época N.° 33, Enero-Diciembre, 2023 | ISSN: 0252-8479 / EISSN: 2215-6143 | |
Cuentos y poemas
Claudia Reyes Silva
Yo tampoco debí abrir los ojos y mucho menos la boca, para saludar a mi nueva compañera de asiento. Aquella cortesía me valió una avalancha inesperada y menos solicitada de información sobre la salud de la señora y la de su mamá, a quien acababa de dejar en Calamata de Cartago, con una nuera, la esposa del hijo que vive en Estados Unidos, pero que no la deja por naditica en este mundo.
El mismo hijo que la llamó cuando tenía un ataque de colon y que su sola llamada fue capaz de tranquilizarla, porque ella gritaba del dolor. Aquella histérica sucesión de datos no me dejaba reponerme de una impresión, cuando me atropellaba la siguiente. No sé por qué, pero entre más lejos viven de la ciudad, las personas tienen menor dificultad para referirse a las funciones naturales del cuerpo y lo narrado al respecto normalmente viene acompañado de precisas descripciones que involucran olor, sonido y hasta coloración.
Entre tanto sobresalto médico, finalmente llegamos a Pejibaye, lugar donde se bajaba mi compañera de viaje y su azufrado olor fue sucedido por el delicioso perfume de doce rosas rojas que una hija le regaló a la mamá, la cual se sentó a mi lado y silenciosa se puso a rezar el rosario, luego de saludarme y hacerme una breve síntesis del tratamiento que recibiría su nietecito en el Hospital de Niños, por haber nacido con el paladar hendido.
Todo parecía indicar que ahora sí podría retomar el plácido sueño que interrumpí por la pasajera de Calamata, pero una voz masculina pausada y serena se impuso en el silencio generalizado del autobús. “El no debió abrir la puerta” -dijo el hombre de cejas espesas y desordenadas que enmarcaban sus pálidos ojos verdes-.
“Figúrese -agregó- que oía ruidos y ruidos y entonces llamó a la polecía. Llegaron dos oficiales en una patrulla a revisar los alrededores y no encontraron nada. En eso llegaron otros oficiales y preguntaron que si habían pedido refuerzos, porque los habían mandado ahí. Los que llegaron de primero dijeron que a ellos los habían llamado, porque se oían ruidos pero que no había nada. Entonces los que llegaron después, que eran los malos que se habían puesto uniformes de polecía y que eran los mismos que hacían los ruidos, les dijeron que si querían se fueran, que ellos se quedaban un rato más por si aparecía algo. Ahí fue donde aprovecharon y cuando los otros se fueron, le dijeron que querían entrar para revisar y él les abrió la puerta.
¡El no debió abrir la puerta!- dijo contundente el hombre de las cejas espesas y los ojos verdes y acompañaba sus palabras con ademanes que dejaban ver sus manotas de albañil, orgulloso de haber puesto el repello de la clínica de Neilly y haber hecho la chorrea de la Escuela de San Vito.
¡Nunca se abre la puerta!- reiteró enfático. ¿Entonces qué se hace en un caso así, si los que uno cree policías le dicen que abra?, me pregunté a mí misma. Ya para entonces el sueño me había abandonado y estaba tan inmersa en la historia, como el interlocutor del hombre de los ojos verdes.
Uno llama al jefe -dijo con firmeza, como si hubiera oído mi pregunta-. Me sentí descubierta en mi participación ilegítima de una historia ajena, por lo que me acomodé en el asiento, dando la espalda al pasillo, como para que quedara claro que no venía oyendo nada. ¿Pero cuál jefe?, me pregunté otra vez. ¡Siempre hay un jefe, entonces uno llama al jefe! -volvió a replicar el hombre-.
Cuando yo estuve de guarda allá en San José, teníamos un protocolo -agregó él-. Después de las seis de la tarde no se le abría la puerta a nadie y si alguien llegaba, uno llamaba al supervisor o lo escribía en el Libro de Novedades, la verdad debíamos llevar una bitácora, pero lo que teníamos era un cuaderno que llamábamos Libro de Novedades y ahí escribíamos todo lo que pasaba. ¿Usté sabe qué es una bitácora? -le preguntó el hombre a su atento escucha-.
Qué iba a saber Jacinto Urtecho Altamirano qué era una bitácora. Los únicos instrumentos de trabajo que conocía eran el machete y las botas de hule; en el Valle del Térraba un indio curré no necesita de otra cosa para trabajar, por eso se maravillaba con las historias de construcciones y otras andanzas en Cartago y San José, que el hombre de los ojos verdes, hijo legítimo de San Vito de Coto Brus, le compartió generosamente durante todo el camino.
Jacinto había nacido en esos lares y de ellos nunca se había apartado. Ya tenía el pelo entrecano y rígido como espinas de puerco espín, los ojos negros y escondidos en su redonda cara de color cobrizo. En el Valle del Térraba sólo hay tres colores: el verde de la vegetación, el azul de las montañas que lo rodean y el cobrizo que está en el agua del río, en la tierra y en la piel de los que la habitan.
Cómo no iba a ser así, si Dios hace a aquellas gentes, igual que hizo al primer hombre. Si algo fue fácil de entender para los indios de ese lugar cuando conocieron la doctrina cristiana de los españoles, fue la sentencia divina de que “polvo eres y en polvo te convertirás”, pues ellos lo sabían desde siempre.
No tienen hospitales para nacer ni se entierran en tumbas blancas, porque emergen de la tierra cobriza con las primeras lluvias y cuando viejos se hacen uno con el suelo fundidos al calor del mediodía, volviendo al polvo de donde fueron tomados y viviendo para siempre con la Madre Tierra que campea en el Valle del Térraba.
Claro que Jacinto no sabía qué era una bitácora y con un breve movimiento de cabeza se lo hizo saber al hombre de los ojos verdes, quien feliz con la ignorancia de su oyente, se deshizo en detalles explicándole la diferencia entre un libro de novedades y una bitácora, advirtiéndole que esa misma explicación se la había tenido que dar a un supervisor, pues casi nadie sabe lo que es realmente una bitácora -le dijo-.
El verde de los ojos del hombre, si bien había palidecido por haberse alejado tanto de la fuente de su verdor, continuaban siendo sello inequívoco de su identidad como hijo legítimo de San Vito, lugar al que volvía cada vez que tenía el día libre, pues su alma estaba en el campo y ahí en San Vito de Coto Brus, esperaba pasar sus últimos días, disfrutando los ahorritos que tenía guardados.
Por ahora le tocaba vivir en Cartago, en un lugar donde las casas están todas pegadas y las separa una sola pared. Viera que no me acostumbro -le decía al indio- y no dan a la calle, sino a eso que llaman alamedas. Y con sus manotas dibujaba en el aire algo que parecía realmente estrecho. En la esquina siempre hay como tres piedreros -le contaba indignado a Jacinto, para quien todo aquello resultaba incomprensible, porque sus vecinos más cercanos siempre estaban a horas de caminata y lo que podía entender como piedrero era alguien que sacaba las piedras del río y eso no era como para indignarse-.
La cosa es que cuando abrió la puerta -continuó el narrador-, los malos vestidos de polecías entraron, lo golpearon, lo amarraron, lo amordazaron, lo metieron en un baño y se llevaron las computadoras y siete millones de colones en efectivo. ¡Ve, por eso él no debió abrir la puerta! -volvió a decir el hombre de los ojos verdes-.
A la altura de La Platina, el ruido de la chicharras inundaba el ambiente, por lo que inocente le hice el comentario a Lily: Qué increíble, que las chicharras tan chiquitillas hagan tanto ruido, ¿verdad?
El ceño de Lily se frunció y arrugó la nariz, se quedó con la mirada ida y no me contestó. Volvió a sentir en sus piernas el ardor de la fusta de su papá y volvió a sentir su cabeza azurumbada por el golpe y el susto de la caída, el calor de Viernes Santo y el ruido ensordecedor de las chicharras.
Lily -le había dicho su papá-, llévele esta vianda a los muchachos, dígale a Quincho que la acompañe, pero vayan a pie, no lleven el caballo porque hoy es Viernis Santo.
El papá y la mamá de Lily bajaron al centro de Palmares, no sé a qué, seguro a la procesión, y dejaron a Lily sola con el encargo: una torre de ollitas de aluminio con arroz, frijoles, huevo con flor de itabo y la de arriba con miel de chiverre y un poco de arroz con leche, todas amarradas con un limpión blanco coronado con tres cucharas y a la par un termo de agua dulce.
La torrecilla de aluminio y el termo del agua dulce se sentían calientes, tanto como el sol de las diez de la mañana de Palmares en Viernes Santo; los muchachos estaban en el cerro, como a una hora a pie, ahí para arriba. Lily debía salir ya, para que el almuerzo llegara a las once en punto.
Si bien Quincho era buena compañía, caminar una hora cuesta arriba no era agradable, el sol estaba muy fuerte y el calor apretaba, de manera que para las once cuando fuera llegando al cerro haría más calor. Lo normal era que en el cerro estuviera más fresco y que nadie estuviera ahí trabajando en Viernes Santo, pero aquel día había una verdadera emergencia.
El calor de la Semana Santa había hecho que el cerro ardiera desde el día antes. El fuego amenazaba con quemar el cafetal y los otros cultivos, por lo que desde las cuatro de la mañana los muchachos se habían ido a tratar de apagarlo, no sin antes dedicarle ellos y toda la familia un Rosario completo a la Virgen, pidiendo su perdón por la herejía de afanarse un Viernes Santo.
Lily solo pensaba en la sudada que se iba a pegar, en lo polvoso del camino, aquellos trillos de barro de olla no habían visto agua desde octubre y para ese abril ya parecían de ladrillos refractarios.
La luz del sol reverberaba en el paisaje y este se hacía más difuso para el lado del cerro, por el humo del incendio. No solo habría sol, calor y polvo, sino además humo. De veras que sería la penitencia de Semana Santa -pensaba Lily-.
¡Quincho! Quincho, ¿me acompañás? -gritaba Lily desde el portón-. ¡Callate muchacha, ¿no ves que hoy es Viernis Santo? -le dijo la mamá de Quincho, asomándose por la ventana-. Perdone tía Lela -replicó Lily-, es que se está quemando el cerro y hay que llevarle la comida a los muchachos que están allá.
Quincho salió rápidamente, persignándose y muy alegre por tener pretexto para salir del santo letargo. La tía Lela los miró irse, echándoles la bendición y pidiéndole perdón a Nuestro Señor por no guardar el día, pero que viera que se trataba de una emergencia.
Al dar la vuelta en la esquina, Lily no siguió derecho por el camino al cerro, sino que se metió al patio de su casa. Se fue al corral, soltó a la Rosita, la montó y muy decidida le dijo a Quincho: ¡Subite!
Quincho sostenía contra su panza la vianda todavía caliente y el termo de agua dulce y aunque percibía que Lily tenía animal en el buche, no preguntó, metió las ollitas y el termo en las alforjas de la Rosita y se subió en las ancas de la yegua.
Minutos antes, luego de cavilar un rato en la mesa de la cocina, frente al portaviandas y el agua dulce, Lily lo había resuelto: la penitencia era ir con tanto sol, con el calor, en ese polvazal, y para colmo adentrándose en el humo, de manera que ir a pie era un exceso que no se justificaba ni en el Viernes Santo.
Segura de que el Señor entendería y además estaría de acuerdo con ella, en vista de la emergencia en que se encontraban, había ido a buscar a Quincho con la determinación de que ese mandado no lo iban a hacer a pie. No habló mucho Lily en el camino y para Quincho eso no era problema. Conocía a su prima desde siempre y le hablaba si ella le hablaba y si Lily no hablaba, pues él tampoco.
Estarían llegando al lugar del incendio, pues el humo era espeso y en los ojos se sentía ardoroso. De pronto, sin entender por qué, la Rosita se puso inquieta, empezó a relinchar y echó a correr a todo galope cerro abajo. Quincho alcanzó a lanzarse del caballo sin más tropiezo que el susto, mientras que Lily trataba de controlar sin éxito a la desbocada yegua.
Metros más abajo, quedó Lily tirada en el suelo, luego de haberse golpeado la cabeza en la rama de un árbol, imposible de capearse en la estampida de la Rosita.
El regreso fue a pie, viendo a la Rosita caminar adelante, rejega a que la montaran, la cabeza de Lily abrasada por el dolor del golpe y el sol de mediodía, los ojos llorosos por el humo, el susto y la humillación de la burla de sus hermanos al verla llegar golpeda, a pie y con la yegua chúcara, que solo se quedó tranquila para que Quincho desalojara las alforjas.
Escoltados por el sonido ensordecedor de las chicharras, Quincho y Lily bajaron en silencio del cerro. A ratos, la humedad de los ojos de Lily alcanzaba el caudal suficiente para que, pensando en la tunda que recibiría de su padre, se formara un lagrimón que, camino al suelo, dejaba un rastro indiscreto por el polvoriento cachete de la muchacha.
¿Qué pasa? -le pregunté a Lily recién pasado el puente de La Platina-. Nada -respondió-. No me gusta el ruido de las chicharras.
Rosendo fue encargado de la “Colección de Variedades”; así llamaban a lo que se esperaba como una amplia gama de vegetales, caracterizados todos por su baja altura y su capacidad de retener agua, dejando el resto de los detalles a su creador. Hay que tomar en cuenta que, para aquellos días, el ajetreo era mayúsculo, dado que el compromiso era terminar el Universo en tan solo siete días.
Si bien Dios se iba a encargar de la creación del hombre y derivados, así como del diseño de todos los cuerpos celestes -menos del Sol, que ya existía pues es tan antiguo como Dios mismo-, la ejecución de aquel ambicioso plan requería de mucha mano de obra, y aunque Rosendo hizo todo lo posible por mantenerse al margen de cualquier labor, no pudo escabullirse de ser enlistado en los trabajos de La Creación y así por obra y gracia no sabemos si del Espíritu Santo, que para entonces también existía, terminó con el encargo de la Colección de Variedades.
¡Siete días! ¡Siete días para hacer aquel montón de vegetales! Eso era muy poco tiempo, sobre todo cuando la existencia de Rosendo hasta entonces había sido tan plácida como una pompa de jabón flotando ingrávida en el infinito. No conocía de plazos, no conocía de deberes y a lo sumo participaba en la puesta de la mesa, todos los días antes de la hora nona, única actividad que realizaba con genuino entusiasmo, motivado por la doble ración que le correspondía si lo hacía.
El primer día, Rosendo leyó las especificaciones del trabajo, que en realidad no eran muchas, ni muy definidas, en realidad eran tres líneas: “Hacer colección amplia de vegetales. Tamaño reducido. Capacidad de almacenar agua. El resto de los detalles quedan a discreción del encargado.”
¡Qué bonito! -Se decía Rosendo para sí mismo- .“El resto de los detalles a discreción del encargado” -y movía la cabeza repetidamente de un lado al otro en señal de desaprobación-.
Los detalles, ¡no dicen nada de los detalles!, no ven que eso es lo más difícil! -agregaba disgustado- No en vano nos viven diciendo que el Diablo está en lo detalles, parecen insignificantes… pero ay si falta alguno, ¡para que lo esencial no funcione y la regañada que se viene después!
¡De cuando acá con tanta discrecionalidad para el encargado! ¡Eso es que no tienen tiempo! ¿Para qué se metieron en esto? ¿Qué necesidad hay de un Universo? ¡Y hacerlo en siete días! ¿Por qué en tan poco tiempo?
Para mí que esto es ambición -se decía resuelto-. Que digan lo que quieran, para mí, que es por pura ambición. Todos los días, dale con que se debe desterrar toda ambición de nuestro ser, que vean lo que le pasó a Lucifer por andar de ambicioso y aquí estamos, en carreras… corriendo por hacer un montón de cosas sin ningún motivo.
Todo ese primer día, pasó Rosendo refunfuñando una y otra vez por el cometido; solo desvió su atención de las quejas y reclamos cuando se acercaba la hora nona y la promesa de la doble ración del adorado prandium fue un bálsamo para su desafuero.
Sin embargo, la cena no fue plácida como lo era siempre. La Corte Celestial cenaba por rangos y entre ellos los querubines y los serafines cenaban primero; era una deferencia digna para aquellos que contemplaban directamente a Dios y cantaban su gloria, y aunque sonaron las arpas para acompañar la ingesta, como sonaban melodiosamente todos los atardeceres, era imposible escucharlas dado el barullo inusual de los comensales.
¡Ah, el Universo! -murmuró Rosendo con desdén- Esa idea lo vino a desordenar todo. ¡A quién se le habría ocurrido! Y aunque era evidente que a Rosendo no le agradaba ni la idea de La Creación, como le decían los del Petit Comité que coordinaban todo el asunto con Dios, ni el entusiasmo que generaba en los demás, conforme comía cada bocado seguro de que vendría una segunda ración, su ser se apaciguaba y hasta empezó a escuchar con beneplácito las ideas y razones de sus compañeros.
En primer lugar, se dio cuenta de que habían dividido La Creación en reinos, que a los serafines les habían encargado el reino animal y a los querubines el reino vegetal. Dios se encargaría directamente del hombre y derivados y del diseño de los cuerpos celestes, eso ya se sabía. También se enteró de que las órdenes menores de la Corte Celestial eran las encargadas de darle forma a los cuerpos celestes y para ello debían amalgamar toda esa masa dispersa, alguna incandescente, otra congelada, que gravitaba en el Gran Agujero Negro, en el centro del Infinito.
Por fin le van a dar uso a todo eso -pensó- pero qué extravagancia, ¿a quién se le habrá ocurrido y para qué? -insistía para sí mismo, firme en su posición de no dejarse seducir por aquella idea que tenía a todos de cabeza, a la que no le encontraba ningún sentido ni propósito y que no vino más que a alterar la placidez de aquel lugar donde había existido siempre.
Luego de la cena, Rosendo se retiró a descansar, albergando cierta alegría de que al menos no le había tocado amalgamar las masas del Gran Agujero Negro, como a los de las órdenes menores. ¡Eso sí hubiera sido terrible! -se dijo-. El sol se recogió dentro de sí mismo como lo hacía siempre después de la hora nona y todo el Infinito se sumió en el absoluto del silencio, en el absoluto de la oscuridad, en el absoluto de la paz.
Pero no hubo paz para Rosendo. Exaltada por el frenesí de sus compañeros, su imaginación no le dio tregua y un desfile de formas, colores y texturas lo intranquilizaron durante todo el descanso; el verde en todas sus tonalidades correteaba al lila que se fundía con gris y aros del más intenso color rosado se daban a la tarea de contener aquellos tonos desenfrenados. Pequeñas bolitas saltaban del rosario que Dios llevaba por cinto y rodaban jocosas y cilindros alargados se desplazaban a toda velocidad por el suelo de la imaginación de Rosendo, riendo a carcajadas mientras veía caer a su paso a todos los que encontraba.
Si la cena le había parecido ruidosa, aquel jolgorio que se había formado en su imaginación le resultaba realmente abrumador y cuando el Sol desplegó nuevamente sus rayos, iluminando y calentando todos los rincones del Infinito, Rosendo se encontraba extenuado y si bien amaba los rayos del Sol, esa mañana los encontró de una luminosidad tan excesiva que aturdían y tan calientes que sofocaban.
Rosendo disfrutaba la luz, no así el calor de los rayos del Sol, pero nunca se lo había dicho para no ofenderlo, sabía que el Sol no podía hacer nada al respecto, por lo que había buscado un lugar donde protegerse de los rayos cuando se le hacían insoportables. Cerca del Gran Agujero Negro, había un sitio donde se sentía a placer, encontraba ahí la temperatura deseada, la luminosidad adecuada, la paz absoluta, donde todo su ser armonizaba con el infinito, perdía la noción de la propia existencia y entraba en la contemplación de Dios.
En efecto, en aquel lugar, la oscuridad del Gran Agujero Negro apaciguaba la intensidad de los rayos del sol y una brisa suave, húmeda y constante emanaba de las entrañas del Infinito, refrescando todo a su alrededor, era un punto ideal donde tiempo y espacio se fundían con la perfección para la dicha de Rosendo y aquella mañana no fue la excepción. No obstante, la urgencia del encargo de la Colección de Variedades no lo dejaba disfrutar a plenitud.
A pesar de todo, descansó y ya bastante repuesto, muy cerca de la hora nona, se dispuso a atender lo encomendado, por lo que decidió volver a leer las especificaciones dadas por los del Petit Comité: “ Hacer colección amplia de vegetales. Tamaño reducido. Capacidad de almacenar agua. El resto de los detalles quedan a discreción del encargado.”
Nuevamente Rosendo refunfuñó, por aquella para él sinrazón de hacer un Universo ¡y en siete días! Por si fuera poco. Pero el rezongo no duró mucho, pues ya se acercaba el momento sublime de la ingesta de alimentos, que al igual que la del día anterior, era todo efervescencia debido a la inminencia de La Creación.
Al terminar la cena y saber del avance de sus compañeros, cada uno en el propio proyecto encomendado, un sentimiento de angustia se apoderó de Rosendo, que para entonces llevaba dos días gastados entre quejas, comilona y descanso y sin que un solo vegetal hubiera brotado de sus manos.
El sol se volvió a plegar sobre sí mismo y todo el Infinito, en oscuridad absoluta, se preparó para el descanso, menos Rosendo que inquieto primero y ansioso después, esperaba el despliegue de la luz para iniciar su tarea. Durante los momentos de la oscuridad, convencido de que no podría terminar a tiempo la Colección de Variedades, estuvo a punto de acudir a su lugar de regocijo para iniciar la tarea, pero la intensa oscuridad lo ponía en riesgo de caer en el Gran Agujero Negro y aunque todos los querubines pueden volar, el volumen que Rosendo había adquirido gracias a la eterna ración doble de prandium, le hacía dudar de sus habilidades aeronáuticas, que hasta entonces se habían limitado a flotar ingrávido por el infinito, lo cual no parecía suficiente para salir airoso del Gran Agujero Negro.
Así, estaba a punto de caer en desesperación, cuando el Sol desplegó sus rayos y Rosendo salió raudo al lugar de la perfección, llevando en la mano las especificaciones de la Colección de Variedades, más cansado que el día anterior y con el espíritu más abatido que nunca, pero sensible, dispuesto a la creación.
Cerca del Gran Agujero Negro, con luminosidad pero sin incandescencia y acompañado de la brisa húmeda que constantemente emanaba de aquel lugar, Rosendo se entregó, esta vez no a la contemplación de Dios, sino a los devaneos de su imaginación que hacía brotar de sus regordetas manos, hermosas formas de suaves colores y texturas que una a una iba colocando Rosendo en secuencias infinitas de líneas rectas y circulares.
La brisa húmeda del Gran Agujero Negro engrosaba cada una de las formas que Rosendo iba creando en aquel lugar perfecto. Una miríada de pétalos, tallos y raíces, botones de flor y semillas, rodeaban a Rosendo en una danza vital sin precedentes, tonalidades infinitas de verde, de gris, de rosa, de naranja, de lila, de marrón coloreaban las túrgidas plantas con las que Rosendo fue formando la Colección de Variedades.
No había queja, no había hambre o deseo de descansar que separaran a Rosendo del cumplimiento de su deber, ya no sentía ni veía los rayos del Sol, no sabía en qué momento estaba, solo creaba y creaba con formas y colores que llegaban a sus manos con el mismo vigor y alegría que días atrás habían asaltado su imaginación fecunda.
Así, creó plantas que en lugar de hojas tenían pétalos, hojas tejidas que atrapaban y guardaban para sí el agua de la brisa húmeda del Gran Agujero Negro, replicó en vegetal el rosario divino que Dios llevaba al cinto, se inspiró en las formas que sus hermanos serafines creaban en el mundo animal, por lo que algunas plantas terminaron pareciéndose a un delfín y otras recordaban el terciopelo de la piel de los conejos y, finalmente, se sorprendió haciendo plantitas que emulaban las pequeñas piedrecillas que flotaban en el Gran Agujero Negro.
Un día antes de que se cumpliera el plazo fatal de los siete días, la Colección de Variedades estaba lista, el Sol desplegó sus rayos y acarició suavemente cada una de las plantas creadas por Rosendo, que se ruborizaron y acentuaron los colores originales que les había dado su creador. Dios, acompañado del Petit Comité, miró complacido la Colección de Variedades y miró complacido a Rosendo.
Rosendo miró complacido a Dios y miró complacido las suculentas plantas que de sus manos habían brotado, y sin entender aún por qué estaban creando el Universo, concluyó que sería para contemplar absortos la maravilla de La Creación.
Un rápido movimiento de muñeca dejó visible la carátula de su reloj de pulsera; de inmediato sintió el efecto acelerador de aquel mensaje y el suave vaivén de los dedos de la peluquera se convirtieron en un enérgico masaje que pronto terminó, dejando a Enilda con un rollo de pelo mojado en su cabeza y un paño estilando sobre sus hombros.
La última vez que había ido a que la peinaran fue para su matrimonio y si por la víspera se saca el día, aquello no era un buen presagio. Años después de su divorcio, cuando le preguntaban cómo le había ido casada, aburrida ya de contar con lujo de detalles las vicisitudes de su experiencia marital, miraba por encima de sus anteojos a su interlocutor y le decía: -“Mirá, para hacerte el cuento corto, mejor me hubiera caído encima la marquesina de la iglesia al terminar la ceremonia.”
El abogado pasaría por ella a las ocho y ya eran las siete y diez, lo cual la inquietaba. Usted tiene el pelo corto -dijo la peluquera- ahorita terminamos. En efecto, treinta y cinco minutos después, una nube de laca le daba el toque final a su peinado y Enilda sintió las piernas como de trapo y si no hubiera estado sentada se habría desplomado en el piso de la peluquería.
Aquel era el gran día, la audiencia estaba programada para las 8:30 en el Tribunal Superior Primero Penal de San José. Después de cuatro años de papeleo, recursos, nulidades, señalamientos y honorarios, por fin iniciarían las audiencias.
Este año cumpliría doce -pensó Enilda-, posiblemente se habría escapado ya del albergue, de seguro que lo hubiera hecho, tenía el temple, nadie sobrevive a seis puñaladas en el estómago, si no tiene el temple para vivir y si se tiene el temple para vivir después de eso, se vive libre. Enilda había bloqueado esos pensamientos durante todos esos años, pero ese día, ya no tenía caso escabullirse.
Los recuerdos le salieron al encuentro de sopetón, detrás de la puerta, como le aparecen los invitados al homenajeado en una fiesta sorpresa. Pero aquello no era una fiesta, era un bacanal de remordimientos, justificaciones, acusaciones y recriminaciones que se agolpaban en su cabeza y le estrujaban su corazón. “Por aquí”, -dijo el escribiente abriendo la puerta de la sala de juicio-. Enilda sentía las palpitaciones como las de un caballo desbocado; estaba segura de que el ritmo cardiaco se le podía ver por encima de la blusa y sobre sus labios rígidos un bigote de sudor helado delataba que estaba a punto del desmayo.
Las ojos morbosos de los presentes, la imagen del ausente, la voz del abogado, los micrófonos, las cámaras, todo se agrandaba y se achicaba, se acercaba y se alejaba, se desfiguraba, se desdoblaba y de cada objeto se separaba la apariencia, para irse a flotar en la atmósfera de la sala de juicio, en un vuelo psicodélico al que Enilda se unía una y otra vez, separándose del suelo y regresando suavemente como si pendiera de un globo de gas helio, incapaz de elevarla por completo.
“Mejor se sienta Doña Enilda” -le dijo con voz firme el abogado-, temiendo el papelón de tener que revivir a una clienta desmayada. Enilda se sentó sin reparos, para entonces las manchas de sudor en su blusa le daban la apariencia de un mapamundi y del copete trabajado por la peluquera, sólo quedaban unos pelos mojados pegados a su frente.
Ya sentada y con la cabeza ligeramente reclinada hacia atrás, su memoria arremetió inmisericorde contra ella; vengando los años de silencio a que había sido confinada iba trayendo a tiempo presente uno a uno los hechos, como si se tratara del más fiel de los testigos. En vano Enilda luchó por acallarla nuevamente. ¡Imprudente!, no se daba cuenta de que estaban en la sala de juicio. Desempolvar los recuerdos era cosa del Fiscal, no de esa traidora altanera y aunque no quería, aunque no era el lugar, entabló Enilda con su memoria, ahí mismo, el diálogo que siempre había rehusado.
Antes de recordar nada -le dijo Enilda-, tenés que saber que este año cumpliría doce y estoy segura de que ya se habría escapado del albergue. Es más, tendría su propia pandilla. Claro los que son líderes, eso lo traen, él era líder, tenía que serlo, no importa la edad, alguien los sigue. Era fuerte, muy fuerte, ni vos te acordás cuánto.
Fueron tres meses en la UCI, día tras día, gota a gota suero y antibiótico, antibiótico y suero, luchando contra las infecciones. Y lo desnutrido que estaba, y aún así aguantó y las marcas de cigarro en los bracitos, te imaginás cómo habrían sido esos ocho años antes de las seis puñaladas.
Claro que era fuerte, si cualquiera se muere con esas seis puñaladas, pero él no. ¿Te acordás de la carnita desgarrada por el filo del puñal? No, claro que no te acordás, de eso no te acordás. Pero eso no era nada a la par de cómo tendría desgarrada el alma.
¿Cómo iba a vivir el resto de sus días? El odio sería el sabor de sus comidas y veneno el fluido de su venas. Calcinado por la amargura, con las seis marcas en su estomaguito, gritándole de por vida que así lo despreciaba su propia madre.
La memoria, sólo se calmaba para dejar a Enilda oír las palabras del Fiscal, que en aquel momento espetaba: Señores Jueces, ¿quién se cree esta mujer? ¿Dios? ¿Tiene acaso el derecho divino de decidir quién vive y quién no? Corre a folio setenta y cuatro su declaración y en ella dice: “ El niño saldría de la UCI ese día, pasaría a salón y todo indicaba que se recuperaría, por eso procedí a suministrar el medicamento en una dosis mayor a la señalada por el médico”. ¡Qué sangre fría, señores jueces! Y lo más grave, se trata de una enfermera, era una enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños.
¡Lo hecho por esta mujer es monstruoso! -decía el Fiscal con los ojos desorbitados, desbordado de emoción pero también de cierto histrionismo motivado por las cámaras y grabadoras encendidas de los periodistas que cubrían las secciones de sucesos-.
A este niño lo mataron dos veces -agregaba el Fiscal-; primero, sus propios progenitores y luego esta mujer, quien juró ante la sociedad cumplir con la misión de la enfermería, caracterizada por la solidaridad, la compasión por los demás seres humanos y sobre todo por el respeto a la vida.
Sí. Eso era cierto -pensaba Enilda-; ella había jurado en el Colegio de Enfermeras.
Lo que pasó, no me lo tenés que decir, Fiscal -pensaba-; he gastado la mitad de mis fuerzas cada día, cada noche para tratar de olvidarlo y la otra mitad para tratar de vivir sin lograr olvidarlo.
Como quien enciende un proyector, la memoria de Enilda encendió los recuerdos, pero aprovechando aquella licencia que no se le daba nunca, no se contentó con recordarle por qué estaba en aquel juicio; hurgó rápido en los recuerdos, unió trozos de historias que Enilda recordaba, los pedazos que había olvidado y que ella había guardado esperando un momento como este, un momento de debilidad o de descuido, en el que pudiera sin tapujos, sin censura, contar las cosas como habían sido.
Estaba harta de tener que editar los recuerdos de Enilda, cincuenta y cuatro años de sí y no, cincuenta y cuatro años de consulta, de prudencia; vale más que era tan buena en lo que hacía y en todo ese tiempo no había dejado escapar un solo detalle, los tenía todos y en aquel momento los lanzó a la luz, sin miramientos, uno tras otro, uno tras otro aunque dolieran.
Volvió Enilda a la casa de La Carbonera. El olor nauseabundo del tanque séptico rebalsado, en aquel remedo de jardín o patio, se hizo presente. Patio para tender en los alambres las sábanas blancas hechas con sacos de harina. Jardín para acabar con sal un ejército de babosas que se atrincheraban bajo las piedras que rodeaban la mata de ruda.
Persiguiendo babosas, encontraba a medio enterrar en su jardín cuadraditos de vidrio color añil, de esos que se les ponen a las piscinas. Ese azul intenso era quizás el único color que había en su jardín de barro y babosas, aburridas matas de ruda y la pascuita floreada de todos los diciembres.
Por ese azul intenso profesaba Enilda un acentuado gusto y, viéndolo bien, era el color que la transportaba a la niñez, aunque fuera para ubicarla en aquel jardín mustio y maloliente, en el que se desarrollaron sus primeros juegos y su primer contacto con la vida y la muerte, cuando las babosas pasaban de su existencia regordeta a quedar hechas un pellejo inerte, previo paso por una tortuosa agonía causada por la sal quemándoles los cuerpos,
Se asustó Enilda de que en aquel calcinar de babosas, se hubiera gestado el sentimiento sádico que le atribuía en ese preciso momento el representante de la Fiscalía: “Sí, señores jueces -proseguía el Fiscal-, esta mujer, luego de ver a ese niño luchando contra la muerte durante tres meses, decide privarlo de la vida, justo en el momento en que mostraba alguna mejoría. ¡Sadismo, señores del Tribunal! ¡Sadismo para el que no debe haber clemencia!.
Para qué clemencia, no importaba la decisión del Tribunal, no había poder humano que pudiera absolver a Enilda. El único veredicto posible para Enilda provendría de lo Alto y la celebración de aquel juicio era un burdo teatrillo montado por la sociedad para expiar sin éxito las culpas de todos los congéneres.
No había posibilidad de reparación integral del daño, como exigía el Fiscal, golpeando con el puño la mesa y entornando la mirada, no para mirar a los señores Jueces, sino hacia los periodistas, que con sus cámaras y grabadoras prometían un suculento libreto para la edición de la tarde, en el que el Fiscal interpretaría el papel principal.
“Reparación Integral del Daño”, qué frasecitas se busca el Fiscal -se decía Enilda, olvidando por un momento los recuerdos-. ¿Se puede reparar el daño? ¿Se podrá reparar integralmente o por lo menos alguna parte del daño causado por la madre de un niño de ocho años luego de propinarle seis puñaladas?. Si se pudiera reparar ese daño, ¿por qué no se lo pedía el Fiscal a la madre del niño? ¿Por qué se lo pedía a ella?
La memoria aprovechó las disquisiciones de Enilda para colarse otra vez en la Sala de Juicio y temiendo perder la atención de Enilda y no tener el tiempo suficiente para mostrar el culebrón que tenía preparado luego de más de medio siglo de recolección, decidió una vez más presentar solo lo esencial atinente al acto.
Volvió a la mente de Enilda aquella madrugada en la que con el rostro escondido en el regazo, la sorprendió el sol con sus primeros rayos. Se había dormido encima de su Biblia, que había leído todas y cada una de las noches en que velaba el sueño del niño.
La noche previa le leyó en voz alta al pequeño paciente el Cantar de los Cantares: “Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo; Porque fuerte es como la muerte el amor; Duros como el Sol los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, De cierto lo menospreciarían.”
Amor y muerte, qué conceptos hasta esa noche tan dispares, pero que el texto bíblico le revelaban ahora como los extremos de un nexo causal que en ese momento le resultaba incuestionable. Se lo cuestionaría después, muchas veces, pero esa noche no, porque esa noche era amor y muerte, porque fuerte como la muerte, solo el amor.
La respiración tranquila del niño podía apaciguarse aún más; cada movimiento de pulmón podía distanciarse aún más, sin dolor, sin drama; cada movimiento de pulmón se podía evitar y con ello liberar al niño de las cadenas de la vida, lanzar al vacío el lastre de un nacimiento por debajo de la línea de pobreza.
Podía Enilda corregir esa noche la perversa estadística que ataba a aquel niño a otro millón de costarricenses miserables, cuya única esperanza era el placebo social puesto de moda en aquel tiempo de que la pobreza era una condición mutante y que aunque siempre representaba un veinte por ciento de la población, la buena noticia era que los pobres no eran siempre los mismos.
¡Qué bien!, se descubrió en el nuevo milenio que la pobreza era una suerte de vagón de tren del que se podía subir y bajar por arbitrio del desempleo. Pero ese niño tenía ocho años subido en el mismo tren, viajando en la primera clase de la desesperanza.
Qué importarían unos milígramos más de químicos en sus venas, sin con ellos alcanzaría la liberación eterna, dejaría de ser pobre eternamente, dejaría de ser maltratado eternamente. Habría sido capaz Enilda, con aquella medicina, de haberle curado no solo su cuerpo, sino también su alma.
Ella se quedaría ahí sentada, en aquella silla pagando con su libertad su muestra de amor maternal, mientras él volaría al infinito en un viaje celestial sin retorno y pletórico de gozo, porque fuerte como la muerte, solo el amor.
El tesoro de la vida
Les cuento a mis hijas
que un pirata bueno
el tesoro de la vida
se ganó en un duelo.
Lo guardó en un cofre,
junto al rayo y al trueno
con toda la simiente
que tenía dentro.
Estaban las semillas
de los árboles eternos,
de las flores y frutas
de animales y riachuelos.
Subió el tesoro a un barco
y buscó una lejana isla,
allá donde los mares
le ganan a la vista.
Cuando el barco
besó una dulce playa
supo que aquella isla
era el lugar que buscaba.
Enterró el tesoro
con sigilo y esmero,
en la playa dulce,
en el lugar más placentero.
Con la complicidad
del sol y de la lluvia
las especies del cofre
salieron una a una.
Primero los helechos
abrieron sus hojas y
con la ayuda del viento
volaron sus esporas.
Luego los árboles
inquietos como ninguno,
subieron al cerro
y saludaron al mundo.
Perezosas palmeras
del cofre se asomaron,
sus frondosas melenas
en la playa plantaron.
Salieron las flores
con gran curiosidad
y toda la isla
se fueron a explorar
Las siguieron las frutas
siempre tan alegres,
con vestidos de fiesta
carmíneos y verdes.
Cuando ya el sol
se iba a poner,
también los animales
se dejaron ver.
Al mar, los marinos
A la tierra, los terrestres
y a ambos dominios,
se fueron los anfibios.
El agua brotaba
llena de emoción;
nunca en la isla
hubo tanta acción.
Los alcanzó la luna
en aquel jolgorio loco,
y celebró la vida
en la Isla del Coco.
La Junta Directiva
Son las once,
el sol calienta
y la Junta Directiva
a sesionar se apresta.
Pero antes,
una moción de honor,
proceder con la limpieza
es asunto de rigor.
No se vaya a creer
que por ser mendigo y tomador
carezca alguno de sus miembros
de un poquito de pudor.
Primero los zapatos al lado se deben poner.
Es cierto no hacen pareja;
es que siempre en la juerga
alguno se suele perder.
Se sacan las medias, las sacuden, les dan vuelta
a veces se intercambian,
otras veces no se prestan
pero los pies desnudos jamás se quedan.
Con un peine más desdentado
que sus encías
se peinan uno a uno
sus barbas crecidas.
Finalmente a la chaqueta
la mugre le sacuden,
ya los miembros están listos
y a la sesión acuden.
La primera ronda
la ofrece el Presidente,
es de ron fino,
que al estómago no resiente.
El problema es el de siempre,
es muy poco aquel licor
y lo peor es que el Presidente
siempre toma por dos.
En las rondas subsiguientes,
recurrirán al viejo amigo: el alcohol de las fricciones,
que aunque las entrañas cocina,
atempera las emociones.
Y así entre sorbo y sorbo,
cuecen los recuerdos,
las alegrías de otrora,
y también se cuecen los sesos.
Beben para no pensar,
beben para olvidar
así sesiona esta Junta Directiva
así, hasta el día acabar.
Equipo Editorial
Universidad Nacional, Costa Rica. Campus Omar Dengo
Apartado postal 86-3000. Heredia, Costa Rica