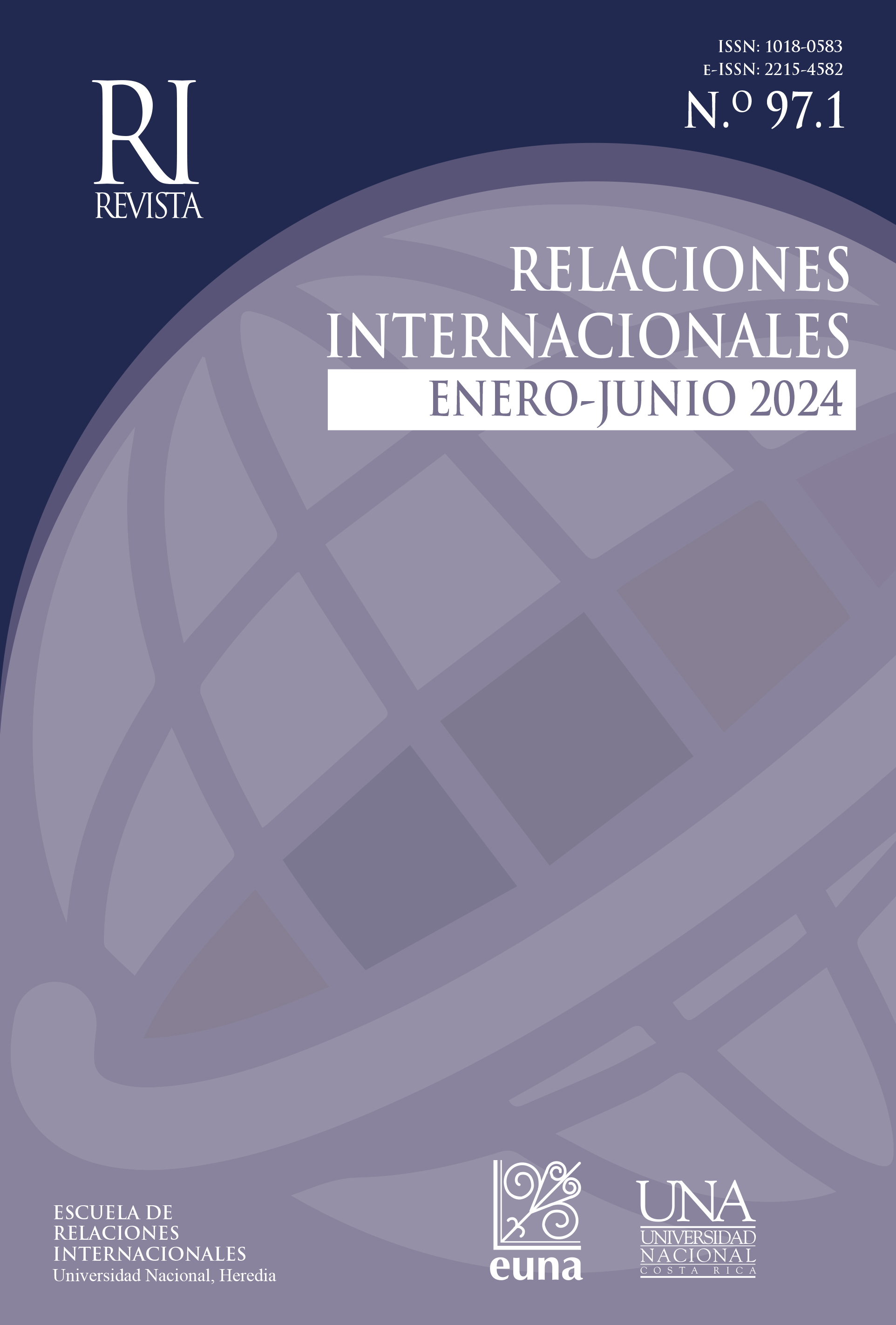|
REVISTA 97.1 Revista Relaciones Internacionales Enero-junio de 2024 ISSN: 1018-0583 / e-ISSN: 2215-4582 doi:https://doi.org/10.15359/97-1.5 |
|
|
|
Desafíos del Derecho Penal Internacional: Perspectivas de Género y Justicia Global Reseña del libro: Gender and International Criminal Law Valeria Madrigal Vargas1 ORCID: 0000-0002-9395-2080 |
||
ORCID: 0009-0006-5894-2684
El Derecho Penal Internacional (DPI) ha llegado a ser una herramienta significativa en el sistema internacional, no solo para contribuir al mantenimiento del orden, sino como medio para la asignación de responsabilidades a los Estados que infringen las normas internacionales. Como rama del derecho, se ve fundamentada por larga trascendencia, en construcción, que busca adecuarse a las realidades globales. Más recientemente, se discute la relevancia de la perspectiva de género dentro del DPI y cómo esta puede llegar a dar un cambio radical en la manera en la que los Estados han percibido el DPI hasta la actualidad.
En esta misma línea, el libro Gender and International Criminal Law, editado por Indira Rosenthal, Valerie Oosterveld y Susana SáCouto (2022) viene a cuestionar las dinámicas establecidas dentro del Derecho Penal Internacional que, de acuerdo con las autoras, excluyen y vulneran a poblaciones, durante la puesta en práctica de los marcos legales. Las editoras del libro, tres académicas especializadas en la aplicación del derecho para crímenes de guerra, género y derechos humanos, buscan, principalmente, realizar una crítica a un Derecho Penal Internacional desactualizado, buscando enfocar la perspectiva de género y denotar la necesidad de una visión interseccional para que el Derecho Penal Internacional llegue al grado de influencia al que aspira. Con este fin, el libro utiliza una metodología de tipo cualitativa, complementada con el estudio de casos para ejemplificar sus postulados.
El texto se compone de quince capítulos en total y para guiar la comprensión de lo que se expone, el libro divide sus contenidos en tres secciones principales. En la primera sección, denominada “Misconceptions and Misunderstandings about Gender in International Criminal Law” busca establecer un marco teórico unificado de conceptos necesarios para la lectura, así como, también, explora los antecedentes del Derecho Penal Internacional. La sección se compone de tres capítulos que se encargan de realizar una revisión a los conceptos actuales en torno a la materia, en la cuál se hace alusión a la persistente falta de comprensión de las implicaciones del género en el Derecho Penal Internacional. Se hace mención a la errónea, pero común referencia de que género equivale a mujer y no el conjunto de normas y comportamientos socialmente construidos. Se analiza, también, la manera en la que el género opera dentro del Derecho Penal Internacional.
Se elabora una importante crítica con respecto a la falta de progresos en la integración de la perspectiva de género en la interpretación de los principios del Derecho Internacional Humanitario, así como también constantes omisiones y subestimaciones en el procesamiento de ataques desproporcionados. Se reitera la necesidad de hacer valer la ley de La Haya, respecto al principio de proporcionalidad, como herramienta para integrar las perspectivas de género en el DPI y DIH. Asimismo, se habla sobre la resistencia de los establecimientos militares de los Estados en relación con la receptividad de conceptos vinculados con el género.
A través del estudio de caso de los procesos enjuiciados en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, cuestiona la naturaleza patriarcal del sistema legal internacional. Se insiste en lo problemático de la descalificación de la violencia sexual como un crimen basado en género, el cuál se arraiga en las relaciones de poder desiguales entre géneros. Dentro de esta temática, analizan la idea de “responsabilidad individual”, resaltando la existencia de una vinculación con estructuras amplias que permiten y habilitan este tipo de violencia. Con esto, se señala la necesidad de entender la raíz sistemática de estos crímenes a razón de género.
Dentro de esta primera sección, el libro también analiza el nivel de influencia de las ideologías neoliberales de la década de los noventa en el derecho internacional, con lo que refiere al enfoque de identidad individual como uno que ha eclipsado las estructuras de opresión. Consideran la necesidad de un análisis feminista basado en género, que se centre en las estructuras sociales, al contrario del individualismo. Esto, aplicado al enjuiciamiento, reseña un proceso que reconoce desigualdades de género como causas y factores que generan vulnerabilidad en la comisión de crímenes.
En la segunda sección del libro, titulada “Expanding approaches to Gender in International Criminal Law Beyond”, se pretende examinar, desde una perspectiva de género, distintas aristas del Derecho Penal Internacional, esto con el objetivo de presentar diferentes visiones sobre cómo la ausencia de perspectiva de género afecta la concepción y aplicación del DPI. Dentro de la sección se visualizan capítulos dedicados a la discusión de los delitos sexuales hacia hombres, delitos sexuales a niños en conflictos armados, entre otras.
Se presentan variados crímenes relevantes al DPI y DIH, estableciendo sus principales limitaciones de interpretación y recurriendo a la perspectiva de género como vital para garantizar justicia real. En primer lugar, se crea la percepción sobre la violencia sexual contra hombres en contextos de guerra, introduciendo las limitaciones que conceptos tales como la heteronormatividad y la construcción de la masculinidad pueden presentar en la tipificación de este delito. Como ejemplo, se envió a la anulación del veredicto en el caso de Bemba de la Corte Penal Internacional. Se rescata la necesidad del reconocimiento legal y social para ayudar a las víctimas masculinas de violencia sexual.
Procedente a esto, se presenta un análisis con respecto a crímenes basados en género contra niños en conflictos armados. El libro rescata los avances de la Corte Penal Internacional (CPI) y del Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL) en el desarrollo de consideraciones de género en los crímenes contra la niñez. Una perspectiva de género permitiría comprender las necesidades y experiencias particulares de la niñez, así como abordar las causas de su victimización y responder a los daños producidos. El libro enfatiza que, a pesar de los intentos de algunos tribunales, esta materia requiere una estandarización de prácticas para dar respuesta asertiva al grupo vulnerado.
Realiza también un análisis a los crímenes de esclavitud y trata de esclavos, criticando la falta de fuerza normativa en la aplicación jurídica de estos crímenes. Menciona que la falta de comprensión y atención ante estos ha generado un debilitamiento de su aplicación jurídica y, en adición, una deficiente capacidad de reparación a las personas víctimas. Se considera necesario el análisis desde la óptica feminista, a fin de entender el contenido sexual y de género que se encuentra implícito en la conceptualización de la esclavitud y la trata de esclavos. Recurren a ejemplos como el Tribunal de Nuremberg, casos específicos como el de Carl Krauch y la condena de Fritz Sauckel, relevantes a la esclavitud, explotación laboral y crímenes de lesa humanidad. Como refuerzo, se hace alusión a la permanencia de estos delitos en la actualidad, refiriendo a casos actuales como la venta de migrantes, a modo de esclavos, en Libia y la violencia sexual en la ruta central del Mediterráneo hacia Italia.
El libro realiza consideraciones sobre otros temas de interés. En primer lugar, analiza los matrimonios forzados en contextos de conflicto, manifestándose la existencia de disparidad en el trato diferenciado entre hombres y mujeres en estos escenarios. Hacen referencia al abordaje del tema en tribunales internacionales, como lo fue en Sierra Leona, Camboya, Uganda y Malí. El libro enfatiza en comprender el matrimonio forzado como un crimen a razón de género, arraigado en ideas de servidumbre femenina y ligado a la reproducción humana. Explica que estos crímenes suelen generar una estigmatización y marginación socioeconómica de las mujeres y niños nacidos a raíz del matrimonio forzado en la sociedad. Con esto en mente, se rescata la necesidad de generar una mayor sensibilidad de género en la aplicación de la ley en esta materia.
En segundo lugar, analiza la temática de los crímenes reproductivos y cómo son percibidos por el derecho penal internacional. Como recurso, hace análisis del caso de Dominic Ongwen y la condena, a razón del embarazo forzado, impuesta por la Corte Penal Internacional. Con esto, se hace alusión a la defensa e importancia de la autonomía reproductiva, un campo que ha sido históricamente ignorado en el campo del DPI. Se menciona también la presencia de resistencia (incluso desde la sociedad civil) por asignar la responsabilidad de la violación a la autonomía reproductiva a los Estados o individuos. Como aporte complementario, argumenta sobre casos de genocidio que han impuesto medidas para prevenir nacimientos como una estrategia de destrucción de un grupo.
Adicionalmente, analiza el DPI como herramienta para abordar prácticas discriminatorias contra las mujeres, como en el caso de la mutilación genital femenina. El libro enfatiza en la utilidad del DPI como herramienta para combatir estas prácticas, considerándolos crímenes de lesa humanidad, específicamente como tortura. Para probar esto, se recurre al análisis de las definiciones legales sobre la tortura, desde los parámetros de leyes internacionales, acordando en la intencionalidad de infligir sufrimiento físico o mental hacia la persona. De acuerdo con el texto, clasificar la mutilación genital femenina como tortura implicaría la obligación estatal de criminalizarla, habilitando la posibilidad de responsabilizar a los actores estatales.
Por último, la sección titulada “Engendering Justice the Future of International Criminal Law”, presenta un análisis de la integración de la perspectiva de género y el derecho penal internacional en relación con diferentes procesos, iniciando por una evaluación al DPI en América Latina y, luego, profundizando las relaciones existentes entre el DPI, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En esta sección, se recurre al análisis de estudio de casos a través de sentencias y reparaciones históricas, así como al papel de las denominadas “reparaciones transformadoras”, principalmente, en los casos de violencia sexual en conflictos.
En la última sección del libro, se analiza, de manera amplia, la aplicabilidad e integración de la perspectiva de género en tribunales internacionales. En estos capítulos, se genera una discusión sobre cómo la CPI puede ofrecer reparaciones inclusivas de género. Se hace la crítica a la falta del análisis de género en crímenes que no, necesariamente, atañen a la violencia sexual.
El texto presenta una visión a los sistemas penales internacionales aplicados en América Latina, donde se realiza la introducción del concepto de “reparaciones transformadoras”. Por medio de este, el texto comprende aquellas reparaciones que buscan abordar las estructuras de desigualdad de género a través de reformas, por lo cual se puede comprender el cambio de leyes. Asimismo, analiza casos significativos de violencia sexual y esclavitud doméstica durante los conflictos armados y las dictaduras en América Latina, específicamente casos como el de Argentina, Chile, Guatemala y Colombia.
Se profundiza en el vínculo existente entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDDHH) y el Derecho Penal Internacional, centrándose en la jurisprudencia de género de la Corte Penal Internacional. Se critica la falta de atención a la protección de los derechos humanos de las mujeres y la niñez en el DPI, utilizando, como ejemplo, el caso de Ntaganda. Adicionalmente, se argumenta que existe interacción importante entre el DIDDHH y el DPI, principalmente enfocado en la protección de las víctimas. Menciona que el uso del término “género” en el Estatuto de Roma debe reflejar su uso en el DIDDHH y que, por tanto, puede permitir interpretaciones de índole más progresistas en el Estatuto.
De la misma forma, analiza la intersección entre el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el DPI, en el contexto de conflictos armados contemporáneos. Critica que, hasta la actualidad, el DIH ha demostrado “ceguera” ante las complejidades de género, que permiten comprender las experiencias vividas en conflictos armados, brecha que se replica en el DPI, en la persecución de crímenes de guerra. Asimismo, se hace referencia a la proporcionalidad al mencionar la necesidad de comprender quién causa el sufrimiento, quién lo experimenta y cómo se experimenta, como pilar fundamental para el análisis y para desenmascarar suposiciones sobre género.
El libro analiza las resistencias y desafíos para la aplicación del enfoque feminista y de género en el ámbito del DPI. Enfatiza que los métodos legales existentes pueden representar limitaciones a los esfuerzos de reformas feministas. Se examina también conceptos como “activismo judicial” y cómo esto afecta la interpretación de los marcos legales en materia. Presenta testimonios de personas sobrevivientes de violencia sexual en conflictos armados de la región Asia-Pacífico, a fin de reconocer las injusticias y abordar la culpabilidad no solo en términos de responsabilidad individual o estatal, sino desde lo más amplio, que puede llegar a incluir historias coloniales, racismo sistémico, nacionalismos divisivos, misoginia, institucionalidad y estructuras socioeconómicas desiguales.
Dentro de los principales aportes del libro se puede denotar la presentación de conceptos basados en valoraciones actuales sobre la percepción de género y relacionado con el estudio de la jurisprudencia internacional, generando definiciones que atañen a la temática en cuestión y simplificando la comprensión del panorama jurídico de estas legislaciones. Adicionalmente, el libro genera un aporte individualizado al análisis de distintos crímenes percibidos a causa de género, lo cuál permite ampliar el conocimiento de la materia y entender la especificidad de los casos, en lugar de generalizaciones que pueden debilitar el análisis teórico. Fiel a la anotación en la primera sección del libro, realiza un análisis integral, desde la perspectiva de género, no centrándose únicamente en las mujeres, sino expandiendo su análisis a barreras que encuentran y vulneran a los hombres y a la niñez.
La obra hace referencia y deconstruye conceptos que, a su parecer, han sido erróneamente caracterizados y que limitan la profundidad del análisis y la comprensión total de tendencias discriminatorias debido a género, dentro del derecho penal internacional. Un ejemplo de esto es el concepto de “género”, cuya interpretación simplista lo reduce vinculándolo a lo relevante al género femenino y lo obvia, como una estructura social de la que se pueden derivar perspectivas y análisis más interseccionales y atinentes a las realidades de diferentes poblaciones.
Otro aporte significativo del texto es la referencia a casos reales, en donde se puede ejemplificar un análisis consciente del género o el faltante de este, en casos reales de distintos tribunales internacionales, y cómo un análisis con perspectiva de género pudo resultar en resoluciones disidentes a las que marcaron la historia. Referencias a los tribunales para la antigua Yugoslavia, Sierra Leona, el caso Bemba en la Corte Penal Internacional. A través de estos recursos, se simplifica, para quien lee, la comprensión teórica del análisis presentado en el texto, así como, también, permite evidenciar y verificar la aplicabilidad e importancia de la argumentación propuesta. Sobre todo, la referencia a casos reales hace comprender la temática como de mayor complejidad, cuando el objetivo es realizar un análisis completo e interseccional, además, deja en evidencia los errores de subestimar la perspectiva de género.
A pesar de su sólida argumentación, se considera vital la inclusión de una visión más integral de la perspectiva de género, una que expanda, más allá de la conceptualización de “hombre y mujer”, hacia una que contemple realidades variadas, considerando la diversidad de género, la orientación sexual y las inequidades que sufren, a través del DPI, en la actualidad. Adicionalmente, se considera necesario la inclusión de perspectiva fuera de Occidente, especialmente en consideración de los diferenciados contextos económicos, sociales, políticos y culturales.
En discusiones como la mutilación femenina, es esencial considerar las perspectivas de las personas que viven en estos contextos y evitar limitarse a la visión extraterritorial. Asimismo, la importancia de incluir perspectivas de personas con identidades y expresiones de género, así, como, orientaciones sexuales, sería positivo para enriquecer el análisis que realiza la obra.
En su generalidad, el texto hace un aporte esencial a las relaciones internacionales, a través de su análisis, de lo cuál hay limitada materia al respecto, a los sistemas penales internacionales y la necesidad de una revisión acerca de la manera en la que, hasta la fecha, se han llevado a cabo los procedimientos en los tribunales respectivos. La obra provee una revisión histórica de las diferentes maneras en las que varios casos pudieron hallar resolución, de haberse aplicado un análisis más interseccional y aunado a contextos diferenciados.
Establece una crítica firme a la formulación de los sistemas penales y sus marcos jurídicos, así como a la revisión de los autores detrás de estos marcos jurídicamente vinculantes para los Estados. En particular, llama a la revisión del Derecho Internacional Humanitario y la visión occidentalizada y patriarcal de sus Convenciones, apelando a la urgencia de velar por una actualización inclusiva y diversa de sus contenidos.
La riqueza del libro se encuentra en su análisis de carácter evaluativo sobre los marcos jurídicos internacionales y su aplicabilidad, lo cual queda claro gracias a que complementa con la recapitulación de casos concretos para sostener su argumento. De forma adicional, la visión del texto, comprendido desde la perspectiva de género, permite identificar limitaciones y retos del DIDDHH y del DIH que no son sencillamente identificados a través de otros textos de su clase, que se centran más en la eficacia de estos marcos legales.
El marco de aplicación de esta visión, centrada en perspectivas de género, llega, incluso, a trascender el derecho penal internacional para colocarse como una temática de interés nacional y como parámetro de análisis en otras temáticas de índole internacional. Desde su postura, es un llamado a que la inclusión de la perspectiva de género puede establecer una crítica profunda a las estructuras sociales previamente establecidas, además de motivar un replanteamiento de la manera en la que se entienden los conceptos.
La perspectiva de género, tal y como evidencian las editoras del libro, nos obliga a retroceder a los conceptos más básicos y cuestionarnos motivaciones y sesgos preexistentes, pero, del mismo modo, nos motiva a expandir nuestro análisis para abordar temáticas de mayor complejidad desde una visión interseccional. Con este resultado y su evaluación al DPI las autoras nos demuestran que el análisis actual de las teorías previas de la disciplina son insuficientes y que, por el contrario, la inclusión de la perspectiva de género es esencial para entender las visiones divergentes de un mundo complejo, en constante cambio.
Rosenthal, I., Oosterveld, V. & SáCouto, S. (2022). Gender and International Criminal Law. Oxford University Press, United Kingdom. ISBN: 9780191914461.
1 Escuela de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional. Costa Rica. Estudiante de Bachillerato en Relaciones Internacionales. Correo electrónico: valeria.madrigal.vargas@est.una.ac.cr
Fecha de recepción: 1 de abril del 2024 • Fecha de aceptación: 15 de mayo del 2024 • Fecha de publicación: 31 de mayo del 2024
Revista de Relaciones Internacionales por Universidad Nacional de Costa Rica está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
Equipo Editorial
Universidad Nacional, Costa Rica. Campus Omar Dengo
Apartado postal 86-3000. Heredia, Costa Rica